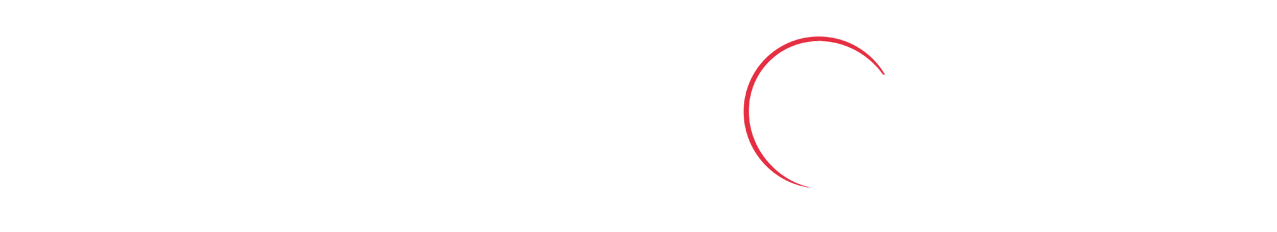En este libro se aborda el suicidio laboral en el contexto de procesos específicos y localizados de reestructuración del lugar de trabajo, impulsados por transformaciones internacionales y estructurales más amplias de la economía neoliberal (pág. 11). El impacto de esas transformaciones en las condiciones de trabajo fue devastador y, ante la presión extrema, en lugar de recurrir a una estructura colectiva, como un sindicato, algunos trabajadores buscaron la salida en sus propios cuerpos, ejerciendo formas de violencia contra sí mismos o contra los demás (pág. 10). Se han dado casos de suicidios en ocupaciones tan diversas como las de ingenieros, personal de enfermería, personal docente, trabajadores de cadenas de montaje, ayudantes de caja, agricultores, directores y gerentes, trabajadores de correos y gendarmes (policía paramilitar francesa), y las «oleadas» de suicidios han afectado a una amplia variedad de empresas en Francia. En este libro se examinan ejemplos de esas oleadas en tres empresas —La Poste, France Télécom (Orange) y Renault—, concretamente 66 casos documentados a lo largo del periodo 2005-2015. Los suicidios en esas empresas se produjeron en un momento histórico concreto, cuando cada empresa estaba redefiniendo radicalmente el valor y los parámetros del trabajo.
La autora parte de las experiencias subjetivas, vividas y narradas del suicidio como prisma para investigar la cambiante relación entre capital y trabajo en la coyuntura neoliberal contemporánea. Las cartas de suicidio son la fuente con la que trata de esclarecer algunos de los efectos extremos de los procesos económicos sistémicos sobre «cuerpos de carne y hueso en los espacios fijos del lugar de trabajo francés» (pág. 215).
En el primer capítulo se examinan las complejas conexiones causales que vinculan el acto singular, corpóreo y extremo del suicidio con procesos económicos sistémicos, incorpóreos y racionales. Proyectando la mirada desde el acto individual del suicidio hacia el orden neoliberal en su conjunto, la autora investiga los efectos de dicho acto en las experiencias laborales vividas en empresas francesas. Trata los suicidios como una erupción sintomática de tendencias generalizadas, invisibles y sistémicas que definen el orden económico neoliberal. Su análisis pone de manifiesto cómo las oleadas de suicidios son predecibles en muchos sentidos, una vez enmarcadas en nuestra concepción de las respuestas colectivas e individuales ante las cambiantes realidades económicas y sociales. Por ejemplo, Émile Durkheim demuestra que el suicidio es un fenómeno históricamente contingente y cíclico, que refleja amplias transformaciones socioeconómicas de la sociedad en un momento dado y, en particular, el impacto de la crisis económica.1 Christophe Dejours, en una obra asimismo relevante para enmarcar el análisis de los suicidios laborales, explica cómo los suicidios son signo de una evolución histórica sin precedentes, que ha dejado al descubierto la transformación de las relaciones de poder en el lugar de trabajo y, sobre todo, los efectos de nuevas formas de dominación y servidumbre.2 Además de basarse en pensadores e investigaciones de referencia en este ámbito, Sarah Waters aporta ejemplos de representaciones artísticas y culturales del suicidio.
En el segundo capítulo se examinan las cartas de suicidio, a modo de testimonio de las condiciones externas del trabajo y de su impacto en la experiencia vivida en el contexto neoliberal contemporáneo. El testimonio de las cartas aporta una perspectiva de los procesos sociales desde dentro, historias de primera mano sobre el trauma en la vida cotidiana a través de experiencias íntimas, subjetivas y materiales de distintos individuos. El enfoque testimonial atribuye un significado público al sufrimiento privado, narrado en un espacio de intimidad traumática, y revela un punto de vista que lleva a cuestionar el orden económico en su conjunto.
En el tercer capítulo se investiga la oleada de 21 suicidios en La Poste, el servicio postal francés, durante la década de 2000. Los planes estratégicos de la empresa durante este periodo consistieron en fuertes recortes de plantilla, a medida que se transformaba la antigua entidad de servicio público en una sociedad mercantil capaz de generar beneficios económicos. Esta evolución trajo consigo nuevos modos de vigilancia, destinados a medir, controlar y prescribir la actividad laboral. El análisis de las cartas de suicidio muestra cómo las presiones generadas por la liberalización y la reestructuración, justificadas por la necesidad de supervivencia empresarial frente a la competencia, empujaron a los trabajadores a quitarse la vida.
En el cuarto capítulo se examinan los suicidios en el sector de las telecomunicaciones. Cuando la antigua empresa estatal France Télécom pasó a denominarse Orange en 2013, aspiraba a transformar su imagen y a reinventarse como actor global en tecnologías digitales innovadoras. También en este caso, los suicidios se enmarcan en el contexto de amplias transformaciones estructurales de la economía, paralelamente a la adopción de un modelo de financiación accionarial en la empresa, lo que trajo consigo una fuerte presión de la competencia internacional. A través del proceso de reestructuración, se segregó, clasificó y reconfiguró el personal como productivo o improductivo, condenando a esta última categoría a la expulsión del lugar de trabajo en el plazo más breve posible (pág. 169). Los suicidios en la empresa motivaron la apertura de un procedimiento penal. France Télécom es la única empresa francesa que se ha enfrentado a un juicio penal por maltrato sistemático a sus empleados. Tres antiguos directivos fueron condenados.
El quinto capítulo versa sobre los suicidios en el sector del automóvil. El caso del fabricante de automóviles Renault, donde diez empleados se suicidaron y seis lo intentaron entre 2013 y 2017, responde a un patrón más amplio en la hipertensionada y globalizada industria automovilística, que registró otros casos en la rival francesa Peugeot-Citroën. Lo que suscitó una conmoción generalizada en Renault fue que las personas que se suicidaron eran trabajadores del conocimiento de élite, profesionales muy calificados que ocupaban puestos aparentemente deseables y bien remunerados en la empresa. En junio de 2013, un tribunal de apelación francés condenó a Renault por negligencia grave en tres causas relacionadas con el suicidio de empleados.
Este es sin duda un libro de lectura difícil, pero imprescindible para académicos, profesionales, activistas e incluso un público más general. Resulta inevitable preguntarse cómo se permitieron los contextos en los que ocurrieron esos suicidios y por qué se han extraído tan pocas enseñanzas de esos casos para transformar el modelo económico subyacente. Francia reconoce los suicidios relacionados con el trabajo desde 2002 y, a partir de la condena dictada contra la dirección de France Télécom en 2019, es probable que se exijan mayores responsabilidades a las empresas, y que los dirigentes políticos presten más atención a los riesgos psicosociales del trabajo. Sin embargo, si el modelo económico no cambia y si persiste el afán neoliberal de maximizar los beneficios por encima de todo, inevitablemente surgirán otros casos similares. La evolución hacia un mayor interés por las causas laborales de los suicidios es poco probable en el orden económico contemporáneo, que tiende a ocultar el proceso laboral y a sofocar las formas individuales y colectivas de resistencia, haciendo recaer en el individuo una mayor responsabilidad por el rendimiento y tratando de destruir sistemáticamente el movimiento sindical.
El libro presenta una aciaga visión del futuro del trabajo, en el contexto de lo que Ana Dinerstein describe como la creciente «desesperanza» del neoliberalismo.3 Sin embargo, los contramovimientos, como los movimientos sindicales y sociales, pueden sacar a la luz los peores efectos del neoliberalismo y plantear alternativas. En los últimos años hemos asistido a oleadas de huelgas y protestas en diversos países y sectores. Tal vez deberíamos depositar esperanzas (y participar) en una resocialización del capitalismo a través de esa resistencia.
Heather Connolly
Profesora Asociada de Trabajo y Empleo
Grenoble École de Management
Notes
- Émile Durkheim, Le Suicide: Étude de sociologie (París: Félix Alcan, 1897). Traducido al español como El suicidio (Madrid: Akal, 1982). ⮭
- Christophe Dejours, ed., Observations cliniques en psychopathologie du travail (París: Presses Universitaires de France, 2010). ⮭
- Ana Cecilia Dinerstein, The Politics of Autonomy in Latin America: The Art of Organising Hope (Londres: Palgrave Macmillan, 2015). ⮭