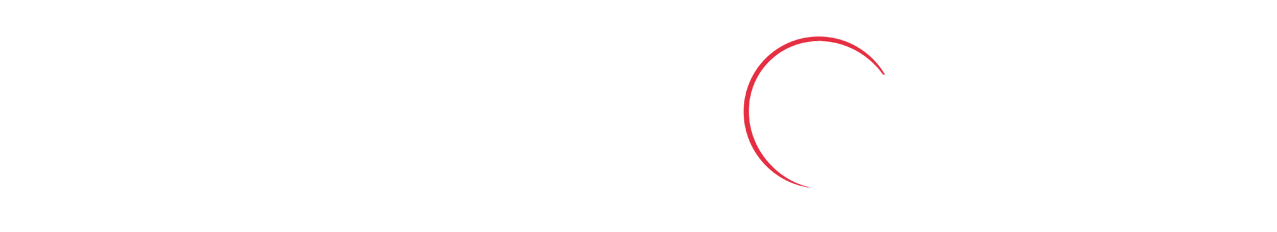La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos solo incumbe a sus autores, y su publicación en la Revista Internacional del Trabajo no significa que la OIT las suscriba.
Artículo original: «Crowding out or “one-size-fits-all” occupations? A regional exploration of youth overeducation in Spain». International Labour Review 164 (2). Traducción de Marta Pino Moreno. Traducido también al francés en Revue internationale du Travail 164 (2).
1. Introducción
En los últimos años, la expansión educativa ha crecido más deprisa que la demanda de educación en muchos países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El consiguiente desajuste educativo ha suscitado el interés de académicos y responsables políticos por la sobreeducación (esto es, el hecho de tener calificaciones educativas superiores a las necesarias para desempeñar adecuadamente el propio puesto de trabajo), especialmente en el caso de la población joven (Quintini 2011). Los estudios empíricos indican que la sobreeducación no es un fenómeno insignificante ni temporal (Verhaest y van der Velden 2013) y que está asociada a varios resultados negativos, como la penalización salarial (Mavromaras, McGuinness y Fok 2009), una menor satisfacción con el propio nivel educativo y el empleo actual (Ortiz-Gervasi y McGuinness 2018) y una mayor rotación laboral (Tsang, Rumberger y Levin 1991). La mayoría de los estudios relativos a la sobreeducación se centran en el nivel individual; sin embargo, la creciente relevancia del fenómeno ha motivado que se investiguen también los factores de nivel nacional (por ejemplo, Croce y Ghignoni 2012; Verhaest y van der Velden 2013) y, en menor medida, los factores a nivel regional (por ejemplo, Davia, McGuinness y O’Connell 2017). Las claras disparidades regionales en materia de sobreeducación en países como Austria, Grecia (Davia, McGuinness y O’Connell 2017), Italia (Meliciani y Radicchia 2016) y España (Ramos y Sanromá 2013; Sánchez-Sánchez y Fernández-Puente 2021) exigen nuevas investigaciones sobre la influencia de los factores de la oferta y la demanda en la sobreeducación de los jóvenes a nivel regional.
En este artículo se analizan los factores regionales que afectan a la sobreeducación y su posible efecto desplazamiento en perjuicio de los jóvenes con niveles educativos más bajos. El estudio trata de complementar la bibliografía sobre la sobreeducación en cuatro aspectos. En primer lugar, las investigaciones anteriores sobre esta cuestión a nivel regional se han centrado en el tamaño de los mercados de trabajo regionales y en la distancia de los trabajadores a las grandes áreas metropolitanas (Büchel y van Ham 2003; McGoldrick y Robst 1996), pero no han tenido en cuenta explícitamente los diferentes rasgos de los mercados de trabajo regionales. En segundo lugar, algunas investigaciones empíricas recientes han abordado los posibles factores de la sobreeducación a nivel regional para la población en edad de trabajar (Davia, McGuinness y O’Connell 2017), pero no específicamente para los jóvenes, que tienen más probabilidades de verse afectados por la sobreeducación que los trabajadores adultos (Dekker, de Grip y Heijke 2002; Frei y Sousa-Poza 2012; Vahey 2000). En tercer lugar, una parte sustancial de la bibliografía académica relativa a la sobreeducación versa sobre su duración a nivel individual, mientras que la escasa atención prestada a la evolución del fenómeno en su conjunto se ha limitado al ámbito nacional (por ejemplo, Green y Zhu 2010; Kiersztyn 2013; Korpi y Tåhlin 2009; Vera-Toscano y Meroni 2021). En cuarto lugar, las posibles consecuencias de la sobreeducación de los graduados universitarios sobre otros grupos con niveles educativos más bajos, como un efecto de expulsión hacia el desempleo, se han explorado sobre todo a nivel individual (por ejemplo, Klein 2015; Pollmann-Schult 2005), mientras que solo unos pocos estudios empíricos han analizado el nivel agregado (Habibi y Kamis 2021; Hansson 2007).
Con miras a colmar estas lagunas de la investigación, el resto de este artículo se estructura del siguiente modo. Inicialmente, se examinan los factores de nivel nacional y regional que, según la bibliografía publicada hasta la fecha, influyen en la sobreeducación (apartado 2). Después, se reflexiona sobre la relevancia del caso de España al abordar la pregunta de investigación del presente estudio (apartado 3). Tras describir los datos (apartado 4) y la estrategia analítica (apartado 5), se analizan los resultados (apartado 6). Por último, se extraen las principales conclusiones (apartado 7).
2. Factores nacionales y regionales que influyen en la sobreeducación
Las explicaciones de nivel nacional sobre el fenómeno de la sobreeducación suelen basarse en dos grandes categorías de factores del mercado laboral, relacionados respectivamente con la oferta y la demanda. Entre los factores del lado de la oferta, un rápido aumento de la oferta de calificaciones de educación superior se asocia positivamente con la tasa de sobreeducación (Groot y van den Brink 2000; Hartog 2000). Sin embargo, algunos estudios más recientes ponen de manifiesto que, a pesar del rápido aumento del nivel educativo terciario entre los jóvenes de los países europeos, la tasa de sobreeducación de la población de jóvenes graduados universitarios se redujo en un tercio entre 2000 y 2016 (Delaney et al. 2020). Al menos en el conjunto de graduados universitarios, los resultados indican que las diferencias trasnacionales en materia de sobreeducación no se explican tanto por la proporción absoluta de trabajadores muy calificados cuanto por la calidad y la orientación de los sistemas/programas educativos (Verhaest y van der Velden 2013). Algunos autores plantean que la fortaleza de los sistemas de formación profesional puede ser un indicador de la sobreeducación, en el sentido de que los países con una formación profesional más desarrollada muestran tasas más bajas de sobreeducación (Mavromaras y McGuinness 2012; McGuinness, Bergin y Whelan 2018). Sin embargo, otros estudios no aportan evidencia que respalde este punto de vista al examinar por separado las tasas de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria y secundaria alta (Delaney et al. 2020).
Entre los factores del lado de la demanda, el desempleo juvenil es un conocido predictor de la sobreeducación, ya que la escasez de puestos de trabajo tiende a reducir el salario de reserva de los jóvenes graduados, empujándolos a aceptar empleos por debajo de su nivel educativo (Croce y Ghignoni 2012; Davia, McGuinness y O’Connell 2017). Otro factor relevante por el lado de la demanda es la tasa de temporalidad. En estudios anteriores se ha observado que los contratos de duración determinada se asocian positivamente con la sobreeducación en aquellos mercados de trabajo (por ejemplo, en Italia) donde los contratos temporales pueden servir como trampolín hacia un empleo ajustado a la calificación, mientras que en los países con mercados de trabajo más segmentados (como el de España) la asociación entre empleo temporal y sobreeducación es negativa, pues los individuos prefieren la estabilidad del puesto a un contrato de duración determinada, incluso a expensas de la sobreeducación (Ortiz 2010). Por último, se ha constatado que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) se asocia negativamente con la incidencia de la sobreeducación, debido a la generación de trabajo muy calificado vinculado a la I+D (Di Pietro 2002; Ghignoni y Verashchagina 2014).
Hasta la fecha, los escasos estudios relativos a la sobreeducación en el nivel regional se basan en la hipótesis de que el tamaño del mercado de trabajo local influye en la probabilidad de que los graduados encuentren un empleo ajustado a su calificación. Los datos de Alemania occidental y de Finlandia muestran que, cuanto más pequeño es el mercado laboral, mayor es el riesgo de sobreeducación (Büchel y van Ham 2003; Jauhiainen 2011). Al estudiar el tamaño del mercado laboral midiendo el «tiempo de desplazamiento al área metropolitana más cercana», Büchel y van Ham (2003) concluyen que la movilidad geográfica de los trabajadores ayuda a evitar la sobreeducación. Del mismo modo, la evidencia empírica basada en datos de Finlandia indica que la probabilidad de sobreeducación depende sin duda del nivel regional, ya que los trabajadores que viven en mercados de trabajo regionales más grandes soportan un menor riesgo de sobreeducación (Jauhiainen 2011).
En resumen, el enfoque regional del estudio de la sobreeducación se ha centrado en el tamaño del mercado laboral o en la distancia del individuo a las grandes áreas metropolitanas, no en los rasgos de los mercados de trabajo regionales. El objetivo de este artículo es, precisamente, contribuir a esta línea bibliográfica examinando los factores de la oferta y la demanda a nivel regional que podrían influir en el riesgo de sobreeducación de los jóvenes. Se analizan dos niveles educativos que pueden verse afectados por la sobreeducación: la educación terciaria y la educación secundaria alta. En la bibliografía publicada hasta la fecha, no parece que se hayan tenido en cuenta las posibles diferencias regionales en la sobreeducación y que se haya estudiado, al mismo tiempo, la posible variación del efecto de estos factores en los distintos niveles educativos y a lo largo del tiempo.
En este artículo se parte del supuesto de que, como sucede a nivel nacional, las diferencias regionales relativas a la incidencia de la sobreeducación pueden tener su origen en factores de la oferta y de la demanda, condicionados por la movilidad geográfica. Este podría ser el caso de los países con grandes disparidades regionales en el mercado laboral. Las regiones podrían tener una mayor incidencia de sobreeducación debido a un exceso de oferta de calificaciones y, a la inversa, la incidencia podría ser menor cuando hay déficit de calificaciones. Desde el punto de vista de la demanda, la economía regional podría no ser capaz de adaptarse a un aumento de las calificaciones de las cohortes que se incorporan al mercado laboral. Este desajuste podría generar desempleo juvenil o una inversión en I+D en ese nivel geográfico (Sánchez-Sánchez y Fernández-Puente 2021; Summerfield y Theodossiou 2017).
Los mecanismos que conectan los factores regionales de la oferta y la demanda con las diferencias interregionales en la incidencia de la sobreeducación deben tener en cuenta la migración interregional, al tratarse de un factor correctivo natural de las diferencias regionales en el fenómeno de la sobreeducación (Waldorf y Yun 2016). Sin embargo, en uno de los pocos estudios de la sobreeducación con enfoque regional, Meliciani y Radicchia (2016) constatan que, en el caso de Italia —un mercado laboral con grandes disparidades regionales—, la migración solo reduce parcialmente la sobreeducación. También se ha encontrado poca evidencia del efecto correctivo de la migración en España: los trayectos del domicilio al lugar de trabajo y la migración solo ayudan a los graduados universitarios de sexo masculino y de forma limitada (Romaní, Casado-Díaz y Lillo-Bañuls 2016). A partir de estos supuestos, se formulan las siguientes hipótesis:
Hipótesis H1: Tras tener en cuenta la migración interregional, el aumento de la oferta regional de trabajadores jóvenes muy calificados (nivel y evolución a lo largo del tiempo) se asocia positivamente con un aumento de la tasa regional de sobreeducación de los jóvenes graduados con educación terciaria.
Hipótesis H2: Tras tener en cuenta la migración interregional, el aumento de la demanda regional de calificaciones (nivel y evolución a lo largo del tiempo) se asocia negativamente con la tasa regional de sobreeducación de los jóvenes graduados con educación terciaria.
En el caso de los jóvenes con educación secundaria alta, cabe tener en cuenta un factor adicional. Los trabajadores con educación terciaria que no logran encontrar un empleo adecuado pueden expulsar a los jóvenes con educación secundaria alta de sus posiciones naturales «ajustadas a su calificación» en el mercado laboral, desplazándolos a posiciones inferiores en la escala ocupacional (para las que están sobreeducados) o al desempleo (Bar-Haim, Chauvel y Hartung 2019). Este efecto de expulsión se ha observado en los Países Bajos, donde el riesgo de desempleo entre los trabajadores con niveles educativos más bajos parece aumentar cuando la sobreeducación de los graduados superiores es más prevalente (Ponds et al. 2016), y en los Estados Unidos, donde se ha observado una dinámica similar entre los graduados de educación secundaria y universitaria (Habibi y Kamis 2021). Sin embargo, en una comparación previa de 26 países de la OCDE no se documentó ningún efecto de expulsión debido a la expansión educativa, salvo en el caso de España (Hansson 2007). Esta excepción añade credibilidad al intento de estudiar una posible dinámica de expulsión en España. Un estudio anterior basado en modelos teóricos indica que, en España, los nuevos graduados de educación terciaria de entre 21 y 25 años «parecen ocupar cada vez más puestos de trabajo muy calificados […] y semicalificados» (Dolado, Felgueroso y Jimeno 2000, 947). Analizando el periodo 1977-1998, estos autores construyen un modelo econométrico que pone de relieve la posible existencia de un efecto de expulsión, según el cual «la rigidez de las instituciones del mercado de trabajo, combinada con un aumento de la oferta relativa de trabajadores con un nivel educativo más alto, menoscaba las perspectivas de formación de los trabajadores con un nivel educativo más bajo» (Dolado, Felgueroso y Jimeno 2000, 943). Sin embargo, el modelo no se probó empíricamente. Sobre esta base, se formula la siguiente hipótesis relativa a la expulsión:
Hipótesis H3a: Tras tener en cuenta la migración interregional, el aumento de la tasa regional de sobreeducación de los jóvenes graduados con educación terciaria se asocia positivamente con un aumento de la tasa de sobreeducación y/o de la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta («efecto de expulsión»).
Alternativamente, un número suficientemente elevado de puestos vacantes que no requieran educación terciaria podría dar cabida a los individuos sobreeducados que se encuentran en el nivel superior de la escala educativa, sin desplazar del empleo a quienes se encuentran en el nivel intermedio. Curiosamente, en un análisis comparativo de la evolución ocupacional en Alemania, España, el Reino Unido y Suiza, Oesch y Rodríguez-Menés (2011) concluyen que España es el único país con una variación neta positiva del empleo en el quintil intermedio de la distribución de calidad de la ocupación durante el periodo 1990-2008. Este escenario, caracterizado por un mercado laboral capaz de absorber trabajadores de esos dos niveles educativos indistintamente, permitiría que el aumento de la tasa de sobreeducación de los individuos con educación terciaria no tuviera consecuencia alguna para la sobreeducación y/o el desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta:
Hipótesis H3b: Tras tener en cuenta la migración interregional, el aumento de la tasa regional de sobreeducación de los jóvenes graduados con educación terciaria no guarda relación con la sobreeducación ni/o con la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta («absorción de trabajadores sin distinción de niveles educativos»).
3. El caso de España
A fin de evaluar la influencia de los factores de la oferta y la demanda y la posibilidad de un efecto de expulsión, es necesario seleccionar un país con altas tasas de sobreeducación juvenil y variaciones interregionales. Además, es esencial tener acceso a datos adecuados durante un largo periodo de tiempo, incluidas las variables de la oferta y la demanda a nivel regional. En este estudio se seleccionó el caso de España porque, en primer lugar, el análisis trasnacional de la sobreeducación entre los graduados universitarios muestra que España es el país europeo con la tasa más alta de sobreeducación (Verhaest y van der Velden 2013), que es elevada incluso con respecto del conjunto de la población en edad de trabajar (Davia, McGuinness y O’Connell 2017). Este es el caso a pesar de que existe una proporción comparativamente grande de trabajadores con un nivel educativo bajo (nivel CINE 2 o inferior),1 al igual que en Italia (McGuinness, Bergin y Whelan 2018, 997). En segundo lugar, el mercado laboral español presenta una elevada dispersión interregional en lo que respecta a la sobreeducación, solo superada por Italia, Austria y Grecia, en el caso de las trabajadoras (Davia, McGuinness y O’Connell 2017; Sánchez-Sánchez y Fernández-Puente 2021). También presenta amplias y persistentes disparidades regionales en cuanto a las tasas de desempleo, ya que «la migración responde poco a las variables económicas» (Jimeno y Bentolila 1998, 40). La misma falta de movilidad geográfica que impide el ajuste y la convergencia del desempleo puede tener ese mismo efecto en la sobreeducación. Sin embargo, cabe señalar que, a pesar de la movilidad interna comparativamente baja, la movilidad interregional en España varía según el nivel educativo y las características regionales, lo que puede influir en las tasas de sobreeducación (González-Leonardo 2020). En tercer lugar, los datos procedentes de distintas fuentes permiten realizar análisis a nivel regional durante un largo periodo.
Aunque los resultados correspondientes a un país determinado no son directamente transferibles a otros países, el presente estudio ofrece un punto de referencia para los países europeos y de la OCDE con niveles similares de expansión educativa, incidencia de la sobreeducación y disparidades regionales, cuando se trata de examinar los factores regionales pertinentes que explican la sobreeducación de los jóvenes y sus consecuencias en forma de efectos de expulsión.
4. Datos
Se utilizan datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (EPA) española desde el primer trimestre de 1987 hasta el cuarto trimestre de 2016, un periodo lo suficientemente largo como para permitir un análisis de la evolución de la sobreeducación en los mercados de trabajo regionales de España.2 Aunque se dispone de datos de la EPA desde 1964 hasta 2024, se restringió el periodo de estudio por falta de datos anteriores a 1987 para algunas variables relevantes del lado de la demanda (por ejemplo, la tasa de temporalidad) y a fin de excluir el periodo de transición de España de la dictadura a la democracia, caracterizado por una situación económica, social y política inestable que influyó en los resultados del mercado laboral (por ejemplo, no estaban reconocidos los sindicatos). El análisis se extiende solo hasta el último trimestre de 2016 debido a la falta de datos regionales pertinentes para controlar los factores de la oferta y la demanda más allá de ese punto. Las unidades de análisis son 17 regiones españolas de nivel NUTS 2,3 que corresponden a las 17 Comunidades Autónomas y no incluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.4 A diferencia de otros estudios, no se divide el análisis por sexo porque no existe evidencia alguna de la prevalencia de la sobreeducación entre las mujeres españolas (García-Serrano y Malo-Ocaña 1997) y tal división reduciría aún más las muestras regionales, aumentando los términos de error y limitando la potencia estadística del análisis. Además, esta reducción dificultaría especialmente el análisis de los primeros años de la serie, cuando la participación laboral femenina era menor en España. Esto limitaría significativamente la longitud temporal del análisis basado en una serie temporal transversal, un elemento crucial de este estudio. Desde una perspectiva teórica, los estudios trasnacionales anteriores muestran una asociación negativa entre la participación laboral femenina y la tasa de sobreeducación (McGuinness, Bergin y Whelan 2018), dado que los países con legislación sobre igualdad de género y guarderías asequibles evitan la degradación ocupacional de las mujeres. No parece que este fenómeno sea relevante a nivel regional, ya que la legislación al respecto no varía sustancialmente entre regiones y podría afectar en menor medida a las mujeres jóvenes, especialmente en un país como España, donde las tasas de fecundidad son comparativamente bajas y donde, en promedio, las mujeres tienen su primer hijo a una edad avanzada. Como el estudio se centra en los jóvenes, se presupone que las diferencias de género debidas al cuidado de los hijos son menores en comparación con el conjunto de la población en edad de trabajar. No obstante, existe una interesante línea de investigación por explorar, centrada en las posibles diferencias de género en la sobreeducación (juvenil).
4.1. Variables dependientes
En este artículo se examina la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria para analizar la variación interregional y los factores de la oferta y la demanda que influyen en ella (hipótesis H1 y H2). La tasa regional de sobreeducación se calcula con datos trimestrales y anuales de los trabajadores de 16 a 34 años que han alcanzado un nivel de educación terciaria (niveles CINE 5-6). A partir de los datos disponibles, se sigue un enfoque de análisis basado en la clasificación ocupacional del puesto, porque proporciona una medida objetiva de la sobreeducación. Esta medición de la sobreeducación se considera rigurosa y apropiada para estudios sobre un solo país (Capsada-Munsech 2019). Aunque una de las limitaciones del método es que no tiene en cuenta la diversidad de puestos de trabajo dentro de una misma ocupación, parece más adecuado y factible que una medición objetiva de las correspondencias bien ajustadas entre calificación y puesto de trabajo, cuyos indicadores se centran en la posición relativa de un individuo en comparación con el resto de los trabajadores, lo que no tiene sentido cuando se estudian datos agregados y la influencia de la tasa de un año en los siguientes. Además, los indicadores de ajuste del puesto a la calificación obligan a seleccionar un punto de corte (arbitrario) (por ejemplo, una desviación típica superior al promedio) para considerar que los individuos están sobreeducados, mientras que, como sostienen Ortiz y Kucel (2008), las calificaciones educativas están menos sujetas a la arbitrariedad de los investigadores. Lamentablemente, la EPA no incluye ninguna medida subjetiva de la sobreeducación, lo que impide comparar los resultados de una medida objetiva con una medida de evaluación realizada por el trabajador.
Al calcular la medida objetiva de análisis basado en la clasificación ocupacional del puesto, se considera que los graduados de los niveles CINE 5-6 están sobreeducados si no están empleados en los grupos de ocupaciones 1-2 de la CIUO-085 al nivel de 1 dígito.6 Se calcula el logaritmo natural de la tasa de sobreeducación terciaria para obtener una distribución lognormal. La tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria se estima un año más tarde (t+1, variable diferida) para analizar la posible influencia de los factores de la oferta y la demanda en t0 sobre la sobreeducación en t+1.
Al considerar la posibilidad de un efecto de expulsión de los jóvenes con educación secundaria alta por los jóvenes con educación terciaria (hipótesis H3a y H3b), se toman como variables dependientes la tasa de sobreeducación y la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta. Siguiendo el mismo enfoque de análisis por puestos de trabajo, se considera sobreeducados a los trabajadores que han alcanzado como máximo la educación secundaria alta o la educación postsecundaria no terciaria (es decir, los niveles CINE 3-4) y no están empleados en ocupaciones de los niveles 1-4 de la CIUO-08. La definición estándar de la tasa de desempleo se aplica a los trabajadores jóvenes con niveles CINE 3-4 como máximo.7 En ambos casos, primero se calcula el logaritmo natural de las tasas de sobreeducación y de desempleo, y después se difieren los valores de la variable dependiente para ver si un aumento de la tasa de sobreeducación de los individuos con educación terciaria en t0 influye en la tasa de sobreeducación y/o de desempleo de quienes tienen educación secundaria superior en t+1.
4.2. Variables de la oferta y la demanda
En el análisis se incluyen varios factores relacionados con la oferta y la demanda para tener en cuenta las diferencias regionales de sobreeducación (véase una descripción detallada del cálculo de las variables, el periodo y las fuentes en el cuadro SA1 del anexo suplementario en línea, solo en inglés). Debido a la variedad de escalas y distribuciones de datos utilizadas, todas las variables predictoras están normalizadas. Entre los factores del lado de la oferta, se mide la oferta de graduados terciarios, teniendo en cuenta que algunas investigaciones anteriores encuentran una asociación positiva con la tasa de sobreeducación (Groot y van den Brink 2000; Hartog 2000), mientras que otras muestran lo contrario (Delaney et al. 2020). Para abordar este concepto, se utiliza la tasa de actividad de los jóvenes con educación terciaria (de 16 a 34 años), la tasa de actividad de la población con educación secundaria alta (de 16 años en adelante) y la tasa de graduación de las personas de 25 a 29 años. Al tratarse de indicadores alternativos del mismo factor latente, se introducen por separado en el análisis multivariante como controles de robustez.
Entre los factores del lado de la demanda, se analiza la tasa de desempleo de los jóvenes con educación terciaria (de 16 a 34 años), cuya asociación positiva con la tasa de sobreeducación se ha observado en estudios anteriores (Croce y Ghignoni 2012; Davia, McGuinness y O’Connell 2017). También se examina la tasa de temporalidad juvenil (trabajadores de 16 a 34 años) y la tasa de temporalidad (trabajadores de 16 a 64 años), ya que el empleo temporal es un fenómeno relevante en el mercado de trabajo español (Polavieja 2003), asociado negativamente con la sobreeducación, aunque la asociación es positiva en otros países como Italia (Ortiz 2010). Se introducen por separado las tasas de desempleo y de temporalidad en los análisis multinomiales porque están fuertemente asociadas entre sí. En este sentido, Baccaro et al. (2016) muestran que el principal factor que explica las diferencias trasnacionales en las tasas de temporalidad es la tasa de desempleo. En el caso de España, Arranz, García-Serrano y Toharia (2010) constatan que «los individuos que pasan a estar en desempleo al término de un contrato temporal son más propensos a salir del desempleo encontrando otro empleo temporal y menos propensos a salir con un empleo indefinido, un empleo autónomo o una situación de inactividad» (pág. 67). Es decir, el empleo temporal y el desempleo pueden llegar a ser fácilmente dos caras de la misma trampa, especialmente en un mercado laboral segmentado como el español. Para examinar la inversión en I+D, que —según se ha mostrado en estudios anteriores— está negativamente asociada a la tasa de sobreeducación (Di Pietro 2002), se utilizan las variables de empleo en sectores de alta tecnología, empleo en sectores menos intensivos en conocimiento, empleo en I+D, gasto en I+D por habitante y gasto en I+D en estándar de poder adquisitivo. La disponibilidad de datos para distintos periodos limita su uso en los distintos modelos. Como todos estos indicadores intentan medir la misma característica, se introducen por separado como controles de robustez.
Además de los factores de la oferta y la demanda, se incluye en el análisis el balance demográfico regional como control. Este elemento, que tiene en cuenta los nacimientos (+) y las defunciones (–), así como la inmigración (+) y la emigración (–) en la región durante el periodo 1987-2015 (de la Fuente 2016), capta posibles variaciones en el número de personas en el mercado de trabajo regional y la migración interregional de jóvenes con fines educativos y/o laborales. Lo ideal sería restringir esta medida únicamente a los jóvenes y desglosarla por nivel educativo. Sin embargo, entre la bibliografía de que se tiene conocimiento al elaborar este artículo, de la Fuente (2016) es el único estudio que muestra el balance demográfico regional durante un periodo tan largo. En algunos estudios demográficos, basados en los datos de los censos españoles de 2001 y 2011, se han medido las tasas de migración juvenil interregional por nivel educativo (González-Leonardo, Recaño y López-Gay 2020). Lamentablemente, no es posible utilizar estos datos más detallados, pues se necesitan datos anuales de todo el periodo examinado para poder realizar los análisis.
5. Estrategia analítica
Se utiliza el análisis de series temporales transversales para explorar la variación regional de la tasa de sobreeducación a lo largo del tiempo y entre regiones. Este marco analítico permite observar la posible influencia de la evolución de las variables factoriales de un punto temporal (t0) en la variable dependiente de interés del siguiente punto temporal (t+1). Se trata del enfoque econométrico más adecuado para estudiar las hipótesis y el más factible con los datos de que se dispone. Los datos de las series temporales transversales suelen mostrar correlaciones contemporáneas entre unidades (correlación espacial) y heteroscedasticidad unitaria (correlación serial), lo que produce un sesgo a la baja de las estimaciones de los errores estándar en la regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Siguiendo a Beck y Katz (1995), se utilizan modelos de errores estándar corregidos para panel (panel-corrected standard errors, PCSE) con el fin de explicar esta correlación serial y espacial, y así obtener mejores inferencias que con los modelos lineales estimados a partir de los datos de series temporales transversales (Bailey y Katz 2011). El método PCSE es más eficaz que otras técnicas para tratar la correlación espacial y serial derivada de los datos de series temporales transversales (Beck y Katz 1995). También se comprueba la autocorrelación de primer orden (comando xtserial de Stata) para verificar si las observaciones del pasado afectan a las del futuro. Los resultados de cada variable independiente en relación con la variable dependiente fueron estadísticamente significativos, y se corrigieron los modelos en consecuencia (comando xtpcse…, corr(ar1) de Stata).
Para abordar las hipótesis H1 y H2, se aplica la siguiente ecuación:
(1)
donde i representa la región (Comunidad Autónoma); t representa el año; y ɛ es el término de error; ln_SOBREED3 es la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria: se utiliza en t+1 como variable dependiente y en t0 como variable independiente; z_DEMOGR_B es una variable de control normalizada de balance demográfico; z_OFERTA es un vector de variables del lado de la oferta; y z_DEMANDA es un vector de variables del lado de la demanda.
Se formula una ecuación similar para las hipótesis H3a y H3b, en la que las variables dependientes ln_SOBREED2 y ln_DESEMPL2 representan las tasas de sobreeducación y el desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta. El principal factor por el lado de la oferta es la proporción de jóvenes sobreeducados con educación terciaria, que podrían desplazar a los jóvenes con educación secundaria alta hacia la sobreeducación y/o el desempleo.
(2)
Como los datos de la EPA tuvieron que complementarse con otras fuentes estadísticas, y debido a la falta de información para todas las variables a lo largo del periodo completo de análisis, el panel no está equilibrado. Siguiendo estudios anteriores (por ejemplo, Wakeford 2004), se compensa esta limitación de los datos con la estrategia analítica consistente en dividir la muestra en dos subperiodos que se detallan en el cuadro SA2 del anexo suplementario en línea.
6. Resultados y análisis
6.1. Variación regional de la sobreeducación
El análisis descriptivo inicial de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria (gráfico 1) y secundaria alta (gráfico 2) indica que la sobreeducación sigue una evolución similar a lo largo del tiempo, aunque con variaciones regionales. El gráfico 1 muestra una tendencia positiva al alza en el logaritmo natural de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria en todas las Comunidades Autónomas entre 1987 y 2016. Esta tendencia es similar a la observada a nivel nacional por McGuinness, Bergin y Whelan (2018) con datos de encuestas de población activa correspondientes a la primera década del siglo XXI. Según el citado estudio, en los países de la Europa periférica, como España, Grecia, Italia y Portugal, las tasas de sobreeducación del conjunto de la población activa han aumentado a un ritmo más pronunciado que en los países de Europa Central y Oriental.
En la mayoría de las regiones españolas se observa un aumento constante de la tasa de sobreeducación durante la década de 1990, interrumpido por un fuerte incremento a finales del siglo XX y una posterior estabilización en las primeras décadas del siglo XXI. Este aumento repentino se debe posiblemente a un cambio metodológico en la clasificación de las titulaciones, derivado de una reforma educativa que restringió el acceso a la educación secundaria alta —Ciclos Formativos de Grado Medio (FP I) y Bachillerato— a quienes hubieran obtenido un título de educación secundaria baja, esto es, Educación Secundaria Obligatoria (ESO).8 Además, algunos cursos que se consideraban educación postsecundaria no terciaria (CINE 4) (por ejemplo, los Ciclos Formativos de Grado Superior, FP II) pasaron a considerarse educación terciaria de ciclo corto (CINE 5) con la nueva CINE 2011. Aunque el contenido de estos cursos y los requisitos de calificación en el mercado laboral no cambiaron sustancialmente, sí se observa un aumento de la tasa de sobreeducación y una estabilización debida a la inclusión de algunos cursos de formación profesional anteriormente clasificados en el nivel CINE 4 (por ejemplo, FP II) como CINE 5 en la clasificación de 2011. Lamentablemente, no es posible diferenciar aquí estos cursos del resto, al no disponer de información detallada para indicar cuáles son de carácter general (CINE 4) y cuáles de formación profesional (CINE 5) según la CINE 2011.
Otro cambio importante es que, antes de 2000, la clasificación educativa utilizada en la EPA incluía categorías como «tres años de educación terciaria completados (primer ciclo), sin derecho a titulación», que puede considerase como tener educación terciaria porque, antes del periodo de expansión educativa en España (comienzos de la década de 2000), los empleadores valoraban como un activo el hecho de estar matriculado en educación terciaria. Así, algunas personas podrían haber accedido a empleos con un requisito de educación terciaria aunque no hubieran obtenido la titulación correspondiente (es decir, aunque estuvieran infraeducadas). Una vez que cambiaron las series en 2000, solo se incluyó en estas categorías a las personas que habían obtenido un título de educación terciaria.
Siguiendo el tratamiento de otros casos de rupturas estructurales en el análisis de series temporales transversales (por ejemplo, Kelly y Witko 2012), se practica la prueba de Chow (1960) para establecer si la ruptura de la serie (entre 1999 y 2000) influye en los predictores, aplicándola a todas las variables independientes. En todos los casos, el resultado de la prueba es estadísticamente significativo, lo que indica que la ruptura de la serie sí influye en la tendencia de esa variable.9 En consecuencia, se incorpora una variable ficticia escalonada (que toma el valor 0 antes de 2000 y el valor 1 a partir de 2000) para controlar la ruptura en los análisis. Se ejecutan los modelos con y sin la variable ficticia de ruptura. Al incluir esa variable ficticia, la magnitud de los coeficientes disminuye, pero el signo de los coeficientes no varía, lo que significa que la ruptura de la serie afecta a la variable dependiente, pero no lo bastante como para explicar la variación interregional de la sobreeducación a lo largo del tiempo.
En el gráfico 2 se reproduce el modelo del gráfico 1, esta vez aplicado a los jóvenes con educación secundaria alta. Del mismo modo que en el caso anterior, el análisis muestra variaciones interregionales de la sobreeducación, pero con una tendencia general similar en todas las Comunidades Autónomas. No es extraño observar una tasa de sobreeducación comparativamente alta entre los jóvenes con educación secundaria alta en España, pues ya se ha observado en investigaciones anteriores que este es el caso en los países periféricos europeos (es decir, España, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia y Portugal) (Delaney et al. 2020). Se produce también una ruptura de la tendencia a finales de la década de 1990. Una vez más, el cambio abrupto en las series estadísticas se debe posiblemente a la modificación legislativa por la que se reclasificaron como educación terciaria no universitaria algunas titulaciones de formación profesional y técnica que antes se consideraban educación secundaria alta, lo que dio lugar a un cambio metodológico en la EPA. Esta reclasificación legislativa también ha ido acompañada de una mejora formal de los requisitos de acceso a los cursos y, por lo tanto, de las competencias adquiridas con esta calificación. La prueba de Chow arroja resultados estadísticamente significativos. En consecuencia, se incorpora también la variable ficticia escalonada de ruptura en los análisis correspondientes, para depurar cualquier posible efecto de la ruptura de la serie en los resultados.
6.2. Factores de la oferta y la demanda que influyen en la sobreeducación regional
Pasando al segundo objetivo de este artículo, se analizan los factores de la oferta y la demanda10 que pueden influir en las diferencias regionales de la sobreeducación. El cuadro 1 (periodo 1) y el cuadro 2 (periodo 2) presentan la asociación entre los factores de la oferta y la demanda y la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria un año después. Para ofrecer una interpretación más intuitiva, se sigue el modelo de Palmer (2011) y se transforman los coeficientes de regresión en variaciones porcentuales.11
Variaciones porcentuales de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria asociadas a factores de la oferta y la demanda, periodo 1 (1987-2016)
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
| Balance demográfico (A) | 1,82 | 0,37 | 1,18 | 1,46 | –1,04 | –0,06 | 1,49 | –0,62 | 0,25 |
| Factores de la oferta | |||||||||
| Tasa de actividad de los jóvenes con educación terciaria (T) | –8,56*** | –5,44*** | –8,50*** | ||||||
| Población con educación terciaria (A) | 7,69*** | 10,41*** | 10,31*** | ||||||
| Tasa de graduación (A) | 5,76*** | 6,22*** | 7,29*** | ||||||
| Factores de la demanda | |||||||||
| Tasa de desempleo juvenil (T) | –0,05 | 1,71 | 1,50 | ||||||
| Tasa de temporalidad juvenil (T) | 9,95*** | 15,84*** | 15,49*** | ||||||
| Tasa de temporalidad (T) | 3,44** | 6,19*** | 5,59*** |
-
* Significativo al nivel del 10 por ciento. ** Significativo al nivel del 5 por ciento. *** Significativo al nivel del 1 por ciento.
Notas: Variaciones porcentuales de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria en t+1 asociadas con un incremento de 1 en la desviación típica de los factores de la oferta y la demanda en t0. Variación porcentual calculada como (exp(coef) –1) * 100, basada en modelos de regresión de series temporales transversales; T: datos trimestrales; A: datos anuales.
Fuente: Cálculos de los autores con datos de la EPA y fuentes complementarias.
Variaciones porcentuales de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria asociadas a factores de la oferta y la demanda, periodo 2 (1999-2016)
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | |
| Balance demográfico (A) | 0,59 | –0,27 | –0,17 | –0,13 | –0,02 | –0,68 | –1,32 | –0,96 | –1,21 | –1,30 | –0,35 | –2,18 | –0,99 | –0,92 | –0,71 |
| Factores de la oferta | |||||||||||||||
| Tasa de actividad de los jóvenes con educación terciaria (T) | –9,33*** | –9,33*** | –9,52*** | –9,52*** | –9,52*** | ||||||||||
| Población con educación terciaria (A) | 0,02 | –5,76*** | –11,13*** | –7,24*** | –8,21*** | ||||||||||
| Tasa de graduación (A) | 4,79*** | 0,24 | 3,86** | 2,27* | 2,18* | ||||||||||
| Factores de la demanda | |||||||||||||||
| Empleo en sectores de alta tecnología (A) | –4,14*** | –5,21*** | –6,42*** | ||||||||||||
| Empleo en sectores menos intensivos en conocimiento (A) | –0,56 | –1,98*** | –1,05* | ||||||||||||
| Personas empleadas en I+D (A) | –1,75* | 5,97*** | –4,92*** | ||||||||||||
| Gasto en I+D en euros/habitante (A) | –3,15*** | 0,99 | –5,10*** | ||||||||||||
| Gasto en I+D en estándar de poder adquisitivo (A) | –2,96*** | 2,12 | –4,91*** |
-
* Significativo al nivel del 10 por ciento. ** Significativo al nivel del 5 por ciento. *** Significativo al nivel del 1 por ciento.
Notas: Variaciones porcentuales de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria en t+1 asociadas con un incremento de 1 en la desviación típica de los factores de la oferta y la demanda en t0. Variación porcentual calculada como (exp(coef) –1) * 100, basada en modelos de regresión de series temporales transversales; T: datos trimestrales; A: datos anuales.
Fuente: Cálculos de los autores con datos de la EPA y fuentes complementarias
En el cuadro 1 (periodo 1, 1987-2016) se puede ver que, contrariamente a la hipótesis H1, un incremento de 1 en la desviación típica de la tasa de actividad de los jóvenes con educación terciaria en t0 se asocia con una disminución de entre el 5,44 y el 8,56 por ciento de la tasa global de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria en t+1, en consonancia con los resultados obtenidos por Delaney et al. (2020). Una posible razón de este signo negativo es que la tasa de actividad regional de los jóvenes sirve como indicador indirecto de un mercado de trabajo regional más dinámico, que acoge más eficazmente a los nuevos graduados terciarios. Aunque no se dispone de espacio para abordar detenidamente esta cuestión en el presente artículo, sería interesante probar esta hipótesis en futuras investigaciones, controlando el PIB per cápita y el crecimiento. Estos resultados se mantienen incluso al controlar el desempleo juvenil y la tasa de temporalidad (juvenil). En cuanto a los otros dos factores de la oferta, los resultados coinciden con la hipótesis H1 y con algunos estudios anteriores (Groot y van den Brink 2000; Hartog 2000). Un incremento de 1 en la desviación típica de la población con educación terciaria se asocia con una variación porcentual positiva de entre el 7,69 y el 10,41 por ciento de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria un año después. Como es lógico, una gran reserva de graduados terciarios, posiblemente ya bien posicionados en el mercado laboral, puede retrasar la adecuación al puesto de los jóvenes trabajadores recién graduados. Del mismo modo, un incremento de 1 en la desviación típica de la tasa de graduación en t0 se asocia con un aumento porcentual de entre el 5,76 y el 7,29 por ciento en la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria un año después. En este caso, es válida la explicación clásica; es decir, el aumento de la oferta de nuevos graduados incrementa la competencia por los puestos de trabajo muy calificados, empujando a algunos graduados universitarios hacia empleos para los que podrían estar sobreeducados. Por lo tanto, estos resultados indican que las variables de la oferta aquí analizadas no son equivalentes, ya que captan fenómenos diferentes.
Pasando ahora a los factores del lado de la demanda, en general se observa que el aumento de la tasa de desempleo juvenil en un año determinado se asocia con una variación porcentual de entre el –0,05 y el 1,50 por ciento de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria un año después. Sin embargo, estos resultados no son estadísticamente significativos, lo que indica que la influencia del desempleo juvenil en la sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria es insignificante en el conjunto del periodo. Además, estos resultados no coinciden con la bibliografía académica anterior que se centra en periodos más cortos (Croce y Ghignoni 2012; Davia, McGuinness y O’Connell 2017; Sánchez-Sánchez y Fernández-Puente 2021). El desempleo juvenil podría ser un predictor relevante de la sobreeducación entre los jóvenes con educación terciaria cuando se analizan periodos breves muy influidos por la expansión educativa (como es el caso de los titulados universitarios españoles a finales del siglo XX y principios del XXI), pero no parece ser así cuando se examina un periodo más largo. Cuanto más largo sea el periodo, y cuanto más diverso se vuelva posteriormente, mayor será la posibilidad de que se anulen los efectos (resultado negativo en un periodo, positivo en otro), lo que daría lugar a un efecto global insignificante del desempleo juvenil.
En cambio, los resultados de la tasa de temporalidad (juvenil) son estadísticamente significativos. Un incremento de 1 en la desviación típica de la tasa de temporalidad juvenil se asocia positivamente con una variación de entre el 9,95 y el 15,84 por ciento en la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria un año después. Los resultados de la tasa global de temporalidad apuntan en la misma dirección, pero la variación porcentual correspondiente es menor (del 3,44 al 6,19 por ciento). Estos resultados contradicen el estudio de Ortiz (2010). Este autor observa, tras analizar datos del Panel de Hogares de la Comunidad Europea (1994-2001), que la condición de empleado con contrato de duración determinada se asocia negativamente con la sobreeducación en España (explicación basada en la preferencia por la estabilidad del puesto), mientras que la asociación es positiva en Italia (explicación del trampolín). Sin embargo, en su estudio se analiza un periodo de tiempo mucho más corto y a nivel individual. Cabe conjeturar que la diferencia de resultados se explica porque en el presente artículo se aborda la evolución del fenómeno a nivel agregado durante un periodo más largo. El aumento de la tasa de temporalidad (juvenil) está posiblemente asociado al crecimiento de sectores económicos que no acogen tan fácilmente a trabajadores con educación terciaria (Baranowska y Gebel 2010; Polavieja 2003).
Por lo que respecta al cuadro 2 (periodo 2, 1999-2016), si bien una variación de 1 en la desviación típica de la tasa de actividad de los jóvenes con educación terciaria en t0 sigue asociado negativamente con la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria en t+1 (que oscila entre el –9,33 y el –9,52 por ciento), el porcentaje de la población con educación terciaria presenta ahora también una asociación negativa con la variable dependiente, por cuanto un aumento de la desviación típica del porcentaje de población con educación terciaria en t0 se asocia con una variación porcentual del –5,76 al –11,13 por ciento en la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria en t+1. Una vez más, la oferta de trabajadores adultos muy calificados parece contribuir a la disminución de la sobreeducación entre los jóvenes con educación terciaria porque crea un mercado laboral más dinámico. Sin embargo, teniendo en cuenta que la magnitud del coeficiente de la tasa de actividad juvenil también es mayor que en el análisis del periodo anterior (cuadro 1, 1987-2016), el dinamismo del mercado laboral para absorber titulados universitarios parece aumentar a partir de 1999. La influencia de la tasa de graduación en la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria sigue siendo similar a la del periodo 1, salvo por el hecho de que la magnitud de la variación porcentual disminuye (del 2,18 al 4,79 por ciento en el periodo 2, y del 5,76 al 7,29 por ciento en el periodo 1).
En cuanto a los factores de la demanda, una variación de 1 en la desviación típica de la proporción de empleo en sectores de alta tecnología en un año se asocia negativamente con la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria un año después (del –4,14 al –6,42 por ciento). Esto confirma que el riesgo de sobreeducación entre los jóvenes con educación terciaria podría ser menor en las regiones con sectores económicos más dinámicos en los que el crecimiento conlleva una mayor demanda de trabajadores muy calificados. Inicialmente se esperaba que la proporción de empleo en sectores menos intensivos en conocimiento influyera positivamente en la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria. Sin embargo, los resultados muestran una asociación pequeña de signo negativo (del –1,05 al –1,98 por ciento). Podría darse el caso de que un aumento del número de empleos menos intensivos en conocimiento también dinamizara la economía, complementando los empleos creados por los sectores de alta tecnología y reduciendo la probabilidad de sobreeducación de los trabajadores con cualquier nivel educativo. Del mismo modo, el gasto y el empleo en I+D también se asocian negativamente con la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria, lo que aporta más evidencia compatible con esta tesis, en consonancia con las conclusiones de investigaciones anteriores sobre países europeos (Di Pietro 2002; Ghignoni y Verashchagina 2014). Sin embargo, los resultados relativos a la proporción de personas empleadas en I+D muestran un patrón menos coherente.
En conjunto, las diferencias interregionales en cuanto al aumento de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con estudios superiores se deben no solo al crecimiento de la oferta de educación terciaria, sino también a las características del lado de la demanda. Cabe suponer que parte de esta diferencia interregional está muy influida por la Comunidad de Madrid debido a un efecto de distrito federal sobre las personas que viven en Comunidades Autónomas cercanas (por ejemplo, Castilla-La Mancha y Castilla y León) pero trabajan en Madrid. En estudios anteriores se ha confirmado que Madrid es la región que recibe el mayor número de graduados universitarios de otras Comunidades Autónomas, y de las más próximas en particular (González-Leonardo 2020; González-Leonardo, Recaño y López-Gay 2020, según datos del censo español). Además, un estudio de caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León muestra que, desde principios del siglo XI, quienes emigran de allí son predominantemente jóvenes con titulación universitaria, que se dirigen principalmente a la ciudad de Madrid (González-Leonardo y López-Gay 2019, también según datos del censo español). Dada la evidencia anterior, como comprobación de robustez, se corrigen todos los modelos sin incluir las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y todos los resultados se mantienen sustantivamente y en términos de significación estadística.12
6.3. ¿Efecto de expulsión o absorción de trabajadores sin distinción de niveles educativos?
En el cuadro 3 se examinan los factores pertinentes del lado de la oferta y la demanda que predicen las tasas de sobreeducación y desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta en el periodo 1 (1987-2016), mientras que en el cuadro 4 se muestran los mismos análisis respecto del periodo 2 (1999-2016).13 En ambos casos, la variable más pertinente del lado de la oferta es la tasa de sobreeducación de los jóvenes graduados, dado el interés de evaluar hasta qué punto los jóvenes con educación terciaria sobreeducados podrían estar desplazando a los jóvenes con educación secundaria alta hacia la sobreeducación y/o el desempleo.
Variaciones porcentuales de la tasa de sobreeducación y la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta asociadas a factores de la oferta y la demanda, periodo 1 (1987-2016)
| Sobreeducación | Desempleo | |||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| Balance demográfico (A) | 3,73* | 2,66 | 2,88 | –5,60*** | –3,08** | –2,36 |
| Tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria (T) | 28,40*** | 5,99 | 24,48 | –16,81*** | –2,94 | –6,45 |
| Tasa de desempleo juvenil (T) | 0,31 | 12,30*** | ||||
| Tasa de temporalidad juvenil (T) | 9,94*** | –3,95*** | ||||
| Tasa de temporalidad (T) | 7,21*** | –10,24*** | ||||
-
* Significativo al nivel del 10 por ciento. ** Significativo al nivel del 5 por ciento. *** Significativo al nivel del 1 por ciento.
Notas: Variaciones porcentuales de la tasa de sobreeducación y la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta en t+1 asociadas con un incremento de 1 en la desviación típica de los factores de la oferta y la demanda en t0. Variación porcentual calculada como (exp(coef) –1) * 100, basada en modelos de regresión de series temporales transversales; T: datos trimestrales; A: datos anuales.
Fuente: Cálculos de los autores con datos de la EPA y fuentes complementarias.
Variaciones porcentuales de la tasa de sobreeducación y la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta asociadas a factores de la oferta y la demanda, periodo 2 (1999-2016)
| Sobreeducación | Desempleo | |||||||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | |
| Balance demográfico (A) | 1,34* | 1,27** | 1,37* | 1,31* | 1,15 | –3,61* | –3,58** | –4,45** | –3,70** | –5,88*** |
| Tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria (T) | 46,23*** | 44,05*** | 46,08*** | 49,48*** | 49,33*** | –22,20** | –21,42** | –23,36** | –21,42** | –14,62** |
| Empleo en sectores de alta tecnología (A) | 0,62 | –2,28 | ||||||||
| Empleo en sectores menos intensivos en conocimiento (A) | –11,22*** | 4,91 | ||||||||
| Personas empleadas en I+D (A) | 6,23*** | 1,65 | ||||||||
| Gasto en I+D en euros/habitante (A) | 6,22*** | 1,02 | ||||||||
| Gasto en I+D en estándar de poder adquisitivo (A) | 6,82*** | 1,45 | ||||||||
-
* Significativo al nivel del 10 por ciento. ** Significativo al nivel del 5 por ciento. *** Significativo al nivel del 1 por ciento.
Notas: Variaciones porcentuales de la tasa de sobreeducación y la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta en t+1 asociadas con un incremento de 1 en la desviación típica de los factores de la oferta y la demanda en t0. Variación porcentual calculada como (exp(coef) –1) * 100, basada en modelos de regresión de series temporales transversales; T: datos trimestrales; A: datos anuales.
Fuente: Cálculos de los autores con datos de la EPA y fuentes complementarias.
El cuadro 3 muestra que una variación de 1 en la desviación típica de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria en t0 está fuertemente asociada con una variación porcentual estadísticamente significativa de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación secundaria alta en t+1 (del 28,40 por ciento), pero solo cuando se introduce en el modelo en combinación con la tasa de desempleo juvenil (M1), que ha demostrado ser un fuerte predictor de la sobreeducación (Croce y Ghignoni 2012; Davia, McGuinness y O’Connell 2017). Cuando se combina con la tasa de temporalidad (juvenil) (M2 y M3), el poder predictivo de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria desaparece en favor del empleo temporal (juvenil). Por lo que se refiere a los resultados de la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta, el cuadro 3 muestra que la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria parece tener una influencia estadísticamente significativa (del –16,81 por ciento) solo cuando se combina con la tasa de desempleo juvenil (M4). La inclusión de la tasa global de desempleo juvenil permite controlar sus efectos y observar el efecto neto de otras variables en la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta. En los modelos siguientes, cuando la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria se combina con la tasa de temporalidad (juvenil) (M5 y M6), su poder predictivo vuelve a desvanecerse, ya que la variación de la desviación típica de la tasa de temporalidad (juvenil) en un año se asocia negativamente con la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta un año después (del –3,95 y el –10,24 por ciento, respectivamente). Así pues, estos resultados indican que la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria podría contribuir a la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación secundaria alta, pero no a su desempleo. Del mismo modo, aunque el empleo temporal (juvenil) también contribuye a la sobreeducación, evita en cierta medida el desempleo.
Los resultados del cuadro 4 muestran que el crecimiento de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria en el año anterior está asociado positivamente en todos los casos con un aumento de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación secundaria alta en el año en curso, y el dato es estadísticamente significativo, con variaciones porcentuales que oscilan entre el 44,05 y el 49,48 por ciento. Estos resultados se mantienen incluso al controlar el conjunto de factores de la demanda considerados en el análisis. Contrariamente a las conclusiones sobre la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria, los resultados muestran que la mayoría de los factores de la demanda en t0 (a saber, el empleo y el gasto en I+D) están asociados a un aumento de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación secundaria alta en t+1. Estos factores se explican posiblemente por el crecimiento relativo de un tipo de ocupaciones más propensas a acoger las competencias de la educación superior que las obtenidas en la educación de nivel intermedio. Este crecimiento del empleo es más decisivo para reducir la sobreeducación entre los jóvenes con educación terciaria que entre sus homólogos con educación secundaria alta.
En cambio, el crecimiento de la proporción de empleo en sectores menos intensivos en conocimiento reduce la sobreeducación de los jóvenes con educación secundaria alta (un –11,22 por ciento). Por lo tanto, la evidencia empírica respalda la hipótesis H3a, según la cual la tasa regional de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria en t0 está positivamente asociada con un aumento de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación secundaria alta en t+1. Sin embargo, se observa una asociación negativa constante entre la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria en t0 y la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta en t+1 (del –14,62 al –23,36 por ciento). Ninguno de los factores del lado de la demanda muestra resultados estadísticamente significativos. Así pues, el hecho de emplear a jóvenes con educación terciaria en ocupaciones para las que están sobreeducados no parece asociarse necesariamente con un aumento de la tasa de desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta. El crecimiento del empleo puede dar cabida a ambas categorías en el mercado laboral, evitando el desempleo del grupo con calificación inferior. Dado que los jóvenes con educación terciaria expulsan a parte de sus homólogos con educación secundaria alta hacia la sobreeducación, pero no hacia el desempleo, estos resultados avalan la hipótesis H3b, en consonancia con la teoría de la competencia por los puestos de trabajo (Thurow 1975), basada en la ordenación jerárquica de las listas de vacantes y de trabajadores en busca de empleo. La lista de vacantes es lo suficientemente amplia como para emplear a jóvenes con educación terciaria y secundaria alta y evitar así el desempleo, pero se produce a expensas del empleo de ambas categorías de trabajadores en puestos para los que están sobrecalificados. Estos resultados también coinciden en parte con las conclusiones de Oesch y Rodríguez-Menés (2011), que muestran una variación neta positiva del empleo en el quintil intermedio de la distribución de la calidad del puesto, lo cual permitiría un aumento de la tasa de sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria sin ninguna consecuencia para los jóvenes con educación secundaria alta. En este caso, aunque también se evidencia que dicho aumento no repercute en el desempleo de los jóvenes con educación secundaria alta, sí afecta a su tasa de sobreeducación. Como se indica en estudios anteriores (Mavromaras y McGuinness 2012; McGuinness, Bergin y Whelan 2018), una posible explicación para el caso español podría residir en la debilidad de los itinerarios de formación profesional, una característica que dificulta el acceso de los jóvenes con educación secundaria alta a un empleo ajustado a su calificación.
7. Conclusiones
En este artículo se ha analizado la influencia de los factores de la oferta y la demanda en las diferencias interregionales relativas a la sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria y secundaria alta en España. En primer lugar, los resultados confirman la importancia de los factores del lado de la oferta, pues el aumento de la tasa de actividad regional de los graduados terciarios en un año determinado se asocia positivamente con un aumento de la sobreeducación en el año siguiente. Sin embargo, además de un exceso de oferta de graduados terciarios, las diferencias interregionales en la sobreeducación de este grupo también están relacionadas con factores del lado de la demanda, como el desempleo juvenil y la temporalidad del empleo (juvenil). Más concretamente, el funcionamiento de los mercados de trabajo regionales, su estructura sectorial y ocupacional, y la inversión en I+D también son factores de interés al tratar de ajustar el empleo a la calificación. En definitiva, los análisis indican que, si bien la expansión educativa puede dar lugar a un exceso de oferta regional de graduados terciarios y contribuir a la sobreeducación, los factores regionales del lado de la demanda también explican y promueven la sobreeducación juvenil. Por consiguiente, las políticas que tratan de fomentar un adecuado ajuste del empleo a la calificación deben tener en cuenta los factores regionales relacionados con la oferta y la demanda. Esto reviste especial importancia en países con grandes disparidades regionales (por ejemplo, Italia), donde la importancia de los factores de la oferta y la demanda para explicar la sobreeducación de los jóvenes puede variar de una región a otra.
En segundo lugar, los resultados también confirman un efecto de expulsión asociado a la sobreeducación, ya que el crecimiento de la tasa de sobreeducación de los graduados terciarios en un año determinado se asocia positivamente con una mayor sobreeducación de los jóvenes con educación secundaria alta en el año siguiente. Sin embargo, no se evidencia que la sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria ejerza un efecto de expulsión sobre sus homólogos con educación secundaria alta hacia el desempleo. Una posible explicación es que el crecimiento del empleo en muchos de los periodos examinados fue suficiente para dar cabida a la sobreeducación de los jóvenes con educación terciaria y secundaria alta, sin provocar un aumento del desempleo en esta última categoría. El crecimiento económico tal vez no fue suficiente para garantizar puestos de trabajo adecuadamente ajustados para ambos grupos, pero sí para evitar el desempleo de los menos calificados al verse desplazados de sus puestos de trabajo por los más calificados. Las prácticas de temporalidad (juvenil) son una de las políticas correctivas que pueden prevenir el desempleo juvenil. Así pues, la principal consecuencia política de estos resultados es que, para garantizar un empleo juvenil ajustado a la calificación, no basta con fijarse en las cifras de desempleo juvenil. La adecuación entre la educación de los jóvenes y los requisitos del mercado laboral es un elemento importante para lograr que los jóvenes accedan a empleos de calidad en los que puedan desplegar plenamente sus competencias.
Notes
- El nivel educativo se basa en las medidas de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 2011 (CINE 2011). ⮭
- Instituto Nacional de Estadística (INE), «Encuesta de población activa. Resultados trimestrales». https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595. ⮭
- La nomenclatura de las unidades territoriales estadísticas (NUTS) subdivide a cada Estado miembro de la UE en tres niveles: NUTS 1: grandes regiones socioeconómicas; NUTS 2: regiones básicas (para políticas regionales); y NUTS 3: pequeñas regiones (para diagnósticos específicos). ⮭
- Las ciudades autónomas del norte de África quedan excluidas del análisis debido al pequeño tamaño y a las singularidades de sus mercados de trabajo. ⮭
- CIUO-08: Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de 2008. Se armonizó la clasificación ocupacional a lo largo del tiempo (de la CNO-74 y la CNO-94 a la CNO-2011) siguiendo las directrices y la matriz de conversión del proveedor de datos de la EPA (el INE) para adaptar la clasificación ocupacional de años anteriores a la CIUO-08 más reciente (la CNO-2011 en la clasificación nacional española, equivalente a la CIUO-08). ⮭
- La matriz de conversión solo resulta precisa en la armonización de las ocupaciones de los individuos a lo largo del tiempo al nivel de 1 dígito. ⮭
- Número de personas de 16 a 34 años con niveles CINE 3-4 como máximo dividido por el número de personas activas de 16 a 34 años con niveles CINE 3-4 como máximo, multiplicado por 100. ⮭
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). ⮭
- Véanse los resultados de la prueba de Chow en el cuadro SA3 del anexo suplementario en línea. ⮭
- El cuadro SA4 del anexo suplementario en línea muestra la variación interregional y temporal de los factores de la oferta y la demanda por cada periodo estudiado. ⮭
- Las variaciones porcentuales se calculan como (exp(coeficiente) –1) * 100. Los resultados completos de los cuadros de regresión pueden consultarse en los cuadros SA5 y SA6 del anexo suplementario en línea. ⮭
- Los resultados están a disposición de quien desee consultarlos. ⮭
- Los resultados completos de la regresión pueden consultarse en los cuadros SA7 y SA8 del anexo suplementario en línea. ⮭
Agradecimientos
Los autores agradecen los comentarios de las editoras de la Revista y de tres revisores anónimos que ayudaron a mejorar el artículo. También desean dar las gracias a Florentino Felgueroso y a María Ángeles Davia-Rodríguez por su asesoramiento y apoyo en el análisis de los datos de población activa, a Miguel González-Leonardo por sus aportaciones relacionadas con la disponibilidad de datos sobre movilidad interregional de trabajadores calificados en España, y a Miguel Ángel Malo por su lectura de una versión anterior de este artículo y sus útiles comentarios.
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no incurren en ningún conflicto de intereses con respecto al presente artículo.
Bibliografía citada
Arranz, José M., Carlos García-Serrano y Luis Toharia. 2010. «The Influence of Temporary Employment on Unemployment Exits in a Competing Risks Framework». Journal of Labor Research 31 (1): 67–90. http://doi.org/10.1007/s12122-009-9078-1.
Baccaro, Lucio, Rüya Gökhan Koçer, Jorge Galindo y Valeria Pulignano. 2016. «Determinants of Indefinite Contracts in Europe: The Role of Unemployment». Comparative Sociology 15 (6): 794–838. http://doi.org/10.1163/15691330-12341412.
Bailey, Delia, y Jonathan N. Katz. 2011. «Implementing Panel-Corrected Standard Errors in R: The pcse Package». Journal of Statistical Software, Code Snippets 42 (1): 1–11. http://doi.org/10.18637/jss.v042.c01.
Baranowska, Anna, y Michael Gebel. 2010. «The Determinants of Youth Temporary Employment in the Enlarged Europe: Do Labour Market Institutions Matter?». European Societies 12 (3): 367–390. http://doi.org/10.1080/14616690903165434.
Bar-Haim, Eyal, Louis Chauvel y Anne Hartung. 2019. «More Necessary and Less Sufficient: An Age-Period-Cohort Approach to Overeducation from a Comparative Perspective». Higher Education 78 (3): 479–499. http://doi.org/10.1007/s10734-018-0353-z.
Beck, Nathaniel, y Jonathan N. Katz. 1995. «What to Do (and Not to Do) with Time-Series Cross-Section Data». American Political Science Review 89 (3): 634–647. http://doi.org/10.2307/2082979.
Büchel, Felix., y Maarten van Ham. 2003. «Overeducation, Regional Labor Markets, and Spatial Flexibility». Journal of Urban Economics 53 (3): 482–493. http://doi.org/10.1016/S0094-1190(03)00008-1.
Capsada-Munsech, Queralt. 2019. «Measuring Overeducation: Incidence, Correlation and Overlaps across Indicators and Countries». Social Indicators Research 145 (1): 279–301. http://doi.org/10.1007/s11205-019-02112-0.
Chow, Gregory C. 1960. «Tests of Equality between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions». Econometrica 28 (3): 591–605. http://doi.org/10.2307/1910133.
Croce, Giuseppe, y Emanuela Ghignoni. 2012. «Demand and Supply of Skilled Labour and Overeducation in Europe: A Country-Level Analysis». Comparative Economic Studies 54 (2): 413–439. http://doi.org/10.1057/ces.2012.12.
Davia, María A., Seamus McGuinness y Philip J. O’Connell. 2017. «Determinants of Regional Differences in Rates of Overeducation in Europe». Social Science Research 63 (marzo): 67–80. http://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.09.009.
Dekker, Ron, Andries de Grip, y Hans Heijke. 2002. «The Effects of Training and Overeducation on Career Mobility in a Segmented Labour Market». International Journal of Manpower 23 (2): 106–125. http://doi.org/10.1108/01437720210428379.
De la Fuente, Ángel. 2016. «Series largas de algunos agregados demográficos regionales, 1950-2015 (RegDat–Dem versión 5.0)», Estudios sobre la Economía Española - 2016/14. Madrid: FEDEA e Instituto de Análisis Económico.
Delaney, Judith, Seamus McGuinness, Konstantinos Pouliakas y Paul Redmond. 2020. «Educational Expansion and Overeducation of Young Graduates: A Comparative Analysis of 30 European Countries». Oxford Review of Education 46 (1): 10–29. http://doi.org/10.1080/03054985.2019.1687433.
Di Pietro, Giorgio. 2002. «Technological Change, Labor Markets, and “Low-Skill, Low-Technology Traps”». Technological Forecasting and Social Change 69 (9): 885–895. http://doi.org/10.1016/S0040-1625(01)00182-2.
Dolado, Juan J., Florentino Felgueroso y Juan F. Jimeno. 2000. «Youth Labour Markets in Spain: Education, Training, and Crowding-Out». European Economic Review 44 (4-6): 943–956. http://doi.org/10.1016/S0014-2921(99)00050-1.
Frei, Christa, y Alfonso Sousa-Poza. 2012. «Overqualification: Permanent or Transitory?» Applied Economics 44 (14): 1837–1847. http://doi.org/10.1080/00036846.2011.554380.
García-Serrano, Carlos, y Miguel Ángel Malo-Ocaña. 1997. «¿Es diferente el desajuste educativo de las mujeres?». Información Comercial Española 760: 117–128.
Ghignoni, Emanuela, y Alina Verashchagina. 2014. «Educational Qualifications Mismatch in Europe: Is it Demand or Supply Driven?». Journal of Comparative Economics 42 (3): 670–692. http://doi.org/10.1016/j.jce.2013.06.006.
González-Leonardo, Miguel. 2020. «Migraciones internas, inmigración exterior y emigración de españoles hacia el extranjero: un balance por nivel educativo. ¿Es España un país de baja movilidad?». Documents d’Anàlisi Geográfica 66 (3): 591–627. http://doi.org/10.5565/rev/dag.596.
González-Leonardo, Miguel, y Antonio López-Gay. 2019. «El nuevo paradigma de las migraciones internas en España: migrantes urbanos más móviles y cualificados. El caso de Castilla y León». Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 23: Artículo núm. 609. http://doi.org/10.1344/sn2019.23.21615.
González-Leonardo, Miguel, Joaquin Recaño y Antonio López-Gay. 2020. «Selectividad migratoria y acumulación regional del capital humano cualificado en España». Investigaciones Regionales/Journal of Regional Research 47 (2): 113–133. http://doi.org/10.38191/iirr-jorr.20.013.
Green, Francis, e Yu Zhu. 2010. «Overqualification, Job Dissatisfaction, and Increasing Dispersion in the Returns to Graduate Education». Oxford Economic Papers 62 (4): 740–763.
Groot, Wim, y Henriëtte Maassen van den Brink. 2000. «Overeducation in the Labor Market: A Meta-Analysis». Economics of Education Review 19 (2): 149–158. http://doi.org/10.1016/S0272-7757(99)00057-6.
Habibi, Nader, y Arnold Kamis. 2021. «Reaching for the Stars and Settling for the Moon: Recent Trends in Overeducation of US Workers 2002–2016». Journal of Education and Work 34 (2): 143–157. http://doi.org/10.1080/13639080.2021.1897551.
Hansson, Bo. 2007. «Effects of Tertiary Expansion: Crowding-Out Effects and Labour Market Matches for the Higher Educated». OECD Education Working Papers No. 10. París: OCDE.
Hartog, Joop. 2000. «Over-Education and Earnings: Where are we, where should we go?». Economics of Education Review 19 (2): 131–147. http://doi.org/10.1016/S0272-7757(99)00050-3.
Jauhiainen, Signe. 2011. «Overeducation in the Finnish Regional Labour Markets». Papers in Regional Science 90 (3): 573–588. http://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2010.00334.x.
Jimeno, Juan F., y Samuel Bentolila. 1998. «Regional Unemployment Persistence (Spain, 1976–1994)». Labour Economics 5 (1): 25–51. http://doi.org/10.1016/S0927-5371(96)00019-X.
Kelly, Nathan J., y Christopher Witko. 2012. «Federalism and American Inequality». Journal of Politics 74 (2): 414–426. http://doi.org/10.1017/s0022381611001678.
Kiersztyn, Anna. 2013. «Stuck in a Mismatch? The Persistence of Overeducation during Twenty Years of the Post-Communist Transition in Poland». Economics of Education Review 32 (febrero): 78–91. http://doi.org/10.1016/j.econedurev.2012.09.009.
Klein, M. 2015. «The Increasing Unemployment Gap between the Low and High Educated in West Germany: Structural Or Cyclical Crowding-Out?». Social Science Research 50 (marzo): 110–125. http://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2014.11.010.
Korpi, Tomas, y Michael Tåhlin. 2009. «Educational Mismatch, Wages, and Wage Growth: Overeducation in Sweden, 1974–2000». Labour Economics 16 (2): 183–193. http://doi.org/10.1016/j.labeco.2008.08.004.
Mavromaras, Kostas, y Seamus McGuinness. 2012. «Overskilling Dynamics and Education Pathways». Economics of Education Review 31 (5): 619–628. http://doi.org/10.1016/j.econedurev.2012.02.006.
Mavromaras, Kostas, Seamus McGuinness e Yin King Fok. 2009. «Assessing the Incidence and Wage Effects of Overskilling in the Australian Labour Market». Economic Record 85 (268): 60–72. http://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2008.00529.x.
McGoldrick, KimMarie, y John Robst. 1996. «Gender Differences in Overeducation: A Test of the Theory of Differential Overqualification». American Economic Review 86 (2): 280–284.
McGuinness, Seamus, Adele Bergin y Adele Whelan. 2018. «Overeducation in Europe: Trends, Convergence, and Drivers». Oxford Economic Papers 70 (4): 994–1015. http://doi.org/10.1093/oep/gpy022.
Meliciani, Valentina, y Debora Radicchia. 2016. «Informal Networks, Spatial Mobility and Overeducation in the Italian Labour Market». Annals of Regional Science 56 (2): 513–535. http://doi.org/10.1007/s00168-016-0752-y.
Oesch, Daniel, y Jorge Rodríguez-Menés. 2011. «Upgrading or Polarization? Occupational Change in Britain, Germany, Spain and Switzerland, 1990–2008». Socio-Economic Review 9 (3): 503–531. http://doi.org/10.1093/ser/mwq029.
Ortiz, Luis. 2010. «Not the Right Job, but a Secure One: Over-Education and Temporary Employment in France, Italy and Spain». Work, Employment and Society 24 (1): 47–64. http://doi.org/10.1177/0950017009353657.
Ortiz, Luis, y Aleksander Kucel. 2008. «Do Fields of Study Matter for Over-Education? The Cases of Spain and Germany». International Journal of Comparative Sociology 49 (4-5): 305–327. http://doi.org/10.1177/0020715208093079.
Ortiz-Gervasi, Luis, y Seamus McGuinness. 2018. «Overeducation among European University Graduates: A Constraint or a Choice?». En European Youth Labour Markets: Problems and Policies, editado por Miguel Ángel Malo y Almudena Moreno Mínguez, 157–174. Cham: Springer.
Palmer, Christopher. 2011. Interpretation of β in Log-Linear Models. https://web.mit.edu/cjpalmer/www/beta_in_log-linear_regression.pdf
Polavieja, Javier G. 2003. «Temporary Contracts and Labour Market Segmentation in Spain: An Employment-Rent Approach». European Sociological Review 19 (5): 501–517.
Pollmann-Schult, Matthias. 2005. «Crowding-out of Unskilled Workers in the Business Cycle: Evidence from West Germany». European Sociological Review 21 (5): 467–480. http://doi.org/10.1093/esr/jci033.
Ponds, Roderik, Gerard Marlet, Clemens van Woerkens y Harry Garretsen. 2016. «Taxi Drivers with a PhD: Trickle Down or Crowding-Out for Lower Educated Workers in Dutch Cities?». Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 9 (2): 405–422. http://doi.org/10.1093/cjres/rsw008.
Quintini, Glenda. 2011. «Over-Qualified or Under-Skilled? A Review of Existing Literature», OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 121. París: OCDE.
Ramos, Raúl, y Esteban Sanromá. 2013. «Overeducation and Local Labour Markets in Spain». Tijdschrift voor economische en sociale geografie 104 (3): 278–291. http://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2012.00752.x.
Romaní, J., J.M. Casado-Díaz y A. Lillo-Bañuls. 2016. «On the Links between Spatial Variables and Overeducation». Applied Economics Letters 23 (9): 652–655. http://doi.org/10.1080/13504851.2015.1095996.
Sánchez-Sánchez, Nuria, y Adolfo Cosme Fernández-Puente. 2021. «Overeducation, Persistence and Unemployment in Spanish Labour Market». Journal of Economic Studies 48 (2): 449–467. http://doi.org/10.1108/JES-07-2019-0315.
Summerfield, Fraser, e Ioannis Theodossiou. 2017. «The Effects of Macroeconomic Conditions at Graduation on Overeducation». Economic Inquiry 55 (3): 1370–1387. http://doi.org/10.1111/ecin.12446.
Thurow, Lester C. 1975. Generating Inequality: Mechanisms of Distribution in the U.S. Economy. Nueva York: Basic Books.
Tsang, Mun C., Russell W. Rumberger y Henry M. Levin. 1991. «The Impact of Surplus Schooling on Worker Productivity». Industrial Relations: A Journal of Economy and Society 30 (2): 209–228. http://doi.org/10.1111/j.1468-232X.1991.tb00786.x.
Vahey, Shaun P. 2000. «The Great Canadian Training Robbery: Evidence on the Returns to Educational Mismatch». Economics of Education Review 19 (2): 219–227. http://doi.org/10.1016/S0272-7757(98)00029-6.
Vera-Toscano, Esperanza, y Elena C. Meroni. 2021. «An Age-Period-Cohort Approach to the Incidence and Evolution of Overeducation and Skills Mismatch». Social Indicators Research 153 (2): 711–740. http://doi.org/10.1007/s11205-020-02514-5.
Verhaest, Dieter, y Rolf van der Velden. 2013. «Cross-Country Differences in Graduate Overeducation». European Sociological Review 29 (3): 642–653. http://doi.org/10.1093/esr/jcs044.
Wakeford, Jeremy. 2004. «The Productivity–Wage Relationship in South Africa: An Empirical Investigation». Development Southern Africa 21 (1): 109–132. http://doi.org/10.1080/0376835042000181444.
Waldorf, Brigitte, y Seong Do Yun. 2016. «Labor Migration and Overeducation among Young College Graduates». Review of Regional Research 36 (2): 99–119. http://doi.org/10.1007/s10037-015-0101-0.