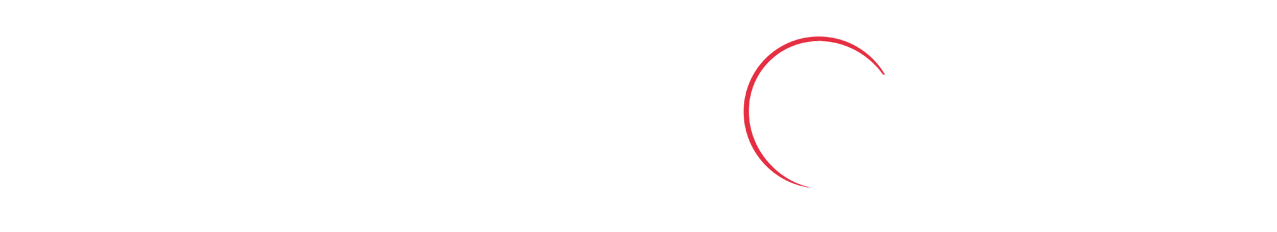La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos solo incumbe a sus autores, y su publicación en la Revista Internacional del Trabajo no significa que la OIT las suscriba.
Artículo original: «Firm-level bargaining and within-firm wage inequality: Evidence across Europe». International Labour Review 164 (2). Traducción de Marta Pino Moreno. Traducido también al francés en Revue internationale du Travail 164 (2).
1. Introducción
El aumento de la desigualdad observado en muchos países desde la recesión mundial de 2008 ha reabierto el debate sobre las causas de la desigualdad. Los cambios institucionales destinados a aumentar la flexibilidad de los mercados de trabajo y la fijación de salarios, junto con el cambio tecnológico, la globalización, el declive del poder sindical y la fuerza de las finanzas, contribuyeron a aumentar la desigualdad salarial (Cobb 2016). Entre finales de la década de 1990 y principios del siglo XXI, se llevaron a cabo reformas en muchos países siguiendo las recomendaciones de política del informe sobre la Estrategia para el Empleo de la OCDE (1994).
En este artículo se examinan los efectos de la reforma descentralizadora de la negociación colectiva sobre la desigualdad salarial. El desplazamiento progresivo del ámbito de fijación colectiva de salarios desde niveles más centralizados (nacional o sectorial) hacia el nivel de empresas individuales tenía por objeto atender las necesidades específicas de las empresas, permitiéndoles ajustar los salarios en función de las condiciones de su mercado interno y local (Undy 1978). Esta tendencia ha afectado a la legislación sobre fijación de salarios, especialmente en Europa, donde el sistema «corporativista» de relaciones laborales dominante hasta entonces (Wallerstein, Golden y Lange 1997), que incluía una elevada cobertura sindical y una negociación colectiva centralizada, se ha transformado gradualmente en un sistema «híbrido» (Braakmann y Brandl 2016). Aunque siga predominando la negociación colectiva coordinada con múltiples empleadores (o «multiempresarial») en niveles centralizados, los convenios colectivos de empresa (negociación colectiva con un solo empleador o «uniempresarial») establecen cada vez más excepciones a las disposiciones específicas centralizadas (Visser 2013).
El peso cada vez mayor de los convenios colectivos en el ámbito de la empresa se ha relacionado con dos tipos de desigualdad salarial, a saber: la desigualdad entre empresas (interempresarial) y la desigualdad interna de una empresa (intraempresarial). La mayoría de los estudios se centran en la desigualdad salarial interempresarial y tratan de analizar si la negociación en el ámbito de la empresa puede explicar las disparidades retributivas entre trabajadores de perfiles similares en empresas distintas. La conclusión general, confirmada también por el reciente análisis entre países coordinado por la OCDE (Criscuolo et al. 2020, 2021 y 2023), es que la desigualdad salarial interempresarial viene determinada sobre todo por las prácticas empresariales de fijación de salarios y no solo por las características de los trabajadores. Se constata que los convenios de empresa tienden a ampliar la brecha salarial entre empresas de distintos países (OCDE 2017), como ya observó la OCDE (2018). Dahl, Le Maire y Munch (2013) explican este hecho por el mayor poder negociador de los empleados muy calificados en el ámbito local, lo que lleva a estos empleados bien remunerados a disfrutar de salarios aún más altos en virtud de convenios salariales con la empresa que en el marco de la negociación centralizada.
En el presente artículo, que tiene por objeto el efecto mucho menos estudiado de la fijación salarial descentralizada sobre la desigualdad intraempresarial, se examina si la estructura salarial interna de las empresas que aplican una negociación propia es más desigual que la de las empresas que fijan los salarios únicamente con arreglo a sistemas de negociación centralizados. El análisis de la desigualdad salarial intraempresarial es importante por dos razones. En primer lugar, en la mayoría de los países las diferencias salariales intraempresariales representan casi la mitad de la desigualdad salarial general, al mismo nivel que las diferencias interempresariales (Lazear y Shaw 2007; Fournier y Koske 2013; OIT 2016; Criscuolo et al. 2020). La excepción se encuentra en los Estados Unidos, donde las diferencias entre empresas son más acusadas que la desigualdad intraempresarial (Barth et al. 2016). En segundo lugar, las diferencias salariales entre empresas ofrecen una imagen incompleta de la dinámica de fijación de salarios: pueden indicar si las prácticas empresariales afectan a las desviaciones respecto de un salario de mercado equitativo observadas entre empleados de características similares, pero no muestran en qué medida la negociación interna de la empresa afecta a la dinámica salarial en el seno de la organización. La observación de la desigualdad salarial intraempresarial es el único medio para entender el uso que hacen las empresas de la posibilidad de fijar internamente los salarios para aumentar o disminuir la remuneración de determinados tipos de empleados, con efectos sobre la desigualdad general de los ingresos.
Según se detalla en el segundo apartado de este artículo, la bibliografía relativa a la influencia de la negociación a nivel de empresa en las desigualdades intraempresariales ofrece predicciones teóricas contrapuestas. Los escasos estudios empíricos existentes al respecto arrojan resultados dispares, a menudo basados en datos relativamente antiguos que datan de la segunda mitad de la década de 1990, cuando se inició el impulso reformista de los mercados laborales.
El presente artículo contribuye en un triple sentido a esta línea bibliográfica relativamente poco desarrollada, a partir del conjunto de datos interrelacionados de empleadores y empleados de la Encuesta Europea de Estructura Salarial (Structure of Earnings Survey, SES) de seis Estados miembros de la Unión Europea (UE) —Alemania, Bélgica, Chequia, España, Francia y el Reino Unido—1 correspondientes a los años 2006, 2010, 2014 y 2018.
El primer aspecto novedoso del artículo es la estimación de la diferencia entre la desigualdad salarial intraempresarial en condiciones de negociación centralizada y en el ámbito de la empresa. Este enfoque contrasta con el de estudios anteriores, que examinan el poder explicativo agregado de los diferentes niveles de negociación en relación con otros determinantes de la desigualdad salarial, según un marco de descomposición de la desigualdad. En lugar de ello, aquí se diseña un marco de regresión para estimar directamente si las empresas que negocian internamente muestran una mayor o menor desigualdad salarial intraempresarial en comparación con las empresas que solo negocian en niveles más centralizados. La medida de la desigualdad intraempresarial es el rango interdecil de la distribución interna de los salarios residuales, una vez controladas las características de los trabajadores y de la empresa. Este procedimiento permite examinar si las empresas aprovechan la posibilidad de negociar a nivel local —apartándose de los convenios centralizados— para ajustar los salarios de los empleados con mejor o peor remuneración, observando si los salarios de los trabajadores mejor remunerados son aún más altos, los de los peor remunerados son aún más bajos, una combinación de ambas cosas, o incluso lo contrario.
Como segunda contribución importante, se adopta una perspectiva transnacional para estudiar la asociación entre la negociación descentralizada en el ámbito de la empresa y la desigualdad intraempresarial, observando sus posibles variaciones según los contextos institucionales. Estas instituciones —principalmente el sistema nacional de relaciones laborales— enmarcan las condiciones de aplicación de la negociación empresarial. Los datos incluidos en el análisis, aunque no abarcan todos los países europeos, representan diferentes tradiciones de negociación colectiva de los salarios en Europa. Todos los países seleccionados comparten una tendencia común hacia la descentralización de sus niveles de negociación, pero también mantienen marcadas diferencias en cuanto a la forma predominante de negociación colectiva durante el periodo analizado. Esto puede influir de diferentes maneras en el efecto de la negociación empresarial.
Además, como tercer elemento novedoso, se estudia si la relación entre la negociación de empresa y la desigualdad intraempresarial ha cambiado a lo largo de los dos decenios examinados. En general, cabe esperar que el uso de convenios de empresa para diferenciar los salarios, al igual que el impacto de la descentralización en la desigualdad salarial intraempresarial, haya ido en aumento de forma constante. Sin embargo, el periodo abarcado en el análisis incluye la Gran Recesión de 2008-2009, la profunda crisis financiera y de deuda que afectó a los países europeos entre 2012 y 2013. Estos importantes acontecimientos ejercen presión sobre los salarios, lo que podría crear la expectativa de un cambio notable en la asociación entre la negociación a nivel de empresa y la desigualdad salarial intraempresarial ya en 2010, pero sobre todo durante el periodo 2014-2018.
Los resultados documentan amplias heterogeneidades en los efectos estimados de la negociación de empresa entre países y a lo largo del tiempo. Además, las heterogeneidades no se corresponden claramente con las características específicas de los sistemas nacionales de negociación ni con las clasificaciones generales de países basadas en los niveles de negociación prevalentes.
El resto del artículo se estructura del siguiente modo. Para comenzar, se exponen las principales teorías en que se basa la pregunta de investigación, junto con la escasa evidencia empírica sobre el tema (apartado 2). A continuación, se examinan sucintamente las características clave de los sistemas de negociación salarial objeto de estudio, formulando hipótesis sobre la heterogeneidad de los efectos previstos a partir del análisis empírico. Tras describir los datos y las principales variables de medición (apartado 3), se exponen los modelos empíricos y las estrategias de estimación (apartado 4), así como los resultados (apartado 5). Por último, se extraen algunas conclusiones (apartado 6).
2. Antecedentes e hipótesis
El enfoque tradicional de la bibliografía sobre la influencia de los sistemas de negociación en la dinámica de la desigualdad consiste, en primer lugar, en descomponer la desigualdad salarial global en sus componentes intraempresarial e interempresarial y, a continuación, estimar la importancia relativa del nivel de negociación adoptado por las empresas (centralizado o de ámbito empresarial) para explicar los dos componentes, en relación con otros atributos de la empresa o con características institucionales. Sin embargo, dentro de esa línea bibliográfica, la gran mayoría de los estudios se centran únicamente en la desigualdad salarial interempresarial, comprobando si la negociación en el ámbito de la empresa explica por qué puede haber trabajadores con perfiles similares (en cuanto a sus características individuales y laborales) que perciben salarios distintos según la empresa en la que trabajan (Dell’Aringa y Lucifora 1994; Hibbs y Locking 1996; Palenzuela y Jimeno 1996; Hartog, Leuven y Teulings 2002; Rycx 2003; Cardoso y Portugal 2005; Checchi y Pagani 2005; Plasman, Rusinek y Rycx 2007; Card y De La Rica 2006; Dell’Aringa y Pagani 2007; Daouli et al. 2013; Ehrl 2017). El interés en las desigualdades interempresariales, que pone de relieve la importancia de la empresa como el principal ámbito de generación de desigualdad salarial, se ha ampliado en los últimos años con los esfuerzos de la OCDE por comprender los orígenes de la desigualdad entre países (Criscuolo et al. 2020, 2021 y 2023), y también en relación con la aparición de nuevas tendencias tecnológicas como el uso de macrodatos en las empresas (Silva, Leitao y Montana 2022). En cambio, el presente artículo entronca con la bibliografía mucho más restringida que examina si la negociación en el ámbito de la empresa afecta a la desigualdad salarial intraempresarial.
2.1. Bibliografía teórica y empírica
La relación entre el nivel de negociación colectiva y la desigualdad salarial intraempresarial puede enmarcarse en varios enfoques, con predicciones dispares sobre si la negociación en el ámbito de la empresa debería dar lugar a una mayor o menor desigualdad intraempresarial, en comparación con la negociación centralizada.
Las teorías económicas hacen hincapié principalmente en los incentivos específicos de las empresas para adoptar convenios de empresa. Por un lado, la negociación descentralizada debería aumentar la desigualdad intraempresarial en aquellos modelos en los que los convenios de empresa están diseñados para incentivar o retribuir, de manera selectiva, la contribución de los diferentes empleados al rendimiento y los objetivos de la empresa (Bayo-Moriones, Galdón-Sánchez y Martínez-de-Morentin 2013). Esto puede ocurrir en el marco de una remuneración condicionada al rendimiento u otros sistemas de retribución diferencial acordes con la teoría de torneos (Lazear y Rosen 1981). Lo mismo puede suceder cuando los sistemas de ámbito empresarial se utilizan para remunerar selectivamente el capital humano o determinados recursos especialmente valiosos de la empresa, adoptando una perspectiva del análisis empresarial basada en los recursos, o para mitigar los costos transaccionales y los problemas de representación que surgen en diversos grupos ocupacionales (Eisenhardt 1989; O’Shaughnessy 1998). Por otra parte, la negociación local también puede reducir la desigualdad intraempresarial en comparación con la negociación centralizada si los convenios de empresa responden a la búsqueda de redistribución, justicia o equidad de los trabajadores. Esto puede deberse a la inclinación de los trabajadores o de los sindicatos por igualar los salarios (entre empresas, pero también dentro de una misma empresa), como se describe en los «modelos insider-outsider con sindicatos» (Lindbeck y Snower 1986 y 2001) o en las teorías del «salario justo» (Akerlof 1984).
Otros mecanismos que vinculan las desigualdades salariales intraempresariales con la negociación centralizada o descentralizada son los modelos de fijación de salarios que explican la brecha salarial entre el salario de equilibrio del mercado y el salario realmente pagado a los trabajadores sobre la base del salario de eficiencia, el reparto de rentas o la compensación diferencial por capacidades no medidas del trabajador. Aunque estas prácticas están más directamente relacionadas con las desigualdades salariales interempresariales, también pueden afectar a las desigualdades internas de una empresa si los empleadores las utilizan para remodelar selectivamente la escala salarial general con el fin de ajustar los salarios de ciertos grupos de trabajadores y no de otros. Sin embargo, es difícil formular predicciones sobre si estas prácticas dan lugar a un aumento o a una disminución de la desigualdad intraempresarial. Sus efectos dependen de su aplicación real y de la voluntad de trabajadores y sindicatos de perseguir objetivos igualitarios de uniformización salarial en las negociaciones en el seno de la empresa.
Aparte de los motivos de incentivación analizados por los economistas, otras líneas de investigación destacan la influencia de las diferentes características específicas de las empresas en su estructura salarial interna. Los estudios sociológicos y socioeconómicos subrayan la importancia de la inercia organizativa y del relativo equilibrio de poder entre grupos dentro de las organizaciones, sobre todo en los modelos organizacionales para el análisis de la estratificación, que conciben la empresa como el ámbito central donde se genera la desigualdad salarial (Stainback, Tomaskovic-Devey y Skaggs 2010; Cobb 2016). La resistencia al cambio favorece el mantenimiento de las posiciones de los individuos y de la estructura salarial de una empresa, mientras que la resolución de conflictos entre grupos con diferentes objetivos y poder en la estructura jerárquica, organizativa y ocupacional puede dar lugar a la reducción o al aumento de la desigualdad intraempresarial, tanto en sentido estacionario como evolutivo (Blau y Duncan 1967; Goldthorpe y Hope 1972; Wright 1980; Erikson y Goldthorpe 2002).
En general, la aplicación de la negociación en el ámbito de la empresa puede variar considerablemente de una empresa a otra, con resultados inciertos sobre la desigualdad salarial intraempresarial dependiendo de la fuerza relativa de los factores señalados. La relación entre ese tipo de negociación y la desigualdad salarial intraempresarial sigue siendo, en última instancia, una cuestión empírica.
Como reflejo de las predicciones opuestas de la bibliografía teórica, los escasos estudios empíricos existentes sobre la cuestión (todos ellos relativos a la década de 1990 y principios de la de 2000) arrojan resultados dispares. Dell’Aringa y Lucifora (1994) examinan datos de Italia del año 1990 (utilizando una suerte de precursor nacional de la SES) y constatan que la dispersión salarial intraempresarial no difiere entre las empresas que solo aplican la negociación centralizada y las que aplican también convenios de empresa. Dell’Aringa et al. (2004) confirman este resultado para Bélgica, España, Irlanda e Italia en 1995, subrayando la necesidad de incluir salarios residuales y variables de control en los modelos de estimación. Estos autores muestran, en efecto, que la existencia de mayores niveles de desigualdad salarial incondicional interna en los establecimientos, observada en las empresas cubiertas por un convenio con un único empleador, desaparece al incluir un amplio conjunto de controles. En cambio, Canal Domínguez y Rodríguez Gutiérrez (2004) concluyen que la negociación a nivel de empresa reduce la dispersión salarial intraempresarial en España, según datos de 1995. Por último, Addison, Kölling y Teixeira (2014), tras analizar un panel de establecimientos alemanes durante el periodo 1996-2008, observan una modesta ampliación de la dispersión salarial interna en los establecimientos que abandonan los convenios sectoriales.
El presente estudio complementa esa limitada bibliografía proporcionando un marco para comparar la desigualdad intraempresarial asociada a la negociación centralizada y a la negociación interna de las empresas en países europeos con diferentes tradiciones institucionales, analizando cómo ha cambiado la relación con el tiempo.
2.2. Marcos de fijación salarial en una selección de países e hipótesis de trabajo
Las principales características de los sistemas nacionales de negociación de los países incluidos en el estudio, a lo largo del periodo abarcado por los datos, se resumen en el cuadro SA1 de los anexos suplementarios en línea (solo en inglés).
Por un lado, a pesar de la tendencia general hacia la descentralización de los niveles de negociación en el periodo analizado, los países muestran diferencias significativas en cuanto al alcance, la cobertura y la magnitud de la negociación de ámbito empresarial como excepción a la negociación centralizada. Aunque el signo de la relación entre la negociación de empresa y la desigualdad salarial intraempresarial es teóricamente incierto, la estructura institucional de algunos países puede favorecer que los convenios de empresa aumenten las desigualdades. En particular, los sistemas nacionales de Chequia y el Reino Unido hacen más probable que las empresas con negociaciones de ámbito local tengan estructuras salariales más desiguales, en comparación con las empresas que solo negocian en niveles más centralizados. Parece probable que los convenios de empresa estén asociados a resultados más igualitarios en Alemania y España, mientras que no se prevé ningún efecto en Bélgica y los resultados son inciertos en Francia. La decisión de realizar análisis por países viene motivada precisamente por la necesidad de verificar esos efectos potencialmente heterogéneos.
Por otra parte, también se observan algunas similitudes generales entre países, especialmente en lo que se refiere al ámbito prevalente de la negociación colectiva. Siguiendo la línea de Fulton (2013), pueden asignarse a los países diferentes «regímenes de negociación»: Bélgica es un ejemplo paradigmático de «régimen interprofesional/nacional»; en cambio, Chequia y el Reino Unido representan casos de «régimen de empleador individual»; Alemania y España se sitúan en un «régimen sectorial» intermedio; y Francia es un caso atípico, debido a la interacción particularmente compleja entre todos los niveles de negociación. En consecuencia, cabe esperar que los convenios de empresa en los países con un mismo tipo de régimen afecten a la desigualdad de manera similar, y que este efecto sea más parecido de lo que predecirían las características institucionales específicas de cada país por sí solas. No obstante, es difícil conjeturar si prevalecerán las presiones igualitarias o las que generan desigualdad en economías en las que siempre ha sido habitual la negociación a nivel de empresa (como Chequia y el Reino Unido), o en países que tradicionalmente favorecen formas más centralizadas de negociación (como Alemania, Bélgica, España y Francia). En esta última categoría, la legislación o la movilización de los trabajadores pueden llegar a impedir que los convenios de empresa introduzcan desigualdades en las estructuras salariales internas de las empresas. Así se reducirá la probabilidad de que, en esos países, las empresas que negocian a nivel local presenten —en su caso— estructuras salariales más desiguales que las empresas que negocian en niveles superiores, en comparación con Chequia y el Reino Unido. Sin embargo, las empresas también pueden recurrir a la negociación de ámbito empresarial para diferenciar los salarios internos, tratando de evitar la rigidez y la complejidad de las negociaciones típicas de los regímenes más corporativistas. Si prevalece esta segunda tendencia, es posible encontrar una mayor desigualdad intraempresarial en Alemania, Bélgica, España y Francia, en comparación con el Reino Unido o Chequia.
Una hipótesis adicional —hasta cierto punto extrema— es que, a medida que las instituciones de fijación de salarios convergen progresivamente, difuminando las diferencias institucionales entre países o las fronteras entre regímenes (véase Baccaro y Howell 2017), toda diferencia prevista en la relación entre la negociación a nivel de empresa y la desigualdad salarial intraempresarial puede llegar a perder significación. De ser así, el análisis empírico debería revelar efectos iguales o comparables en todos los países.
En cuanto a los efectos temporales, la evolución de los sistemas nacionales de negociación salarial (véase el cuadro SA1 del anexo suplementario en línea A) sugiere dos hipótesis principales. Por una parte, como la disposición legal que estipula los convenios colectivos a nivel de empresa se introdujo en todos los países antes del periodo estudiado, alrededor de finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, los años que abarcan los datos aquí analizados corresponden a una fase relativamente estable de los marcos nacionales de negociación. Hay indicios de que la negociación de ámbito empresarial fue ganando terreno durante el periodo, pero no se aplicaron reformas importantes (excepto en Francia en 2016). Por lo tanto, es previsible observar un aumento constante del uso de la negociación a nivel de empresa, junto con un aumento constante del grado asociado de desigualdad intraempresarial, sin grandes interrupciones temporales. Por otro lado, cabe esperar un cambio significativo en la segunda parte del periodo de la muestra, a causa de la Gran Recesión de 2008-2009 y las profundas crisis financiera y de deuda que siguieron en Europa entre 2012 y 2013. Como los salarios estaban sujetos a fuertes presiones, las empresas posiblemente tendieron a buscar una mayor flexibilidad para ajustar los salarios a nivel local a través de convenios de empresa en los años 2014-2018. Por consiguiente, el efecto de la negociación a nivel de empresa puede ser mayor en los últimos años.
3. Datos y principales variables
3.1. Fuente de datos y muestra
La encuesta SES elaborada por Eurostat es una fuente consolidada de datos sobre la dinámica laboral en Europa. Abarca un amplio conjunto de variables con información relativa a los ingresos y las características personales y laborales de muchos trabajadores de la UE, combinadas con algunas variables sobre las empresas empleadoras. Este conjunto de datos se ha utilizado en otros estudios empíricos, en particular en la extensa bibliografía sobre la desigualdad entre empresas y sus determinantes. Las primeras ediciones nacionales de la encuesta, que abarcaban la década de 1990, se utilizaron en los pocos estudios existentes sobre la pregunta de investigación que constituye el objeto del presente artículo, formulada en el apartado 2.
La estrategia de recopilación de datos de la SES consiste en seleccionar una muestra aleatoria de empresas (estratificada por tamaño, sector de actividad y ubicación geográfica) por cada país y año, de forma que sea representativa del sistema nacional de relaciones laborales. Dentro de cada empresa seleccionada, se extrae una muestra representativa de empleados sobre los que se recopila un amplio conjunto de características personales y relacionadas con el puesto de trabajo, como el salario, la edad, el sexo, la educación, el tipo de contrato, la antigüedad en la empresa, el tipo de ocupación y otras. Esta estructura conforma un conjunto de datos interrelacionados de empleadores y empleados, lo que proporciona una fuente de especial interés para realizar comparaciones sistemáticas entre economías.
No obstante, los datos de la SES presentan algunas limitaciones. En primer lugar, las unidades empresariales encuestadas en la SES tienen al menos diez empleados, lo que impide analizar adecuadamente la situación de las microempresas. En segundo lugar, aunque el procedimiento de encuesta proporciona información sobre un número impresionante de trabajadores en toda Europa (unos 10 millones por año de encuesta), la tasa de muestreo de empleados varía según el tamaño de la empresa y el país. En tercer lugar, los datos relativos a las características personales y laborales de los empleados son muy detallados, mientras que la información sobre las empresas se limita a cinco variables: categoría de tamaño, ubicación geográfica, sector de actividad, control público o privado y —un aspecto crucial para los fines de la presente investigación— el ámbito o nivel de negociación salarial adoptado en la empresa. En cuarto lugar, la encuesta no permite identificar a los mismos trabajadores en distintas rondas. Esto significa que no se puede identificar un conjunto de datos de panel, haciendo un seguimiento de un conjunto de empleados o empresas a lo largo del tiempo. Así, aunque el extenso conjunto de características individuales debería subsanar gran parte del sesgo de las variables omitidas en la estimación de los salarios residuales (véase más información en el apartado 4), no es posible controlar totalmente las características estacionarias no observadas de los trabajadores.
En este estudio se han utilizado las rondas de 2006, 2010, 2014 y 2018 de la SES. Los países incluidos en el análisis —Alemania, Bélgica, Chequia, España, Francia y el Reino Unido— se seleccionaron aplicando dos criterios: en primer lugar, la disponibilidad de información sobre el tipo de negociación vigente en las empresas de la muestra, lo que obligó a excluir a los países con un número muy pequeño o nulo de empresas que respondieron a la pregunta específica de la SES sobre ese aspecto; y, en segundo lugar, como se ha comentado en el apartado anterior, se trataba de lograr una representación razonable de diferentes contextos institucionales y tradiciones de relaciones laborales en Europa. Se mantuvo al Reino Unido en la muestra, como ejemplo prototípico del sistema de negociación anglosajón centrado en el individuo, a pesar de que este país no proporciona cifras para la ronda de 2018.2
Dado que, por definición, para medir la desigualdad salarial intraempresarial es necesario observar los salarios de al menos dos empleados de una misma empresa, la muestra incluye únicamente empresas con al menos tres trabajadores encuestados. También cabe señalar que, aunque se agrupa a las empresas por pares de rondas, en el análisis empírico se obtienen datos transversales repetidos, ya que la SES no comunica ningún código de identificación que permita examinar la misma empresa a lo largo del tiempo.
3.2. Tipos de convenios colectivos
A los efectos del presente estudio, la información clave que proporciona la SES se refiere a una pregunta sobre el tipo de negociación salarial que se practica en cada empresa. Esto permite distinguir tres grandes casos de cobertura de la negociación colectiva. El primer caso incluye los convenios de negociación centralizada, o lo que la SES denomina «tipo A»: convenios de nivel nacional o interconfederal», «tipo B: convenios sectoriales» o «tipo C: convenios para determinados sectores en regiones específicas». El segundo caso incluye la negociación en el ámbito de la empresa, en la que las empresas se apartan de los convenios centralizados. La SES clasifica estos casos como de «tipo D: convenios de empresa o con un solo empleador», «tipo E: convenios aplicables únicamente a los trabajadores de la unidad local» o «tipo F: otros tipos de convenios de empresa». El tercer caso es la falta de convenio colectivo («tipo N: no existe negociación colectiva»).3
La negociación salarial centralizada es la forma dominante de fijación de salarios en las empresas de Bélgica, España y Francia incluidas en la muestra; da cobertura a un 70-90 por ciento de las empresas y al 65-85 por ciento de los empleados (véase el cuadro SB1 del anexo suplementario en línea B). En esos países, los convenios de empresa solo están vigentes para el 6-20 por ciento de las empresas y el 15-25 por ciento de los empleados, mientras que un porcentaje menor de empresas y trabajadores no están cubiertos por ningún convenio colectivo. En Alemania, aunque la mayoría de las empresas (el 67-74 por ciento) no están cubiertas por convenios colectivos, generalmente son de pequeño tamaño y, por lo tanto, representan menos de la mitad de los trabajadores incluidos en la muestra. Los convenios centralizados cubren a una mayor proporción de trabajadores, mientras que los convenios de empresa son comparativamente escasos y se extienden al 3-6 por ciento de las empresas, y en torno al 3-7 por ciento de los trabajadores. En Chequia y el Reino Unido, la proporción de empresas y empleados no cubiertos por la negociación colectiva es comparable a la de Alemania, pero entre los trabajadores cubiertos por algún tipo de negociación colectiva los convenios de empresa son más frecuentes, lo que concuerda con la descripción de los regímenes orientados al mercado descritos en el apartado anterior. Con el tiempo, la proporción de empresas y empleados cubiertos por convenios de empresa fluctúa, pero se mantiene básicamente estable en todos los países excepto en Chequia. Esto coincide con la intuición de que la descentralización de los niveles de negociación continuó pero sin acelerarse durante el periodo de la muestra, ya que los principales cambios institucionales se produjeron antes.
El presente artículo tiene por objeto la descentralización de la negociación colectiva, un proceso por el cual el modelo de negociación central coordinada evoluciona hacia una negociación descentralizada a nivel de empresa, con independencia de la ausencia total de convenios colectivos salariales. Por lo tanto, en el análisis empírico solo se examina a las empresas que aplican alguna forma de negociación colectiva. Se define una variable NAE que permite comparar las empresas que aplican la negociación en el ámbito de la empresa (NAE = 1) con las que solo aplican la negociación centralizada (NAE = 0).4
3.3. Medición de la desigualdad salarial intraempresarial
La desigualdad salarial intraempresarial se mide a partir de la remuneración por hora de los empleados según los datos declarados en la SES. A fin de tener en cuenta las diferencias en la composición de la plantilla y las características corporativas de las empresas, y en consonancia con una práctica bien establecida en los estudios sobre desigualdades salariales que se remonta al menos a Winter-Ebmer y Zweimüller (1999), al comparar los salarios entre individuos es necesario aislar el componente del salario individual que no está directamente relacionado con la remuneración promedio del mercado para el puesto y las características personales y otras particularidades de individuos por lo demás homólogos.
Como medida de la desigualdad intraempresarial para cada empresa j, se toma el intervalo interdecil de los salarios logarítmicos residuales, es decir, la diferencia entre las primas salariales logarítmicas del 90.º y el 10.º percentil:
(1)
Siendo el p.º percentil de la distribución del salario residual obtenido para cada empleado i de la empresa j a partir de la siguiente regresión minceriana estimada por país y por año de encuesta:
(2)
En esta ecuación minceriana, log(Wij) es el logaritmo del salario por hora que figura en la SES, sobre el cual se realiza una regresión con un conjunto normalizado de características individuales de los empleados y del puesto: años de antigüedad, edad, sexo, nivel de estudios (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, CINE), tipo de contrato (indefinido, temporal o de aprendizaje), una variable ficticia de contrato a tiempo parcial, ocupación (Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO) y la proporción de horas de trabajo a tiempo completo. Por último, se incluyen efectos fijos de empresa EFj.
En consecuencia, wij residual es una prima salarial que denota la desviación del salario específico del individuo respecto del salario promedio que cabría esperar para un empleado de la empresa j en función de sus características, al tiempo que se controla también la prima salarial promedio específica de la empresa j reflejada en los efectos fijos de empresa EFj. Por ejemplo, si la política de una empresa consistiera en pagar una prima equivalente al 10 por ciento del salario promedio de mercado a sus empleados, esta prima a nivel de empresa estaría representada por el coeficiente ϕ, y la política salarial de la empresa no tendría ningún efecto neto en la desigualdad salarial intraempresarial en la ecuación (1), permitiendo una comparación eficaz entre individuos y entre empresas.5
Al seleccionar el rango interdecil de la distribución intraempresarial de las primas salariales, es posible examinar si las empresas utilizan la negociación de ámbito empresarial para ajustar los salarios de los empleados de baja o alta remuneración. En efecto, como se explica en el siguiente apartado, se puede dividir el efecto de la negociación de ámbito empresarial en los dos percentiles. Otras medidas de desigualdad utilizadas habitualmente en la bibliografía, como la varianza (o la desviación típica), no permiten identificar el origen del aumento o la reducción de la desigualdad.
4. Modelos empíricos y estrategia de estimación
La estimación del efecto de los cambios institucionales, como la adopción de nuevos regímenes de negociación colectiva, suele ser compleja. La posibilidad de las empresas de elegir entre regímenes de negociación centralizados y descentralizados puede crear endogeneidad, lo que plantea problemas de comparabilidad y selección entre las empresas que eligen un régimen en lugar del otro. Lo ideal sería observar países con instituciones y condiciones comparables, en los que se promulgaran reformas discretas de sus instituciones de negociación colectiva. Para obtener estimaciones comparables por países en ausencia de esas condiciones experimentales ideales, se controlan las características de los empleados y de las empresas y se tiene en cuenta la propensión de cada empresa a utilizar la negociación de ámbito empresarial.
4.1. Negociación en el ámbito de la empresa y desigualdad intraempresarial
La configuración empírica trata de estimar si existe una diferencia significativa en la desigualdad intraempresarial entre las empresas con negociación a nivel de empresa y aquellas con negociación centralizada, y si esta diferencia varía i) por país y ii) a lo largo del tiempo, comparando las dos rondas iniciales (2006 y 2010) o las dos posteriores (2014 y 2018) disponibles en los datos de la SES.
Se estiman por cada país los dos modelos de regresión indicados a continuación; uno de ellos agrupa los datos de las rondas de 2006 y 2010 de la SES:
(3)
y el otro agrupa los datos de las rondas de 2014 y 2018:
(4)
En ambos modelos, es la medida de la desigualdad salarial intraempresarial definida en la ecuación (1), calculada para cada empresa j ; NAEj indica si la empresa j aplica la negociación centralizada (NAEj = 0) o la negociación de ámbito empresarial (NAEj = 1); y son variables ficticias que indican si la empresa j está incluida en la muestra del último año de los dos pares de rondas, es decir, en 2010 o 2018, respectivamente; Xj es un conjunto de variables relativas a las características de la empresa y la composición de la plantilla (que se analizan más adelante); sectorj y regiónj son efectos fijos de sector económico (indicado en la SES según la NACE al nivel de 1 dígito6) y ubicación geográfica (indicada en la SES según el nivel 1 de la NUTS7) de la empresa, respectivamente; es un puntaje de propensión que representa la probabilidad de que la empresa j adopte la negociación de ámbito empresarial, incluso para corregir posibles efectos de selección endógena (que se analizan más adelante); ϵj es un término de error idiosincrásico.8
Los parámetros α y β son los principales coeficientes de interés. Los interceptos α0 y β0 miden el nivel promedio de desigualdad intraempresarial en el grupo de referencia de empresas con negociación centralizada en los años iniciales (2006 y 2014, respectivamente). Los coeficientes α1 y β1 reflejan la diferencia en la desigualdad intraempresarial entre las empresas que negocian a nivel interno y el grupo de referencia de empresas con negociación totalmente centralizada en los años iniciales (2006 y 2014, respectivamente). En consecuencia, α2 y β2 miden la variación de la desigualdad que se produce a lo largo del tiempo para las empresas con negociación centralizada entre 2006 y 2010 y entre 2014 y 2018, respectivamente, mientras que α3 y β3 recogen el crecimiento adicional de la desigualdad que se produce a lo largo del tiempo en las empresas con negociación de ámbito empresarial, entre 2006 y 2010 y entre 2014 y 2018, respectivamente. Las estimaciones separadas de los modelos de regresión (y, por lo tanto, de los principales parámetros) por países permiten tener en cuenta las diferencias entre los sistemas de negociación de los distintos países. De hecho, como ya se ha señalado, la definición de empresas que negocian en el ámbito empresarial (NAE = 1) es relativamente homogénea en el conjunto de países participantes en la SES, mientras que existe una mayor variación entre países en cuanto al sistema de negociación prevalente en el grupo de control de empresas que no aplican la negociación de ámbito empresarial (NAE = 0).
Se aplica el siguiente procedimiento para identificar los parámetros clave. En primer lugar, los efectos fijos de sector y región, junto con los controles a nivel de empresa en Xj, representan factores que determinan conjuntamente la desigualdad y la adopción de la negociación de ámbito empresarial, por lo que podrían crear un sesgo de variable omitida si no se incluyen en las regresiones.9 El vector Xj abarca en particular dos grupos de variables disponibles para cada empresa j en la SES. El primer grupo incluye características corporativas: una variable categórica de tamaño de empresa (por número de empleados) y una variable ficticia de control privado o público de la empresa. Se espera que la dispersión salarial intraempresarial sea menor en las empresas grandes y de propiedad pública, ya que los sindicatos tienden a ser más poderosos en esos contextos (Canal Domínguez y Rodríguez Gutiérrez 2004). El segundo grupo engloba las características de la plantilla de la empresa j, señaladas en estudios anteriores como determinantes de la desigualdad salarial. Por cada empresa se mide la proporción de mujeres en plantilla; un conjunto de variables ficticias relativas a la edad modal de los trabajadores; la proporción de empleados con estudios secundarios o terciarios; la antigüedad promedio de los trabajadores en la empresa; la proporción de directivos y profesionales (códigos 1 y 2 de la CIUO al nivel de 1 dígito); la proporción de empleados a tiempo parcial; y la proporción de empleados con contrato indefinido. Aunque estos controles son en teoría relevantes, su relación individual con la desigualdad intraempresarial es difícil de predecir de forma aislada. Normalmente, cabe esperar que las diferencias salariales intraempresariales aumenten con la edad, la antigüedad en la empresa y el nivel de estudios, porque los salarios tienden a aumentar con todas estas características y la dispersión suele ser mayor en las empresas donde los salarios promedio son más elevados (Canal Domínguez y Rodríguez Gutiérrez 2004). En cuanto al género, la existencia bien documentada de la brecha salarial que discrimina a las mujeres lleva a predecir una mayor desigualdad en las empresas con una menor proporción de mujeres. Además, se prevé que las desigualdades salariales sean menores en las empresas con una proporción relativamente mayor de trabajadores a tiempo completo (frente a tiempo parcial), con contrato indefinido (frente al contrato temporal) y con una ocupación manual (frente a las ocupaciones de oficina), dado que estos tipos de empleados suelen ser más propensos a sindicarse y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de que sus empresas se vean más afectadas por los esfuerzos sindicales por impulsar la equiparación salarial entre sus afiliados (Canal Domínguez y Rodríguez Gutiérrez 2004).10
Además de incluir efectos fijos y controles a nivel de empresa, al estimar las ecuaciones (3) y (4) también se trata el riesgo de endogeneidad de la variable ficticia NAE asociado a la selección no aleatoria de las empresas. En efecto, puede haber determinantes no observados de la decisión de adoptar convenios colectivos de empresa que se correlacionen con los determinantes no observados de la variable dependiente de interés. Eso puede ocurrir a pesar de controlar los componentes salariales específicos del empleador y el salario promedio en la empresa mediante la regresión minceriana preliminar, y a pesar de la inclusión de un amplio conjunto de covariables referidas a la empresa. Siguiendo una solución adoptada en la bibliografía empírica (Card y De La Rica 2006; Daouli et al. 2013), se corrige esta posible fuente de sesgo ampliando el modelo con una estimación probit preliminar de la probabilidad (puntaje de propensión) de que una empresa determinada adopte la negociación colectiva de ámbito empresarial ( ). El razonamiento general es que, si la categoría de NAE se asigna esencialmente al azar, pero condicionada a los controles observados, entonces condicionarla también a los puntajes de propensión permite eliminar cualquier sesgo adicional debido a las características no observadas de la empresa (véase más información en el anexo suplementario en línea C). Sin embargo, no cabe interpretar los resultados como plenamente causales, ya que, como ya se ha explicado, los datos de la SES, que no tienen una estructura de panel, no permiten hacer un seguimiento de los empleados y las empresas a lo largo del tiempo, lo que impide controlar plenamente los efectos fijos de empresa y de empleado.
4.2. Negociación en el ámbito de la empresa y empleados con remuneración alta y baja
A fin de entender mejor la influencia de la negociación a nivel de empresa en la desigualdad intraempresarial, se estiman las siguientes variaciones de las ecuaciones (3) y (4):
(5)
y
(6)
donde la variable dependiente es, alternativamente, el 90.º o el 10.º percentil de la distribución de las primas salariales residuales en la empresa j, según la estimación obtenida mediante la regresión minceriana descrita en la ecuación (3).
Es importante destacar que estas especificaciones ayudan a comprender el origen de la diferencia general en estimada en las ecuaciones (3) y (4), comparando los percentiles 90.º y 10.º de los salarios entre las empresas que operan con negociación centralizada y las que negocian a nivel de empresa. Por ejemplo, supongamos que se observa una asociación positiva entre la negociación de ámbito empresarial y Δw90/10 en un país determinado. ¿Se debe ese fenómeno a que los salarios (residuales) de los trabajadores mejor remunerados (w90) son más altos en el marco de la negociación de ámbito empresarial que en otras empresas, o a que los salarios de los trabajadores peor remunerados (w10) son más bajos? Además, en caso de que no surgiera ninguna diferencia estadística en la desigualdad global Δw90/10 entre los distintos regímenes de negociación, las estimaciones de las ecuaciones (5) y (6) podrían indicar, por ejemplo, si esto se debe a que los dos componentes se compensan en el mismo sentido en la negociación a nivel de empresa.
La estimación de las ecuaciones (5) y (6) sigue la misma estrategia que los modelos de referencia de las ecuaciones (3) y (4). Se calculan regresiones separadas por país, ampliadas con el mismo conjunto de covariables y efectos fijos relativos a la empresa, y estimaciones probit preliminares en la primera etapa de los puntajes de propensión de NAE específicos de cada empresa. Las estimaciones de α1 y β1 en la variable ficticia NAE permiten calcular la diferencia en los resultados promedio entre las empresas que negocian localmente y las que negocian de forma centralizada en los años iniciales (2006 y 2014, respectivamente). Los coeficientes de los términos de interacción α3 y β3 recogen las posibles variaciones del coeficiente NAE a lo largo del tiempo.
5. Resultados
En primer lugar, se presenta y examina la influencia de la negociación a nivel de empresa en la desigualdad intraempresarial «general» Δw90/10 y, a continuación, se procede a analizar los resultados por decil superior e inferior de las primas salariales.
5.1. Desigualdad intraempresarial
En el cuadro 1 se presentan las estimaciones de la ecuación (3) en el periodo 2006-2010.11 En 2006 existe una variación sustancial entre países en el nivel de desigualdad intraempresarial del grupo de referencia de empresas con negociación centralizada, como se refleja en la estimación de α0. El nivel más bajo de desigualdad se da en España, donde el diferencial de referencia estimado es de 0,299, es decir, aproximadamente 30 puntos porcentuales. Este nivel se duplica con creces en el caso de Francia, que presenta la mayor desigualdad de referencia, en torno a 62 puntos porcentuales, mientras que el nivel en la mayoría de los demás países se sitúa en torno a 45-55 puntos porcentuales. En cambio, no hay prácticamente ninguna diferencia en la desigualdad entre las empresas que adoptaron la negociación de ámbito empresarial y las que tenían una negociación centralizada en 2006. De hecho, los coeficientes α1 estimados no difieren estadísticamente de cero, salvo en el caso del Reino Unido, donde la desigualdad de la distribución salarial es significativamente menor (en aproximadamente 1,3 puntos porcentuales, o alrededor del 2 por ciento de la desigualdad de referencia) para las empresas que negocian a nivel interno en comparación con las demás.
Desigualdad intraempresarial y negociación en el ámbito de la empresa, 2006-2010
| Variable dependiente Δw90/10 | Alemania | Bélgica | Chequia | España | Francia | Reino Unido |
| α0: Intercepto | 0,529*** | 0,455*** | 0,463*** | 0,299*** | 0,624*** | 0,596*** |
| (Desigualdad de referencia, NAE = 0 en 2006) | (0,0539) | (0,0340) | (0,0427) | (0,0259) | (0,0401) | (0,122) |
| α1: NAE | –0,00285 | –0,00158 | –0,0103 | 0,00510 | –0,00478 | –0,0129** |
| (Desigualdad adicional, NAE = 1 en 2006) | (0,00638) | (0,00420) | (0,0100) | (0,00458) | (0,00990) | (0,00634) |
| α2: Año 2010 | 0,00454 | –0,0334*** | –0,0142 | –0,0326*** | –0,0151*** | –0,0798*** |
| (Desigualdad adicional, NAE = 0 en 2010) | (0,00424) | (0,00265) | (0,0119) | (0,00273) | (0,00348) | (0,00842) |
| α3: NAE × 2010 | 0,00323 | 0,00148 | 0,00496 | 0,0217*** | 0,0362*** | –0,00420 |
| (Desigualdad adicional, NAE = 1 en 2010) | (0,00846) | (0,00592) | (0,0129) | (0,00672) | (0,0114) | (0,00849) |
| γ: Probabilidad NAE | –0,000383 | 0,0953*** | 0,117** | –0,226*** | 0,105*** | –0,00772 |
| (Desigualdad adicional de la categoría NAE prevista) | (0,0520) | (0,0355) | (0,0458) | (0,0250) | (0,0359) | (0,125) |
| Controles a nivel de empresa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectos fijos de región | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectos fijos de sector | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Observaciones | 12 312 | 13 765 | 3 498 | 37 887 | 30 009 | 14 502 |
| R2 | 0,064 | 0,187 | 0,230 | 0,197 | 0,118 | 0,123 |
-
* Significativo al nivel del 5 por ciento. ** Significativo al nivel del 1 por ciento. *** Significativo al nivel del 0,1 por ciento.
Notas: NAE: negociación en el ámbito de la empresa. Los controles a nivel de empresa son la categoría de tamaño de empresa (50-249 o ≥250 empleados); empresa pública; edad modal de los empleados; experiencia promedio de los empleados; y proporción de empleados que son mujeres, con estudios terciarios y secundarios, que son directivos o profesionales, que trabajan a tiempo parcial y que tienen contratos indefinidos. Los errores estándar estimados con el método bootstrap se indican entre paréntesis (200 iteraciones).
Fuente: Cálculos de los autores con datos de la SES (rondas de 2006, 2010, 2014 y 2018)
En 2010, la desigualdad salarial intraempresarial en empresas con negociación centralizada disminuye en comparación con la desigualdad de referencia de 2006 (véanse las estimaciones de α2) en la mayoría de los países, salvo Alemania y Chequia. En algunos países, la variación es bastante considerable: alrededor del 11 por ciento en España y del 13 por ciento en el Reino Unido. Las empresas con negociación de ámbito local en 2010 siguen la misma tendencia (véanse las estimaciones de α3, en su mayoría no significativas), excepto en España y Francia, donde la negociación a nivel de empresa atenúa (o invierte) la tendencia igualitaria. En ambos países, los resultados de 2010 muestran una brecha cada vez mayor (en torno a 2,2 puntos porcentuales en España, 3,6 en Francia), mientras que en 2006 no había diferencias significativas entre las empresas que aplicaban la negociación centralizada y las que negociaban a nivel empresarial. En conjunto, la desigualdad intraempresarial disminuye notablemente en 2010 para las empresas españolas y francesas con negociación centralizada, mientras que se reduce mucho menos en el caso de las empresas con negociación de ámbito empresarial en España (añadiendo α2 y α3) e incluso aumenta en las de Francia.
En el cuadro 2 se presentan las estimaciones de la ecuación (4) para el periodo 2014-2018, que confirman la considerable heterogeneidad entre países ya observada en las estimaciones de 2006-2010. En 2014, el grado de desigualdad intraempresarial que caracteriza al grupo de referencia de empresas que solo negocian a nivel centralizado difiere según el país (véanse las estimaciones de β0) y también se observan claras diferencias en la desigualdad adicional asociada a la negociación de ámbito empresarial (véanse las estimaciones de β1). Así, en Bélgica, Chequia y el Reino Unido los niveles de desigualdad salarial intraempresarial no difieren significativamente entre las empresas que negocian a nivel de empresa y las demás. En cambio, los resultados de la negociación de ámbito empresarial indican un aumento de la brecha Δw90/10 en Alemania, España y Francia, tal vez como reflejo de un uso especialmente intenso de los convenios de empresa para diferenciar los salarios en esos países, tras el periodo de crisis y en respuesta al mismo. Sin embargo, el aumento de la desigualdad intraempresarial asociada a la negociación a nivel de empresa en estos países no se mantiene a lo largo del tiempo. En 2018, los resultados solo muestran un aumento de la desigualdad salarial asociada a la negociación de ámbito empresarial en Chequia (véanse las estimaciones de β3), mientras que las diferencias en comparación con las empresas totalmente centralizadas no son estadísticamente significativas en ninguno de los demás países. Por su parte, las empresas que solo negocian a niveles más centralizados varían de forma diferente a lo largo del tiempo (véanse las estimaciones de β2), acrecentando la desigualdad en Bélgica y España, y reduciéndola en Alemania, Chequia y Francia.
Desigualdad intraempresarial y negociación en el ámbito de la empresa, 2014-2018
| Variable dependiente Δw90/10 | Alemania | Bélgica | Chequia | España | Francia | Reino Unido |
| β0: Intercepto | 0,417*** | 0,228*** | 0,311*** | 0,283*** | 0,592*** | 0,590*** |
| (Desigualdad de referencia, NAE = 0 en 2014) | (0,0457) | (0,0344) | (0,116) | (0,0962) | (0,0488) | (0,0969) |
| β1: NAE | 0,0266*** | –0,00114 | –0,00450 | 0,0123** | 0,0111* | –0,00742 |
| (Desigualdad adicional, NAE = 1 en 2014) | (0,00550) | (0,00312) | (0,00856) | (0,00558) | (0,00572) | (0,00780) |
| β2: Año 2018 | –0,0232*** | 0,0184*** | –0,0247** | 0,00578** | –0,01000* | |
| (Desigualdad adicional, NAE = 0 en 2018) | (0,00285) | (0,00237) | (0,0102) | (0,00275) | (0,00525) | |
| β3: NAE × 2018 | –0,00134 | 0,000606 | 0,0193* | 0,00515 | 0,00659 | |
| (Desigualdad adicional, NAE = 1 en 2018) | (0,00826) | (0,00438) | (0,0107) | (0,00704) | (0,00644) | |
| γ: Probabilidad NAE | 0,0686** | 0,0118 | –0,140*** | –0,196*** | –0,0449** | –0,106 |
| (Desigualdad adicional de la categoría NAE prevista) | (0,0282) | (0,0719) | (0,0390) | (0,0338) | (0,0212) | (0,106) |
| Controles a nivel de empresa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectos fijos de región | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectos fijos de sector | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Observaciones | 21 383 | 12 350 | 11 597 | 30 048 | 47 101 | 5 181 |
| R2 | 0,113 | 0,220 | 0,447 | 0,211 | 0,154 | 0,150 |
-
* Significativo al nivel del 5 por ciento. ** Significativo al nivel del 1 por ciento. *** Significativo al nivel del 0,1 por ciento.
Notas: NAE: negociación en el ámbito de la empresa. Los controles a nivel de empresa son la categoría de tamaño de empresa (50-249 o ≥250 empleados); empresa pública; edad modal de los empleados; experiencia promedio de los empleados; y proporción de empleados que son mujeres, con estudios terciarios y secundarios, que son directivos o profesionales, que trabajan a tiempo parcial y que tienen contratos indefinidos. Los errores estándar estimados con el método bootstrap se indican entre paréntesis (200 iteraciones).
Fuente: Cálculos de los autores con datos de la SES (rondas de 2006, 2010, 2014 y 2018)
5.2. Asalariados con remuneración alta y baja
A continuación, se procede a examinar las estimaciones de la ecuación (5) y la ecuación (6), que permiten obtener coeficientes separados de la negociación de ámbito empresarial para los empleados con remuneración más alta frente a los peor remunerados.
Los resultados del periodo 2006-2010 se presentan en el cuadro 3. Estos datos son útiles para explicar el aumento de la desigualdad asociado a la negociación a nivel de empresa en España, Francia y el Reino Unido (véase el cuadro 1). La disminución de la desigualdad en las empresas con negociación de ámbito empresarial en el Reino Unido en 2006 se debe a que sus primas salariales en el segmento más bajo de la distribución salarial son significativamente mayores en comparación con las empresas con negociación centralizada (véanse las estimaciones de α1 para q10. En España, los niveles inferiores de desigualdad salarial Δw90/10 observados en 2010 para las empresas con negociación centralizada son resultado de una reducción relativa de las primas salariales en el 90.º percentil, junto con un aumento de las primas en el 10.º percentil, lo que lleva a una reducción global de la desigualdad salarial como resultado del acercamiento de ambos extremos. Resulta interesante observar que esa reducción de la desigualdad se atenúa, tanto en q90 como en q10, con la negociación a nivel de empresa (véanse los coeficientes de α3), dando lugar a una diferencia total de 2,17 puntos porcentuales entre los dos regímenes en 2010. El caso de Francia lleva esta dinámica hasta un nivel más extremo: las primas salariales en el segmento superior aumentan y las del segmento inferior disminuyen con la negociación de ámbito empresarial, lo que da lugar a una diferencia global de 3,6 puntos porcentuales.
Negociación en el ámbito de la empresa y primas salariales en el 90.º y el 10.º percentil, 2006-2010
| Variable dependiente | Alemania | Bélgica | Chequia | España | Francia | Reino Unido | ||||||
| q90 | q10 | q90 | q10 | q90 | q10 | q90 | q10 | q90 | q10 | q90 | q10 | |
| α0: Intercepto | 0,270*** (0,0289) |
–0,259*** (0,0265) |
0,226*** (0,0203) |
–0,228*** (0,0173) |
0,244*** (0,0223) |
–0,219*** (0,0195) |
0,148*** (0,0134) |
–0,151*** (0,0112) |
0,315*** (0,0234) |
–0,309*** (0,0173) |
0,307*** (0,0722) |
–0,290*** (0,0571) |
| α1: NAE | –0,00945*** (0,00343) |
–0,00660* (0,00394) |
–0,00106 (0,00276) |
0,000520 (0,00244) |
–0,00479 (0,00521) |
0,00548 (0,00535) |
–0,000250 (0,00260) |
–0,00535** (0,00239) |
–0,00187 (0,00500) |
0,00292 (0,00601) |
–0,00414 (0,00373) |
0,00877*** (0,00320) |
| α2: Año 2010 | 0,00678*** (0,00236) |
0,00223 (0,00262) |
–0,0189*** (0,00158) |
0,0145*** (0,00135) |
–0,00548 (0,00623) |
0,00871 (0,00728) |
–0,0174*** (0,00139) |
0,0151*** (0,00131) |
–0,00764*** (0,00202) |
0,00741*** (0,00162) |
–0,0392*** (0,00530) |
0,0406*** (0,00419) |
| α3: NAE × 2010 | 0,00578 (0,00451) |
0,00255 (0,00452) |
0,00159 (0,00332) |
0,000108 (0,00298) |
0,00125 (0,00693) |
–0,00371 (0,00771) |
0,0148*** (0,00346) |
–0,00693** (0,00316) |
0,0195*** (0,00600) |
–0,0167*** (0,00598) |
–0,00431 (0,00533) |
–0,000113 (0,00443) |
| γ: Probabilidad NAE | –0,0153 (0,0238) |
–0,0149 (0,0296) |
0,0539*** (0,0173) |
–0,0415** (0,0171) |
0,0595** (0,0259) |
–0,0576*** (0,0212) |
–0,133*** (0,0151) |
0,0928*** (0,0129) |
0,0678*** (0,0183) |
–0,0374** (0,0167) |
–0,0112 (0,0739) |
–0,00350 (0,0573) |
| Controles a nivel de empresa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectos fijos de región | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectos fijos de sector | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Observaciones | 12 312 | 12 312 | 13 765 | 13 765 | 3 498 | 3 498 | 37 887 | 37 887 | 30 009 | 30 009 | 14 502 | 14 502 |
| R2 | 0,059 | 0,059 | 0,138 | 0,199 | 0,226 | 0,191 | 0,174 | 0,191 | 0,105 | 0,115 | 0,110 | 0,124 |
-
* Significativo al nivel del 5 por ciento. ** Significativo al nivel del 1 por ciento. *** Significativo al nivel del 0,1 por ciento.
Notas: NAE: negociación en el ámbito de la empresa. Los controles a nivel de empresa son la categoría de tamaño de empresa (50-249 o ≥250 empleados); empresa pública; edad modal de los empleados; experiencia promedio de los empleados; y proporción de empleados que son mujeres, con estudios terciarios y secundarios, que son directivos o profesionales, que trabajan a tiempo parcial y que tienen contratos indefinidos. Los errores estándar estimados con el método bootstrap se indican entre paréntesis (200 iteraciones).
Fuente: Cálculos de los autores con datos de la SES (rondas de 2006, 2010, 2014 y 2018)
En el cuadro 4 se presentan las estimaciones obtenidas con los datos de 2014-2018. Los resultados indican que la diferencia en la desigualdad observada en el cuadro 2 se origina en distintos modelos subyacentes: la negociación a nivel de empresa se utiliza de manera diferente para ajustar los salarios de los empleados con remuneración baja o alta. La mayor desigualdad Δw90/10 en la negociación de ámbito empresarial estimada en 2014 para Alemania se deriva de dos diferencias combinadas: se estima un 10.º percentil más bajo y un 90.º percentil más alto para las empresas que negocian a nivel local, en comparación con las empresas que negocian en niveles centralizados. Es decir, las primeras pagan menos a los empleados con salarios bajos y más a los empleados con salarios altos. Este no es el caso de los niveles de desigualdad, relativamente más altos, observados en la negociación a nivel de empresa en Francia y España en 2014. En estos países, la diferencia global procede únicamente de las empresas que practican la negociación a nivel de empresa, pagando menos a sus empleados con salarios bajos en comparación con las empresas que negocian a niveles centralizados. En 2018 se mantiene un patrón opuesto en el caso de Chequia, donde el aumento de la desigualdad se explica porque los empleados en el 90.º percentil ganan más con la negociación local.
Negociación en el ámbito de la empresa y primas salariales en el 90.º y el 10.º percentil, 2014-2018
| Variable dependiente | Alemania | Bélgica | Chequia | España | Francia | Reino Unido | ||||||
| q90 | q10 | q90 | q10 | q90 | q10 | q90 | q10 | q90 | q10 | q90 | q10 | |
| β0: Intercepto | 0,202*** (0,0295) |
–0,215** (0,0258) |
0,106*** (0,0167) |
–0,122*** (0,0188) |
0,186*** (0,0637) |
–0,125** (0,0508) |
0,155*** (0,0592) |
–0,128*** (0,0345) |
0,310*** (0,0288) |
–0,282*** (0,0207) |
0,322*** (0,0464) |
–0,269*** (0,0457) |
| β1: NAE | 0,0136*** (0,00302) |
–0,0129*** (0,00309) |
0,000366 (0,00199) |
0,00151 (0,00181) |
–0,00311 (0,00498) |
0,00139 (0,00462) |
0,00250 (0,00287) |
–0,00976*** (0,00273) |
0,00489 (0,00342) |
–0,00623** (0,00265) |
–0,00467 (0,00448) |
0,00275 (0,00382) |
| β2: Año 2018 | –0,00913*** (0,00156) |
0,0140*** (0,00140) |
0,00895*** (0,00131) |
–0,00946*** (0,00118) |
–0,0141** (0,00586) |
0,0105* (0,00555) |
0,00327** (0,00164) |
–0,00251* (0,00143) |
–0,00677** (0,00304) |
0,00323 (0,00242) |
||
| β3: NAE × 2018 | –0,00427 (0,00443) |
–0,00293 (0,00437) |
–0,000386 (0,00260) |
–0,000992 (0,00231) |
0,0108* (0,00599) |
–0,00850 (0,00563) |
0,00660 (0,00412) |
0,00145 (0,00380) |
0,00242 (0,00365) |
–0,00417 (0,00321) |
||
| γ: Probabilidad NAE | 0,0402** (0,0167) |
–0,0284* (0,0153) |
0,0101 (0,0387) |
–0,00175 (0,0394) |
–0,0955*** (0,0252) |
0,0446** (0,0191) |
–0,109*** (0,0168) |
0,0866*** (0,0172) |
–0,0261** (0,0129) |
0,0187* (0,0104) |
–0,0892* (0,0515) |
0,0166 (0,0522) |
| Controles a nivel de empresa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectos fijos de región | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectos fijos de sector | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Observaciones | 21 383 | 21 383 | 12 350 | 12 350 | 11 597 | 11 597 | 30 048 | 30 048 | 47 101 | 47 101 | 5 181 | 5 181 |
| R2 | 0,110 | 0,093 | 0,195 | 0,188 | 0,415 | 0,411 | 0,190 | 0,201 | 0,148 | 0,136 | 0,142 | 0,144 |
-
* Significativo al nivel del 5 por ciento. ** Significativo al nivel del 1 por ciento. *** Significativo al nivel del 0,1 por ciento.
Notas: NAE: negociación en el ámbito de la empresa. Los controles a nivel de empresa son la categoría de tamaño de empresa (50-249 o ≥250 empleados); empresa pública; edad modal de los empleados; experiencia promedio de los empleados; y proporción de empleados que son mujeres, con estudios terciarios y secundarios, que son directivos o profesionales, que trabajan a tiempo parcial y que tienen contratos indefinidos. Los errores estándar estimados con el método bootstrap se indican entre paréntesis (200 iteraciones).
Fuente: Cálculos de los autores con datos de la SES (rondas de 2006, 2010, 2014 y 2018)
6. Conclusiones
En este artículo se amplía la bibliografía sobre el impacto de los convenios colectivos en la desigualdad de ingresos, examinando en particular la desigualdad salarial intraempresarial, en contraposición a la interempresarial, en diferentes estructuras institucionales. Se utilizan datos interrelacionados de la SES (rondas de 2006, 2010, 2014 y 2018) relativos a los ingresos de los empleados y a los correspondientes empleadores en seis economías europeas (Alemania, Bélgica, Chequia, España, Francia y Reino Unido). El objetivo es comparar la desigualdad salarial en dos tipos de empresas: las que aplican un sistema de negociación de ámbito empresarial y las que tienen una negociación más centralizada, de ámbito sectorial o nacional. Se tienen en cuenta las diferencias en la composición de la plantilla y se corrige la endogeneidad en la selección del régimen de negociación utilizado por la empresa.
Teniendo en cuenta las principales características de los sistemas de negociación salarial de los países estudiados, a lo largo de los dos decenios abarcados en el estudio se esperaba encontrar una mayor desigualdad asociada a la negociación a nivel de empresa en Chequia y el Reino Unido, mientras que las predicciones para Alemania, Bélgica, España y Francia eran más inciertas en general, debido a una combinación no trivial de factores específicos del país y del régimen. También se formuló la hipótesis de que la desigualdad, más elevada en el marco de la negociación de ámbito empresarial, se acrecentaría durante el periodo de la muestra independientemente del país, en consonancia con el creciente interés por las bondades de un ámbito de negociación descentralizado, aunque no concurrieron cambios o reformas importantes que afectaran a la negociación salarial durante el periodo (excepto en Francia). Además, se preveía que la Gran Recesión y las consiguientes crisis financiera y de deuda podrían influir, empujando a las empresas a hacer un mayor uso de la flexibilidad permitida por los convenios de empresa y generando una mayor desigualdad en el marco de la negociación de ámbito empresarial, ya en 2010, pero especialmente en 2014 y 2018.
Los resultados solo coinciden parcialmente con las predicciones. La principal conclusión es que no existe un patrón uniforme: la desigualdad salarial intraempresarial de las empresas con negociación local puede ser similar, inferior o superior a la de aquellas que negocian en ámbitos más centralizados. Además, estas diferencias pueden variar con el tiempo, incluso en un mismo país. A lo largo del periodo 2006-2010 solo se observa una menor desigualdad en las empresas que negocian localmente que en las que negocian de forma centralizada en el Reino Unido en 2006, mientras que los demás países no presentan diferencias. En 2010, solo en España y Francia diverge la desigualdad entre las empresas con negociación centralizada y las empresas con negociación de ámbito empresarial; en estas últimas la desigualdad va en aumento. La negociación a nivel de empresa en 2014 se asocia con una mayor desigualdad intraempresarial no solo en España y Francia, sino también en Alemania, mientras que en 2018 no hay diferencias entre la negociación a nivel de empresa y la negociación centralizada, excepto en Chequia.
La descomposición de las primas salariales por deciles de la distribución salarial intraempresarial revela otras heterogeneidades. La superior desigualdad en el marco de la negociación a nivel de empresa en España y Francia en 2010, en contraste con los diferenciales observados en el marco de la negociación centralizada, es el resultado de que esta última haya propiciado un aumento de los salarios en el segmento inferior de la distribución y su disminución en el segmento superior, efectos que no se produjeron o que incluso se invirtieron en la negociación de ámbito empresarial, lo que indica que se recurrió cada vez más a este último nivel de negociación para evitar la uniformización salarial en esos dos países. Sin embargo, los resultados correspondientes a 2014 en ambos países indican que el incremento de la desigualdad asociado a la negociación en el ámbito de la empresa se deriva únicamente de una reducción de los salarios de los trabajadores con remuneración más baja (en el decil inferior de las primas salariales), sin que se evidencien diferencias en los salarios del decil superior. También aparecen otros patrones: la negociación de ámbito empresarial puede vincularse con una mayor remuneración en el segmento inferior de la distribución, en comparación con la negociación centralizada, como se observa en los resultados del Reino Unido en 2006.
Curiosamente, la variedad de resultados no se corresponde con las características de los sistemas nacionales de negociación, ni con distinciones tan nítidas como las que establecen algunos autores entre los regímenes de negociación. Los países que comparten ciertas características institucionales muestran resultados dispares, como es el caso de Chequia y el Reino Unido en 2006, o de Alemania y España en 2010. En cambio, se obtienen estimaciones comparables en países con instituciones y tradiciones de negociación colectiva diferentes, como Alemania y Bélgica en comparación con Chequia y el Reino Unido en 2010, o entre todos los países excepto Chequia en 2018.
Tampoco se encuentran evidencias de una tendencia temporal común que indique que las empresas que negocian localmente sean más (o menos) desiguales con el paso del tiempo. Hay indicios de que puede haberse recurrido más a la negociación de ámbito empresarial para diferenciar los salarios como respuesta a la crisis económica en torno a 2014, pero este patrón no se manifiesta en todos los países y en gran medida desaparece en 2018.
En definitiva, los resultados ofrecen un panorama general de la dinámica de los mecanismos compensatorios específicos de cada empresa descritos en la bibliografía, como los motivos de incentivación, la inercia y los conflictos de poder, en el uso de las negociaciones de ámbito empresarial. Se observa que esta dinámica varía de un país a otro, pero no se relaciona sistemáticamente con ningún régimen prevalente.
Aunque el artículo tiene por objeto la influencia de los sistemas nacionales, en futuras investigaciones se podría estudiar el impacto de la negociación a nivel de empresa en la desigualdad intraempresarial por sectores, y no por países. Si los patrones sectoriales internacionales tuvieran mayor influencia que los específicos de cada país —tal como sugieren Bechter, Brandl y Meardi (2012)—, se deberían prever diferentes usos de los convenios de empresa en unos sectores frente a otros, según los países.
En general, el estudio ofrece nueva evidencia empírica y métodos para fundamentar el renovado debate sobre los determinantes de la desigualdad salarial, poniendo de relieve la importancia del ámbito prevalente de la negociación colectiva de los salarios. Además, se constata que la negociación localizada en la empresa puede actuar como factor de desigualdad salarial no solo interempresarial, sino también intraempresarial.
Notes
- Antes de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en 2020. ⮭
- Italia es la única gran economía europea que falta en el análisis. Quedó excluida porque todas las empresas declaran utilizar únicamente la negociación colectiva nacional. No se incluyó ningún país nórdico por diferentes razones: Dinamarca no participa en la SES; Finlandia no facilita los identificadores (anonimizados) de las empresas, lo que impide medir la desigualdad intraempresarial (véase más adelante); Suecia no aporta ningún tipo de información sobre el tipo de negociación colectiva que aplican las empresas; y ninguna de las empresas incluidas en la muestra de Noruega afirma haber adoptado una negociación de ámbito empresarial. ⮭
- Los siete tipos de convenios salariales A-F (+N) coinciden con los establecidos en las directrices de Eurostat para la aplicación de la SES (véase la documentación que acompaña las distintas rondas de la SES, titulada «Eurostat’s arrangements for implementing the Council Regulation 530/1999, the Commission Regulations 1916/2000 and 1738/2005»). Los institutos nacionales de estadística tienen autonomía para elaborar y redactar el cuestionario de la SES. ⮭
- La comparación de las empresas que aplican una negociación de ámbito empresarial con las empresas que no aplican ninguna forma de negociación colectiva es, sin duda, una línea interesante y complementaria para futuras investigaciones. Posiblemente se necesitarían datos más amplios y detallados sobre países concretos. Con los datos de la SES, la comparación entre empresas que aplican al menos una forma de convenio colectivo es la más significativa entre países, dado que en Bélgica, España y Francia casi todos los trabajadores están cubiertos por algún tipo de convenio colectivo. ⮭
- En el cuadro SB2 del anexo suplementario en línea B se muestran los promedios de Δw90/10 por país, año y tipo de negociación (de ámbito empresarial o centralizada). ⮭
- Nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea. ⮭
- La nomenclatura de las unidades territoriales estadísticas (NUTS) subdivide a cada Estado miembro de la UE en tres niveles: NUTS 1: grandes regiones socioeconómicas; NUTS 2: regiones básicas (para políticas regionales); NUTS 3: pequeñas regiones (para diagnósticos específicos). ⮭
- Los efectos fijos de sector de la NACE al nivel de 1 dígito constan de 14 variables ficticias sectoriales que deben estimarse por cada país. El número de variables ficticias regionales varía según el país, en función de la división oficial de los territorios definidos por la clasificación NUTS 1. Hay 3 en Bélgica, 6 en Alemania, 7 en España, 8 en Francia y 12 en el Reino Unido, mientras que Chequia solo tiene una región NUTS 1, lo que impide incluir variables ficticias regionales en las estimaciones correspondientes a ese país. ⮭
- El control de los efectos fijos de sector reviste especial importancia para tener en cuenta la posibilidad —descrita en Bechter, Brandl y Meardi (2012) y Hassel (2014)— de que las relaciones laborales estén impulsadas principalmente por tendencias transnacionales específicas de determinados sectores, cuya influencia trasciende los límites de las estructuras institucionales específicas de cada país. ⮭
- Los estadísticos descriptivos básicos de las variables de control se presentan en los cuadros SB3, SB4 y SB5 del anexo suplementario en línea B. ⮭
- Con el fin de transmitir el mensaje principal del análisis, aquí y en el resto de este apartado la atención se centra en los parámetros de principal interés, sin examinar las estimaciones de los coeficientes de las variables de control. Téngase en cuenta que el coeficiente estimado del puntaje de propensión suele ser estadísticamente significativo, lo que confirma la necesidad de corregir la selección endógena en NAE en la mayoría de las estimaciones. ⮭
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no incurren en ningún conflicto de intereses con respecto al presente artículo.
Bibliografía citada
Addison, John T., Arnd Kölling y Paulino Teixeira. 2014. «Changes in Bargaining Status and Intra-Plant Wage Dispersion in Germany: A Case of (Almost) Plus Ça Change?». IZA Discussion Papers, No. 8359. Bonn: Institute for the Study of Labor.
Akerlof, George A. 1984. «Gift Exchange and Efficiency-Wage Theory: Four Views». American Economic Review 74 (2): 79–83.
Baccaro, Lucio, y Chris Howell. 2017. Trajectories of Neoliberal Transformation: European Industrial Relations since the 1970s. Cambridge: Cambridge University Press.
Barth, Erling, Alex Bryson, James C. Davis y Richard Freeman. 2016. «It’s Where You Work: Increases in the Dispersion of Earnings across Establishments and Individuals in the United States». Journal of Labor Economics 34 (S2): S67–S97. http://doi.org/10.1086/684045.
Bayo-Moriones, Alberto, José Enrique Galdón-Sánchez y Sara Martínez-de-Morentin. 2013. «The Diffusion of Pay for Performance across Occupations». Industrial and Labor Relations Review 66 (5): 1115–1148. http://doi.org/10.1177/001979391306600505.
Bechter, Barbara, Bernd Brandl y Guglielmo Meardi. 2012. «Sectors or Countries? Typologies and Levels of Analysis in Comparative Industrial Relations». European Journal of Industrial Relations 18 (3): 185–202. http://doi.org/10.1177/0959680112452691.
Blau, Peter M., y Otis Dudley Duncan. 1967. The American Occupational Structure. Nueva York: John Wiley & Sons.
Braakmann, Nils, y Bernd Brandl. 2016. «The Efficacy of Hybrid Collective Bargaining Systems: An Analysis of the Impact of Collective Bargaining on Company Performance in Europe», MPRA Paper No. 70025. Munich Personal RePEc Archive.
Canal Domínguez, Juan Francisco, y César Rodríguez Gutiérrez. 2004. «Collective Bargaining and Within-Firm Wage Dispersion in Spain». British Journal of Industrial Relations 42 (3): 481–506. http://doi.org/10.1111/j.1467-8543.2004.00326.x.
Card, David, y Sara De La Rica. 2006. «Firm-Level Contracting and the Structure of Wages in Spain». Industrial and Labor Relations Review 59 (4): 573–592. http://doi.org/10.1177/001979390605900403.
Cardoso, Ana Rute, y Pedro Portugal. 2005. «Contractual Wages and the Wage Cushion under Different Bargaining Settings». Journal of Labor Economics 23 (4): 875–902. http://doi.org/10.1086/491608.
Checchi, Daniele, y Laura Pagani. 2005. «The Effects of Unions on Wage Inequality: The Italian Case in the 1990s». Politica Economica/Journal of Economic Policy 21 (1): 43–70. http://doi.org/10.1429/19577.
Cobb, J. Adam. 2016. «How Firms Shape Income Inequality: Stakeholder Power, Executive Decision Making, and the Structuring of Employment Relationships». Academy of Management Review 41 (2): 324–348. http://doi.org/10.5465/amr.2013.0451.
Criscuolo, Chiara, Alexander Hijzen, Michael Koelle, Cyrille Schwellnus, Erling Barth, Wen-Hao Chen, Richard Fabling et al. 2021. «The Firm-Level Link between Productivity Dispersion and Wage Inequality: A Symptom of Low Job Mobility?». OECD Economics Department Working Papers, No. 1656. OCDE: París.
Criscuolo, Chiara, Alexander Hijzen, Cyrille Schwellnus, Erling Barth, Antoine Bertheau, Wen-Hao Chen Richard Fabling et al. 2023. «Worker Skills or Firm Wage-Setting Practices? Decomposing Wage Inequality across 20 OECD Countries». https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4324842.
Criscuolo, Chiara, Alexander Hijzen, Cyrille Schwellnus, Erling Barth, Wen-Hao Chen, Richard Fabling, Priscilla Fialho et al. 2020. «Workforce Composition, Productivity and Pay: The Role of Firms in Wage Inequality». OECD Economics Department Working Papers, No. 1603. OCDE: París.
Dahl, Christian M., Daniel Le Maire y Jakob R. Munch. 2013. «Wage Dispersion and Decentralization of Wage Bargaining». Journal of Labor Economics 31 (3): 501–533. http://doi.org/10.1086/669339.
Daouli, Joan, Michael Demoussis, Nicholas Giannakopoulos e Ioannis Laliotis. 2013. «Firm-Level Collective Bargaining and Wages in Greece: A Quantile Decomposition Analysis». British Journal of Industrial Relations 51 (1): 80–103. http://doi.org/10.1111/j.1467-8543.2012.00918.x.
Dell’Aringa, Carlo, y Claudio Lucifora. 1994. «Wage Dispersion and Unionism: Do Unions Protect Low Pay». International Journal of Manpower 15 (2-3): 150–169. http://doi.org/10.1108/01437729410059413.
Dell’Aringa, Carlo, Claudio Lucifora, Nicola Orlando y Elena Cottini. 2004. «Bargaining Structure and Intra-Establishment Pay Inequality in Four European Countries: Evidence from Matched Employer–Employee Data», PIEP Working Paper. Londres: Centre for Economic Performance, London School of Economics.
Dell’Aringa, Carlo, y Laura Pagani. 2007. «Collective Bargaining and Wage Dispersion in Europe». British Journal of Industrial Relations 45 (1): 29–54. http://doi.org/10.1111/j.1467-8543.2007.00601.x.
Ehrl, Philipp. 2017. «A Breakdown of Residual Wage Inequality in Germany: Wage Decompositions Using Worker-, Plant-, Region-, and Sector-Specific Determinants». Oxford Economic Papers 69 (1): 75–96. http://doi.org/10.1093/oep/gpw025.
Eisenhardt, Kathleen M. 1989. «Agency Theory: An Assessment and Review». Academy of Management Review 14 (1): 57–74. http://doi.org/10.2307/258191.
Erikson, Robert, y John H. Goldthorpe. 2002. «Intergenerational Inequality: A Sociological Perspective». Journal of Economic Perspectives 16 (3): 31–44. http://doi.org/10.1257/089533002760278695.
Fournier, Jean-Marc, e Isabell Koske. 2013. «The Determinants of Earnings Inequality: Evidence from Quantile Regressions». OECD Journal: Economic Studies 2012 (1): 7–36. http://doi.org/10.1787/eco_studies-v2012-1-en.
Fulton, Lionel. 2013. «Worker Representation in Europe». Labour Research Department e Instituto Sindical Europeo. https://worker-participation.eu/Extra/Sources/Fulton-2013.
Goldthorpe, John H., y Keith Hope. 1972. «Occupational Grading and Occupational Prestige». Social Science Information 11 (5): 17–73. http://doi.org/10.1177/053901847201100502.
Hartog, Joop, Edwin Leuven y Coen Teulings. 2002. «Wages and the Bargaining Regime in a Corporatist Setting: The Netherlands». European Journal of Political Economy 18 (2): 317–331. http://doi.org/10.1016/S0176-2680(02)00083-6.
Hassel, Anke. 2014. «The Paradox of Liberalization: Understanding Dualism and the Recovery of the German Political Economy». British Journal of Industrial Relations 52 (1): 57–81. http://doi.org/10.1111/j.1467-8543.2012.00913.x.
Hibbs, Douglas A., Jr, y Håkan Locking. 1996. «Wage Compression, Wage Drift and Wage Inflation in Sweden». Labour Economics 3 (2): 109–141. http://doi.org/10.1016/0927-5371(95)00017-8.
Lazear, Edward P., y Sherwin Rosen. 1981. «Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts». Journal of Political Economy 89 (5): 841–864. http://doi.org/10.1086/261010.
Lazear, Edward P., y Kathryn L. Shaw. 2007. «Wage Structure, Raises and Mobility: International Comparisons of the Structure of Wages within and across Firms». NBER Working Paper No. 13654. Cambridge (Estados Unidos): National Bureau of Economic Research.
Lindbeck, Assar, y Dennis J. Snower. 1986. «Wage Setting, Unemployment, and Insider–Outsider Relations». American Economic Review 76 (2): 235–239.
Lindbeck, Assar, y Dennis J. Snower. 2001. «Insiders versus Outsiders». Journal of Economic Perspectives 15 (1): 165–188. http://doi.org/10.1257/jep.15.1.165.
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 1994. The OECD Jobs Study: Facts, Analysis, Strategies. París.
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 2017. «The Great Divergence(s)». OECD Science, Technology and Innovation Policy Papers, No. 39. París.
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 2018. OECD Economic Outlook 2018. Número 2. París. http://doi.org/10.1787/eco_outlook-v2018-2-en.
OIT. 2016. Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017: Desigualdades salariales en el lugar de trabajo. Ginebra.
O’Shaughnessy, Kenneth C. 1998. «The Structure of White-Collar Compensation and Organizational Performance». Relations industrielles/Industrial Relations 53 (3): 458–485. http://doi.org/10.7202/005296ar.
Palenzuela, Diego R., y Juan F. Jimeno. 1996. «Wage Drift in Collective Bargaining at the Firm Level: Evidence from Spain». Annales d’Économie et de Statistique, No. 41-42, 187–206. http://doi.org/10.2307/20066468.
Plasman, Robert, Michael Rusinek y François Rycx. 2007. «Wages and the Bargaining Regime under Multi-level Bargaining: Belgium, Denmark and Spain». European Journal of Industrial Relations 13 (2): 161–180. http://doi.org/10.1177/0959680107078251.
Rycx, François. 2003. «Industry Wage Differentials and the Bargaining Regime in a Corporatist Country». International Journal of Manpower 24 (4): 347–366. http://doi.org/10.1108/01437720310485898.
Silva, Joana, Martim Leitao y Jaime Montana. 2022. «The Role of Firms in Wage Inequality Dynamics». CEPR Discussion Paper No. 17327. París y Londres: CEPR Press.
Stainback, Kevin, Donald Tomaskovic-Devey y Sheryl Skaggs. 2010. «Organizational Approaches to Inequality: Inertia, Relative Power, and Environments». Annual Review of Sociology 36: 225–247. http://doi.org/10.1146/annurev-soc-070308-120014.
Undy, Roger. 1978. «The Devolution of Bargaining Levels and Responsibilities in the Transport & General Workers Union 1965–75». Industrial Relations Journal 9 (3): 44–56. http://doi.org/10.1111/j.1468-2338.1978.tb00597.x.
Visser, Jelle. 2013. «Wage Bargaining Institutions: From Crisis to Crisis». Economic Papers, No. 488. Bruselas: Comisión Europea.
Wallerstein, Michael, Miriam Golden y Peter Lange. 1997. «Unions, Employers’ Associations, and Wage-Setting Institutions in Northern and Central Europe, 1950–1992». Industrial and Labor Relations Review 50 (3): 379–401. http://doi.org/10.1177/001979399705000301.
Winter-Ebmer, Rudolf, y Josef Zweimüller. 1999. «Intra-firm Wage Dispersion and Firm Performance». Kyklos 52 (4): 555–572. http://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1999.tb00233.x.
Wright, Erik Olin. 1980. «Class and Occupation». Theory and Society 9 (1): 177–214. http://doi.org/10.1007/BF00158896.