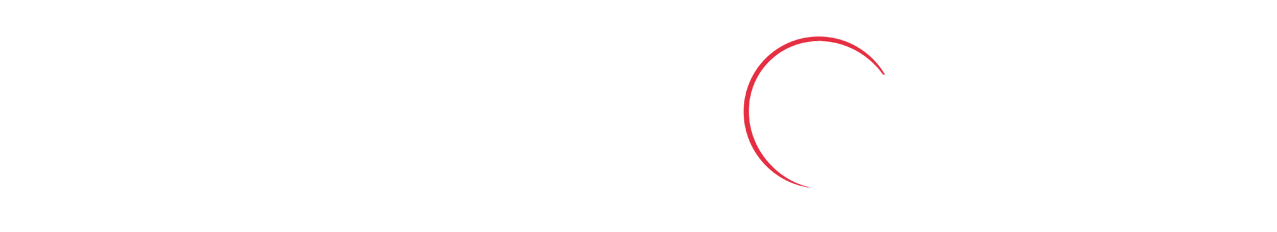La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos solo incumbe a sus autores, y su publicación en la Revista Internacional del Trabajo no significa que la OIT las suscriba.
Artículo original: «Do workplace unions and collective bargaining matter for labour standards compliance? The role of local industrial relations in global supply chains». International Labour Review 164 (2). Traducción de Marta Pino Moreno. Traducido también al francés en Revue internationale du Travail 164 (2).
1. Introducción
En la bibliografía tradicional sobre relaciones laborales se ha examinado la capacidad de instituciones como los sindicatos y la negociación colectiva para mejorar las condiciones de trabajo (Freeman y Medoff 1984; Reilly, Paci y Holl 1995; Weil 1991 y 1994; Aidt y Tzannatos 2002; Bennett y Kaufman 2007). Esos estudios demuestran que, al participar en la negociación colectiva y demás cauces de expresión en el lugar de trabajo, los sindicatos obtienen resultados más ventajosos para los trabajadores. A partir de esa evidencia empírica, en otros estudios más recientes se ha constatado que los sindicatos pueden mejorar el cumplimiento de la normativa vigente (Morantz 2017) y que la negociación colectiva en el lugar de trabajo se asocia con mejores condiciones para los trabajadores, incluso en los lugares más expuestos a presiones para minimizar costos (Doellgast, Holtgrewe y Deery 2009). Sin embargo, la mayoría de los datos analizados proceden de países occidentales. En este artículo se amplían esas líneas de investigación examinando el papel de los sindicatos y la negociación colectiva en los países no occidentales, que constituyen una parte vital de las cadenas mundiales de suministro en la industria de la confección.
Con la globalización neoliberal y la aparición de cadenas mundiales de suministro, la producción se ha deslocalizado a regiones donde los costos son más bajos y la libertad sindical de los trabajadores está muy restringida. En esos lugares de trabajo vinculados al segmento productivo de las cadenas mundiales de suministro, sobre todo en la industria de la confección, las asimetrías de poder entre compradores principales y productores, junto con la externalización y las prácticas de suministro irresponsables, pueden generar formas indecentes de trabajo, como el trabajo forzoso, una remuneración baja, entornos de trabajo inseguros y jornadas excesivamente largas (LeBaron 2021; Taplin 2014). En consecuencia, se plantea la cuestión de si los sistemas locales de relaciones laborales —es decir, las instituciones de relaciones laborales en el lugar de trabajo— tienen alguna capacidad de influencia, incluso bajo regímenes restrictivos impuestos por el Estado, por los empleadores y por las presiones propias de las cadenas de suministro.
Los estudios comparados ponen de manifiesto la importancia del contexto nacional en el que se inscriben los sistemas locales de relaciones laborales, en el sentido de que las intervenciones estatales del pasado, al igual que las presentes, restringen o fortalecen la capacidad de los trabajadores para sindicarse y participar en la negociación colectiva (Caraway, Cook y Crowley 2015; Anner 2015). Aunque los sistemas de relaciones laborales varían sustancialmente entre los países productores de confección de Asia, América Latina y los Estados Árabes, apenas se han realizado estudios empíricos cuantitativos sobre la repercusión de esas diferencias en las condiciones de trabajo prevalentes en esos entornos. Las investigaciones basadas en estudios de casos y entrevistas han aportado valiosa información sobre la capacidad de movilización de los trabajadores y la dinámica empresarial (por ejemplo, Riisgaard 2009; Selwyn 2012; Anner 2015), pero carecen de un análisis cuantitativo de las condiciones de trabajo y los sistemas de relaciones laborales, que complementaría esa evidencia de manera significativa al perfilar patrones estructurados y destacar similitudes y diferencias entre un gran número de fábricas y contextos nacionales.
Algunos autores sostienen que los lugares de trabajo en la mayoría de los países no occidentales se caracterizan por la «debilidad» de la negociación colectiva y de los sindicatos, lo que invita a pensar que existen limitaciones significativas en cuanto a la capacidad de los sistemas locales de relaciones laborales para mejorar las condiciones de trabajo (Freeman 2010). No obstante, la tesis de este artículo es que los sistemas locales de relaciones laborales son un factor importante de ese progreso, incluso en contextos que limitan de diversas formas el margen de actuación de los sindicatos y su capacidad de negociación colectiva. La contribución de este estudio es a la vez metodológica y empírica. Pese a las profusas investigaciones realizadas en el marco de los estudios tradicionales sobre las relaciones laborales en los países occidentales, y pese a la gran cantidad de estudios sobre el trabajo en el segmento productivo de las cadenas mundiales de suministro y las redes de producción en países no occidentales, los datos cuantitativos sobre la influencia de las relaciones laborales locales en las condiciones de trabajo en esos entornos siguen siendo escasos. Este artículo trata de suplir esta deficiencia con datos únicos y valiosos, que aportan nuevas perspectivas sobre la eterna cuestión de los efectos de los sindicatos y los convenios colectivos en las condiciones de trabajo. Se presenta evidencia empírica sobre el patrón de esos efectos en contextos en los que la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva están restringidos de forma variable por el Estado, los empleadores o las presiones de las cadenas de suministro. En este sentido se plantean dos interrogantes fundamentales. ¿Hasta qué punto influyen los sindicatos y la negociación colectiva en las condiciones de los lugares de trabajo vinculados a las cadenas mundiales de suministro? ¿Qué diferencias se observan entre países que imponen distintos tipos de restricción a la organización colectiva de los trabajadores? Comprender estas dos cuestiones es necesario para dar una explicación más completa de las diferencias observadas en la política sindical y las restricciones de la libertad sindical en los lugares de producción, así como para identificar posibles oportunidades de mejora.
En el artículo se intenta responder a las preguntas de investigación analizando un singular conjunto de datos recogidos por el programa Better Work de la OIT a lo largo de más de diez años en fábricas de confección de Bangladesh, Camboya, Haití, Indonesia, Jordania, Nicaragua y Viet Nam proveedoras de marcas y minoristas multinacionales. Se analizan como resultados dos medidas de los sistemas de relaciones laborales en el lugar de trabajo —a saber, la presencia sindical y el establecimiento de convenios colectivos—, junto con evaluaciones acreditadas acerca de las infracciones de las normas sobre las condiciones de trabajo.
El resto del artículo se estructura del siguiente modo. Para comenzar, se expone el marco conceptual del análisis, revisando la bibliografía sobre la influencia de los sistemas locales de relaciones laborales en las condiciones de trabajo, sobre todo en el marco de las cadenas mundiales de suministro de confección, en las que los trabajadores y los empleadores están sujetos a presiones y limitaciones comerciales de distinto tipo (apartado 2). Se procede después a analizar las diferentes formas de poder en los sistemas locales de relaciones laborales y las particularidades de los sistemas según los contextos nacionales, prestando atención a las características de la legislación y la práctica por las que se rigen la libertad sindical y la negociación colectiva en el lugar de trabajo (apartado 3). A continuación, se describen los datos y métodos (apartado 4). Tras presentar los resultados, se estudia si estos aportan nuevas perspectivas sobre el efecto de las instituciones locales en el cumplimiento de las normas del trabajo, sondeando las limitaciones del análisis y posibles líneas futuras de investigación (apartados 5 y 6). Por último, el artículo concluye con una reflexión sobre las implicaciones de los resultados para las iniciativas de política destinadas a mejorar las condiciones de trabajo en las cadenas mundiales de suministro (apartado 7).
2. Influencia de las relaciones laborales locales en la mejora de las condiciones de trabajo
El influjo de los sindicatos y de la negociación colectiva en los lugares de trabajo se ha estudiado desde diversas perspectivas: marxista, pluralista y conductista, entre otras (Fox 1966 y 1973; Edwards 2003; Kaufman 2004; Bennett y Kaufman 2007; Wilkinson et al. 2018; Kuruvilla y Li 2021). Los estudios pluralistas demuestran que los conflictos se gestionan mejor cuando los trabajadores tienen voz (Backes-Gellner, Frick y Sadowski 1997; Kim, MacDuffie y Pil 2010) y que dicha voz promueve la eficiencia y la equidad (Budd 2018; Budd y Colvin 2008). En estudios realizados en el Canadá y los Estados Unidos se relaciona la presencia sindical con mejoras en las condiciones de trabajo (Morantz 2017; Pohler y Riddell 2019; Weil 1994).
El diálogo entre los trabajadores y la dirección es un importante mecanismo que ayuda a mejorar. A través de los comités de empresa, los sindicatos contribuyen a detectar, registrar y remediar las infracciones (Reilly, Paci y Holl 1995). Weil (1987 y 1994) observa que los sindicatos en fábricas más grandes apoyan a los inspectores de trabajo, lo que permite identificar un mayor número de infracciones y facilita una mejor reparación. Los sindicatos también informan a los trabajadores sobre sus derechos; por ejemplo, según Gillen et al. (2002), los trabajadores de las fábricas sindicadas están más familiarizados con las prácticas laborales peligrosas que los trabajadores de las fábricas sin presencia sindical.
Cuando están debidamente protegidos por la legislación laboral, los sindicatos se valen de la negociación colectiva para mejorar las prestaciones económicas y las condiciones de trabajo (Freeman y Medoff 1984; Bennett y Kaufman 2007). Sin embargo, la evidencia que así lo confirma procede principalmente de países occidentales. Algunos estudios realizados en Europa y América del Norte demuestran que, en efecto, los sindicatos mejoran la calidad del empleo (Wicks-Lim 2009; Doellgast, Holtgrewe y Deery 2009). Muhl (2001) sostiene que los sindicatos promueven condiciones de empleo más justas a través de la negociación colectiva, mientras que Emmenegger (2014) afirma que los convenios colectivos pueden limitar los despidos o la contratación temporal en periodos de recesión económica.
En diversas corrientes de investigación relacionadas con las cadenas mundiales de suministro y las redes de producción, se han sondeado los límites y el potencial de la organización colectiva, y se ha llegado a diferentes conclusiones sobre su impacto en las condiciones de trabajo. Cabe conjeturar que esta relación probablemente se desarrolla de manera diferente dentro de las cadenas mundiales de suministro, en parte porque la producción tiene lugar en países donde la libertad sindical está restringida (Anner 2015) y, en parte, porque las presiones del mercado inherentes a la estructura de las cadenas de suministro limitan el margen de maniobra de trabajadores y empleadores (Coe y Jordhus-Lier 2011). Algunos estudios muestran que la organización local en el lugar de trabajo ha permitido obtener de los empleadores concesiones en aspectos tales como las prestaciones por maternidad (Selwyn 2012) y la adopción de códigos de conducta privados (Riisgaard 2009; Riisgaard y Hammer 2011). En Camboya, la organización colectiva trajo consigo mejores condiciones de trabajo y mayor bienestar para los trabajadores (Rossi y Robertson 2011).
Hayter (2011) sostiene que los convenios colectivos en algunos países no occidentales no suelen establecer condiciones más ventajosas que las previstas en la legislación nacional, pero pueden contribuir a que se cumplan esas normas en los lugares de trabajo. Besamusca y Tijdens (2015) observan que las cláusulas de los convenios colectivos en países de África, Asia y América del Sur introducen mejoras en las condiciones de trabajo al cabo de un tiempo, aunque rara vez especifican los niveles salariales. Sin embargo, algunos estudios constatan que la presencia sindical y la negociación colectiva producen efectos contradictorios sobre las condiciones de trabajo. Por ejemplo, Oka (2016) apunta que los sindicatos en Camboya toleran infracciones de la normativa sobre la jornada laboral, a condición de que los trabajadores ganen más por las horas extraordinarias, y a veces colaboran con la dirección para evitar despidos. En consecuencia, los efectos de la presencia sindical y de la negociación colectiva en las condiciones de trabajo pueden variar con el tiempo o verse atenuados por acuerdos compensatorios, presiones de la cadena de suministro, o una combinación de ambos factores.
Desde otra perspectiva, se ha sostenido que en algunos países los sindicatos y los convenios colectivos desempeñan un papel meramente testimonial, debido a las bajas tasas de afiliación y de cobertura, y a la represión sindical en la legislación y en la práctica. En algunos contextos, se percibe a los sindicatos como organizaciones ilegítimas o corruptas (Anner 2018; Ashraf y Prentice 2019), lo que puede traducirse en efectos nulos o incluso contraproducentes para las condiciones de trabajo, ya sea por una merma de la calidad e intensidad de la supervisión regulatoria o por la inacción frente a las demandas de los trabajadores y la protección de sus intereses.
En suma, frente a la bibliografía sobre relaciones laborales en los países occidentales, cuyos resultados indican que los sindicatos y la negociación colectiva influyen positivamente en las condiciones de trabajo, los estudios realizados en países no occidentales vinculados a las cadenas mundiales de suministro llegan a conclusiones dispares, extraídas principalmente de entrevistas e investigaciones casuísticas. Algunos estudios muestran casos fructíferos de organización local en el lugar de trabajo (Riisgaard 2009; Selwyn 2012), pero se basan en empresas individuales, muestras reducidas o países o regiones específicos. Todavía no se dispone de muchos ejemplos de la relación entre los sistemas de relaciones laborales y las condiciones de trabajo en el segmento productivo de las cadenas mundiales de suministro en distintos contextos (pero véase Teipen et al. 2022). Estudiar esta relación de una forma más generalizable y sistemática es importante para comprender las posibilidades de mejora, especialmente a la luz de las restricciones de la libertad sindical impuestas por el Estado, los empleadores y las presiones de la cadena de suministro. A continuación, se tratará de colmar esta laguna.
3. Desentrañando las relaciones laborales locales
En este artículo se postula que el vínculo de los sistemas locales de relaciones laborales —más concretamente, la presencia sindical y la existencia de convenios colectivos en el lugar de trabajo— con las condiciones de trabajo está intrínsecamente asociado a las presiones de la cadena de suministro y a los contextos nacionales. A continuación, sobre la base de estudios anteriores que contrastan distintas formas de poder en los sistemas de relaciones laborales locales, se examinan cómo afectan a ese vínculo las diferencias de cada contexto nacional en los lugares de trabajo integrados en el segmento productivo de las cadenas mundiales de suministro.
3.1. Poder asociativo y estructural
Siguiendo los estudios tradicionales sobre relaciones laborales, se considera que los sistemas de relaciones laborales en el lugar de trabajo son una forma particular de poder asociativo. El «poder» se define como la capacidad de realizar el interés de clase, y por «poder asociativo» se entienden «las diversas formas de poder que surgen de la formación de organizaciones colectivas de trabajadores» (Wright 2000, 962; véase también Silver 2003). Aunque estas formas comprenden los partidos políticos y otros tipos de representación institucional de los trabajadores, el objeto del presente estudio son los sindicatos y los convenios colectivos, dos tipos de institución que representan medios importantes a través de los cuales los trabajadores han ejercido históricamente, y en cierta medida siguen ejerciendo, su derecho a asociarse con otros y a movilizarse en torno a cuestiones de interés mutuo. En estudios anteriores se han adoptado diversas medidas de poder asociativo, como la densidad sindical, la presencia sindical y la concertación de convenios colectivos (Kenworthy y Kittel 2003).
El poder asociativo suele contraponerse al poder estructural, es decir, «el poder que dimana simplemente del lugar que ocupan los trabajadores dentro del sistema económico» (Wright 2000, 962). El primero se refiere a la organización colectiva de los trabajadores, mientras que el segundo depende de la posición estratégica de los trabajadores en los mercados de trabajo y en el conjunto de las economías mundiales y nacionales. El poder estructural y el poder asociativo de los trabajadores están estrecha y dinámicamente relacionados. Estas cuestiones se han examinado detalladamente en la bibliografía sobre las cadenas mundiales de productos básicos, las cadenas de valor y las redes de producción (Selwyn 2019; Bair y Werner 2015; Brookes 2013; Cumbers, Nativel y Routledge 2008). Los estudios críticos, en particular, se basan en los análisis de Wright (2000) y Silver (2003) para investigar cómo se desarrolla el poder asociativo en las cadenas mundiales de suministro.
Si se trata de cadenas de suministro dirigidas por productores, en las cuales las empresas dedicadas al proceso de producción tienen algunas ventajas con respecto a los minoristas, la evidencia anterior indica que los trabajadores en los lugares de producción pueden ejercer cierta influencia y mejorar sus condiciones (Riisgaard 2009). Algunos datos recientes relativos a productores en el Reino Unido confirman esta tesis, de lo que se infiere que la organización estructural de la cadena de suministro en esos casos puede facilitar que los sindicatos promuevan los intereses de los trabajadores (Mendonça y Adăscăliței 2020).
Es menos probable que ocurra lo mismo en las cadenas de suministro dirigidas por compradores, en sectores como la industria de la confección, donde las asimetrías de poder entre los compradores principales —que son empresas multinacionales— y sus proveedores estimulan una fuerte competencia en precios, exigen plazos de entrega más cortos y generan pedidos volátiles, lo que, a su vez, reduce el margen de maniobra de trabajadores y empleadores. En consecuencia, las fábricas proveedoras de artículos de confección para marcas y minoristas multinacionales, a menudo en países no occidentales, revisten especial interés para estudiar la influencia de las relaciones laborales locales, dado que el poder estructural de los trabajadores previsiblemente será reducido en esos entornos. Además, como esas fábricas abastecen, al menos en parte, a minoristas y marcas preocupados por su reputación, están sujetas a diversas formas de supervisión internacional, como los códigos de conducta de los compradores y la supervisión en el marco del programa Better Work. Esas intervenciones también pueden influir en las relaciones laborales locales, aunque su efecto queda fuera del alcance del presente estudio.
A pesar de las similitudes entre las fábricas en cuanto a su posición en la cadena de suministro, existe una variación sustancial entre países en cuanto a las restricciones que afectan a las relaciones laborales en cada país. Cabe suponer que tales restricciones —entre ellas, la imposición por ley de un sistema de sindicato único, o limitaciones más o menos manifiestas a la constitución de sindicatos, y a su capacidad de autogestión y de negociación colectiva— tienen consecuencias de peso para los resultados en el lugar de trabajo. A continuación, se analiza este aspecto.
3.2. Diferencias en las restricciones según los contextos nacionales
Los contextos nacionales en los que se inscriben los lugares de trabajo inciden claramente en la definición de los límites y el alcance de los sistemas locales de relaciones laborales. Determinan la legislación, las prácticas y las normas, de carácter formal e informal, que potencian o restringen la capacidad de los sindicatos para defender los intereses y el bienestar de los trabajadores en el ámbito local, regional, nacional e internacional. La legislación y las normas establecen si los trabajadores pueden sindicarse, protestar, acceder a la información, participar en consultas y negociar colectivamente con los empleadores a través de sus representantes, y de qué manera (Ibsen y Tapia 2017). Esas disposiciones decisivas son fruto de las luchas laborales pasadas y presentes, y de las formas características en que los Estados concilian las tendencias contrapuestas de controlar el movimiento obrero y asegurar su cooperación (Collier y Collier 1979).
Freeman (2010) sostiene que los sistemas de relaciones laborales de los países no occidentales son «débiles», pero otros autores aportan una visión más matizada. Por ejemplo, Caraway, Cook y Crowley (2015) examinan los diferentes legados institucionales en países de Asia y América Latina, observando cómo influyeron en la capacidad de los sindicatos durante los periodos de democratización y transformación neoliberal. Concluyen que los sindicatos, sobre todo en países donde gozaban de una posición de monopolio respaldada por el Estado, tenían poca experiencia de movilización de sus afiliados y de negociación colectiva.
Pese a la escasa información disponible para medir la libertad sindical, en el cuadro 1 se recogen datos sobre los contextos de las relaciones laborales en siete importantes países productores de confección. No se incluyen otros grandes países productores que ya han sido objeto de numerosas investigaciones, como China (Elfstrom y Kuruvilla 2014; Liu 2010; Lee 2007). No obstante, los casos aquí presentados abarcan una amplia diversidad geográfica y distintos tipos de restricciones documentadas empíricamente, lo que permite analizar un extenso conjunto de datos. A continuación, se ahonda en estas diferencias y se evalúa si pueden influir en las condiciones de trabajo.
Libertad sindical, presencia sindical y negociación colectiva por país (porcentajes)
| Bangladesh | Camboya | Haití | Indonesia | Jordania | Nicaragua | Viet Nam | |
| Densidad sindical1 | 11,9 (2018) | 9,6 (2012) | 1,7 (2012) | 13 (2019) | – | 5,3 (2010) | 49,6 (2018) |
| Cobertura de la negociación colectiva1 | 1,6 (2020) | 1,3 (2020) | – | 10 (2008) | – | 6,7 (2020) | 24,5 (2018) |
| C087 de la OIT2 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
| C098 de la OIT2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| C135 de la OIT2 | No | No | No | No | Sí | Sí | No |
| Restricciones a la libertad sindical | |||||||
| Presencia sindical3 | Potestad de las autoridades para denegar el registro; requisitos de representatividad excesivos; prohibida en zonas francas industriales | Requisitos de representatividad excesivos; restricciones al establecimiento de representaciones sindicales | Autorización previa obligatoria | Obligación de aceptar la ideología del Estado; restricciones al establecimiento de representaciones sindicales | Sistema de monopolio sindical; autorización previa obligatoria; requisitos de representatividad excesivos | Potestad de las autoridades para denegar el registro en la práctica | Sistema de monopolio sindical; en principio en todas las empresas |
| Administración sindical3 | Restricciones a las elecciones y a la autogestión; potestad de las autoridades para disolver las organizaciones; injerencia externa permitida | Restricciones al derecho de autogestión; potestad de las autoridades para disolver las organizaciones por motivos genéricos | Restricciones al derecho a elección de representantes y de autogestión | Potestad de las autoridades para disolver las organizaciones por motivos específicos | Restricciones al derecho a elección de representantes y de autogestión | Derecho a la autogestión no plenamente garantizado en la práctica | Restricciones al derecho de redactar estatutos y normas y al derecho de autogestión |
| Negociación colectiva3 | Obstáculos al reconocimiento de las partes; potestad de intervención de las autoridades; restricciones del alcance; limitaciones en zonas francas industriales | Obstáculos al reconocimiento de actores; restricciones del alcance; requisitos procedimentales poco razonables | Conciliación obligatoria y arbitraje vinculante; potestad de intervención de las autoridades | Restricciones de la duración; requisitos procedimentales poco razonables; limitaciones/prohibición en determinados sectores | Limitaciones/prohibiciones en determinados sectores, incluidas las zonas industriales | Derecho de negociación no plenamente garantizado en la práctica | Restricciones de la duración y las modificaciones; requisitos procedimentales poco razonables |
| Fábricas de confección orientadas a la exportación4 | |||||||
| Presencia sindical | 7 | 72 | 43 | 58 | 63 | 76 | 99 |
| Existencia de convenio colectivo | 1 | 11 | 6 | 34 | 92 | 66 | 95 |
| Número de fábricas | 273 | 1 017 | 51 | 285 | 465 | 37 | 104 |
| Marco temporal | 2015-2019 | 2005-2019 | 2010-2019 | 2009-2019 | 2011-2019 | 2011-2019 | 2009-2019 |
-
Notas: C087 de la OIT: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); C098 de la OIT: Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); C135 de la OIT: Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135).
Fuentes: Elaborado por los autores a partir de datos de 1ILOSTAT; 2 NORMLEX; 3 la CSI; y 4 Better Work (OIT).
La Confederación Sindical Internacional ha clasificado a Bangladesh como uno de los diez peores países del mundo para la gente trabajadora, debido a su legislación regresiva, los obstáculos a la formación de sindicatos y la violenta represión de las huelgas (CSI 2022). Además de los casos de represión violenta, la libertad sindical y la negociación colectiva están estrictamente prohibidas en la legislación y en la práctica de las zonas francas industriales, desde las que operan la mayoría de las fábricas de confección de Bangladesh, lo que indica una capacidad limitada de los sistemas locales de relaciones laborales para promover mejoras en las condiciones de trabajo. Según los datos analizados en el presente estudio, la industria de la confección del país se caracteriza por unos niveles particularmente bajos de presencia sindical y negociación colectiva.
Jordania y Viet Nam son dos ejemplos de contextos nacionales en los que una serie de mecanismos legales y extralegales impiden y coartan la organización colectiva independiente de los trabajadores. Viet Nam es un caso extremo debido a su sistema político autoritario (Anner 2015); Jordania es una monarquía en la que las libertades políticas y civiles están considerablemente restringidas.1 En ambos países existe un único sistema sindical impuesto por ley. No se dispone de datos sobre la densidad sindical y la cobertura de la negociación colectiva en Jordania. Las cifras estimadas en Viet Nam (casi del 50 y el 25 por ciento, respectivamente) son elevadas en relación con las de otros países de Asia. Los datos indican que la gran mayoría de las fábricas de confección vietnamitas están sindicadas y cuentan con un convenio colectivo, pero eso no significa necesariamente que los sindicatos tengan una mayor capacidad de movilización y defensa de los intereses de los trabajadores.
Tanto en Jordania como en Viet Nam, es probable que el control del Estado reduzca el potencial de los sistemas locales de relaciones laborales para promover los intereses de los trabajadores. Los datos de Viet Nam indican que los cauces formales no han sido especialmente eficaces en este sentido (Cox 2015; Yoon 2009; Tran 2011). En cambio, otras formas de organización, como las huelgas salvajes, han logrado resultados más fructíferos (Anner y Liu 2016). En Jordania, la escasa protección de los derechos de libertad sindical en las zonas industriales de libre comercio, donde se ubican las fábricas exportadoras de artículos de confección, se ve agravada por el hecho de que el personal está atomizado y compuesto predominantemente por refugiados y migrantes de diversos países, lo que dificulta que los sindicatos expresen una voz colectiva fuerte (Lacouture 2022).
La represión de la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva han sido prácticas rutinarias en Haití y Nicaragua a lo largo de la historia (Anner 2015). En Haití, en particular, los sindicalistas han denunciado varios casos de despidos, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte (CSI 2020), que son cada vez más frecuentes en la fecha de redacción de este artículo, en medio de una crisis humanitaria acuciante. Sin embargo, en ambos países se han impulsado campañas de movilización que confieren a los sindicatos cierta capacidad para operar de forma autónoma y defender los intereses de los trabajadores (Dufrier 2017; Caraway, Cook y Crowley 2015; Hector 1998). En Nicaragua, por ejemplo, las fábricas de confección tienden a estar sindicadas (Bair y Gereffi 2014) y hay evidencia de que se mantienen negociaciones en los lugares de trabajo (Mendez 2005), lo que apunta a cierta capacidad de los sistemas locales de relaciones laborales para mejorar las condiciones de trabajo.
En Camboya e Indonesia, la densidad sindical y la cobertura de la negociación colectiva son bajas, como resultado de un largo historial de exclusión y desmovilización (Caraway, Cook y Crowley 2015). No obstante, la organización colectiva en la industria camboyana de la confección es más fuerte que en otras ramas de producción nacional (Arnold 2014) y hay indicios de mejora de las condiciones en el lugar de trabajo (Oka 2016). Los sindicatos de Indonesia, pese a su dispersión en numerosas federaciones y miles de organizaciones sindicales no afiliadas en los lugares de trabajo, han demostrado la capacidad de lograr algunos objetivos colectivos de nivel regional y local (Amengual y Chirot 2016; Caraway 2015). Estas tendencias indican que los sistemas locales de relaciones laborales ejercen cierta influencia en los resultados laborales de Camboya e Indonesia, a pesar de las restricciones.
La tesis general del presente artículo es que los sistemas locales de relaciones laborales son decisivos para mejorar las condiciones de trabajo en determinadas circunstancias, incluso bajo regímenes que restringen la libertad sindical y la negociación colectiva. En consonancia con la bibliografía tradicional sobre relaciones laborales y movilización de los trabajadores, la hipótesis es que existe una relación positiva entre la presencia sindical y la existencia de convenios colectivos, por un lado, y el cumplimiento de las normas sobre condiciones de trabajo, por otro. Al mismo tiempo, se espera observar heterogeneidad entre países con diferentes formas de restricciones. Según la bibliografía examinada en este apartado, es probable que la relación varíe, ya que los sindicatos y la negociación colectiva aportarán menos transformaciones positivas en contextos nacionales caracterizados por un sistema de monopolio sindical, o por la denegación absoluta de derechos y la represión violenta en la legislación y en la práctica.
4. Datos y metodología
Este artículo se basa en datos recogidos por el programa Better Work de la OIT, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de trabajo, los derechos laborales y la competitividad empresarial en las cadenas mundiales de suministro de la confección. Esta iniciativa, impulsada en colaboración con la Corporación Financiera Internacional (CFI), combina intervenciones en las fábricas y a nivel nacional e internacional, con el fin de realizar evaluaciones del lugar de trabajo y visitas de asesoramiento y formación, además de recopilar datos útiles para fundamentar las políticas.2 El programa se inició en Camboya en 2001 y ahora opera en 13 países. La participación es obligatoria por ley en Camboya, Jordania y Haití, y voluntaria (según la decisión del comprador) en los demás países (Rossi 2015). La muestra analizada incluye fábricas orientadas a la exportación y sujetas a formación y control periódico, que destinan su producción (al menos en parte) a marcas y minoristas con una alta motivación reputacional (como Columbia, H&M, Inditex, Muji y Patagonia), lo que establece características comunes relativas al poder estructural de los trabajadores en distintos contextos.
Las fábricas del programa se someten sin previo aviso a una evaluación inicial de dos días de duración a cargo de dos asesores de empresa, formados y contratados por Better Work para recopilar datos sobre las condiciones del lugar de trabajo y detectar infracciones. Tras esta primera evaluación (ciclo 1), se proporcionan observaciones, asesoramiento y formación, seguidos de una segunda evaluación al cabo de 12-18 meses. Los ciclos se repiten mientras la fábrica permanece en el programa. Se dispone de datos de 9 331 evaluaciones de 2 323 fábricas de distintos países. Aunque los datos solo abarcan el periodo en que una fábrica forma parte del programa, su larga duración en algunos países (por ejemplo, 14 años en Camboya, 10 años en Indonesia y Viet Nam) permite realizar análisis longitudinales. Este enfoque de mediciones repetidas es útil para examinar patrones complejos, como la relación entre el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo y los sistemas de relaciones laborales, lo que permite distinguir los cambios que se producen a lo largo del tiempo dentro de una misma unidad (fábrica), en contraste con las diferencias existentes entre unidades al inicio del estudio (Diggle et al. 2002).
El programa Better Work, coordinado por un equipo mundial con sede en Ginebra y Bangkok, normaliza el asesoramiento, la metodología de evaluación y el material de formación en todos los países. Se hace hincapié en el diálogo entre los interlocutores sociales, como instrumento para informar a los trabajadores y a los directivos sobre los derechos laborales. Esta intervención proactiva tiene por objeto fomentar el cumplimiento de las normas laborales, incluso en entornos hostiles, y genera confianza al agrupar datos de todos los países para el análisis.
4.1. Medidas
La presencia sindical y los convenios colectivos son variables sustitutivas del poder asociativo de los trabajadores. La presencia sindical es un indicador indirecto de la voz colectiva, mientras que la existencia de convenios colectivos es reflejo de la capacidad de los trabajadores para lograr resultados en negociaciones con los empleadores. Conviene reconocer las limitaciones de utilizar estas dos medidas binarias, que no especifican la densidad sindical ni el contenido de los convenios colectivos. No obstante, se trata de variables objetivas, fáciles de medir y comparables entre países, por lo que constituyen indicadores adecuados para el presente análisis cuantitativo.
Las condiciones de trabajo se miden con una variable compuesta que recoge las infracciones (el incumplimiento) de las normas de «resultados» (Kuruvilla et al. 2020; Barrientos y Smith 2007) sobre remuneración, contratos, licencias, jornada laboral y seguridad y salud en el trabajo, tal como se explica en la herramienta de evaluación del cumplimiento de Better Work en el anexo suplementario en línea (solo en inglés) (cuadro SA1).3 Las infracciones se evalúan en relación con la legislación nacional y las normas fundamentales del trabajo de la OIT (aquellas que los Estados Miembros de la OIT están obligados a ratificar en su legislación nacional). Los asesores de empresa del programa recopilan datos durante las evaluaciones realizadas sin previo aviso, que consisten en inspecciones presenciales, análisis documental, entrevistas con directivos y trabajadores seleccionados al azar, y triangulación de la información con otros actores pertinentes, como dirigentes sindicales. Estos asesores, que cuentan con las titulaciones universitarias y la experiencia profesional pertinentes, garantizan la exactitud y fiabilidad de la información sobre las condiciones del lugar de trabajo. Como empleados de Better Work, están sujetos a exigentes normas y principios de conducta e integridad, de acuerdo con las disposiciones de la OIT. Además, el sistema de evaluación está diseñado para garantizar la imparcialidad de los asesores de empresa, por ejemplo, rotándolos entre fábricas y regiones de un mismo país.
Las infracciones de las normas sobre condiciones de trabajo se calculan como el promedio de incumplimiento en el conjunto de las preguntas formuladas en cada categoría de la herramienta de evaluación de Better Work, ponderado por el número de preguntas. Aunque las categorías de evaluación son comunes a todos los países, el número de preguntas en cada categoría puede variar, como reflejo de diferencias legislativas entre países o de la evolución de la legislación nacional a lo largo del tiempo. Con este método se obtiene una medida compuesta de las infracciones promediando el incumplimiento en todas las categorías. Los valores más altos indican peores condiciones de trabajo.
4.2. Estrategia analítica
Para probar la hipótesis sobre la relación entre las condiciones de trabajo y los sistemas locales de relaciones laborales, se procede en dos etapas. En la primera etapa se examina en qué medida los sindicatos y la negociación colectiva afectan a las condiciones de trabajo en los lugares de trabajo. Con ese fin, se estiman dos modelos de regresión utilizando el conjunto de datos agrupados. El primer modelo estima el efecto de la presencia sindical sobre las infracciones de las normas relativas a las condiciones de trabajo; el segundo modelo estima el efecto de la presencia de convenios colectivos sobre esas infracciones en el subconjunto de fábricas sindicadas (es decir, condicionado a la presencia sindical). Dado que la presencia de un sindicato puede abrir las puertas a la adopción de un convenio colectivo, utilizar la existencia de un convenio como variable independiente en el mismo modelo introduciría un problema de «mal control» (Angrist y Pischke 2009).
Aprovechando las características longitudinales del conjunto de datos, se utiliza un estimador de panel intragrupos (con efectos fijos de fábrica, año y ciclo de Better Work), en el que las observaciones se ponderan por el tamaño de la fábrica para reflejar una mayor capacidad de cumplimiento de las normas sobre condiciones de trabajo en las fábricas más grandes en relación con las más pequeñas (cuadro 3). También se incluyen variables actuales y retardadas (t – 1) de la presencia sindical y de la existencia de un convenio colectivo, porque ambas referencias temporales podrían ser de interés para explicar las condiciones de trabajo. Como la presencia de sindicatos o la existencia de convenios colectivos en el momento actual está correlacionada con su presencia o existencia en el periodo anterior, si no se controlaran ambos puntos temporales se perderían efectos contemporáneos o pasados que, de otro modo, se reflejarían en los términos de error, lo que provocaría un sesgo de variable omitida. Se descarta la multicolinealidad mediante una prueba de correlación por pares. Teniendo en cuenta que alrededor de un tercio de las fábricas participantes cambiaron de sindicato y/o de convenio colectivo durante el periodo abarcado por el conjunto de datos, el modelo de efectos fijos es especialmente idóneo para este análisis, ya que permite comprobar qué ocurre con la infracción de las normas sobre condiciones de trabajo cuando se crea un sindicato o un convenio colectivo dentro de la misma fábrica.
En la segunda etapa se examina cómo varía la relación entre los sindicatos y la negociación colectiva, así como la incidencia de las infracciones, entre países que imponen diferentes restricciones a la organización colectiva de los trabajadores. Se comprueban las diferencias en las infracciones (prueba t) entre fábricas sindicadas (o con convenio colectivo) y no sindicadas (o sin convenio colectivo) para cada país (cuadro 4). Seguidamente, se estiman las infracciones de los términos de interacción entre la presencia sindical o la existencia de convenio colectivo y las variables ficticias de país (cuadro 5) para examinar las variaciones entre países. Por último, se repiten las estimaciones de efectos fijos realizadas sobre la muestra conjunta en la primera etapa utilizando los mismos modelos de regresión desagregados por países (cuadro 6).
Es importante aclarar que no se pretende evaluar la eficacia del programa Better Work, para lo que sería necesario comparar los resultados entre las fábricas que participan en el programa y las que no. En vez de ello, se analizan los sistemas locales de relaciones laborales, evaluando si los sindicatos y los convenios colectivos pueden explicar las diferencias en las condiciones de trabajo de las fábricas que pertenecen a un segmento específico de las cadenas de suministro de confección, que están sujetas a supervisión internacional y que suministran directamente a compradores multinacionales.
5. Resultados
Los promedios, las desviaciones típicas y las correlaciones por pares de la muestra se recogen en el cuadro 2.
Promedios, desviaciones típicas y correlaciones por pares
| Variables | Promedio | DT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Infracciones de las normas sobre condiciones de trabajo | 0,39 | 0,34 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Presencia sindical (t) | 0,79 | 0,41 | 0,02* | 1 | |||||||||||||
| 3 | Presencia sindical (t – 1) | 0,73 | 0,44 | 0,03* | 0,62* | 1 | ||||||||||||
| 4 | Existencia de convenio colectivo (t) | 0,36 | 0,48 | –0,42* | 0,36* | 0,26* | 1 | |||||||||||
| 5 | Existencia de convenio colectivo (t – 1) | 0,37 | 0,48 | –0,24* | 0,28* | 0,33* | 0,59* | 1 | ||||||||||
| 6 | Tamaño (número de trabajadores) | 1 357,98 | 1 371,37 | –0,09* | 0,09* | 0,06* | 0,10* | 0,06* | 1 | |||||||||
| 7 | Año | 2014 | 3,92 | –0,75* | –0,08* | –0,10* | 0,24* | 0,12* | 0,09* | 1 | ||||||||
| 8 | Ciclo de Better Work | 5,60 | 5,24 | 0,73* | 0,15* | 0,09* | –0,21* | –0,11* | 0,01 | –0,59* | 1 | |||||||
| 9 | Bangladesh | 0,06 | 0,23 | –0,08* | –0,35* | –0,30* | –0,18* | –0,15* | 0,21* | 0,21* | –0,18* | 1 | ||||||
| 10 | Camboya | 0,50 | 0,50 | 0,66* | 0,02* | 0,01 | –0,53* | –0,37* | –0,16* | –0,42* | 0,45* | –0,25* | 1 | |||||
| 11 | Haití | 0,04 | 0,19 | –0,14* | –0,12* | –0,09* | –0,13* | –0,11* | –0,01 | –0,02 | 0,00 | –0,05* | –0,20* | 1 | ||||
| 12 | Indonesia | 0,11 | 0,31 | –0,19* | –0,10* | –0,09* | –0,02 | –0,04* | 0,11* | 0,20* | –0,19* | –0,09* | –0,35* | –0,07* | 1 | |||
| 13 | Jordania | 0,06 | 0,24 | –0,23* | –0,04* | –0,03* | 0,30* | 0,24* | –0,10* | 0,06* | –0,07* | –0,06* | –0,26* | –0,05* | –0,09* | 1 | ||
| 14 | Nicaragua | 0,02 | 0,13 | –0,12* | 0,02 | 0,01 | 0,09* | 0,07* | 0,01 | 0,06* | –0,06* | –0,03* | –0,14* | –0,03* | –0,05* | –0,04* | 1 | |
| 15 | Viet Nam | 0,21 | 0,41 | –0,37* | 0,32* | 0,26* | 0,62* | 0,44* | 0,05* | 0,19* | –0,24* | –0,13* | –0,52* | –0,10* | –0,18* | –0,14* | –0,07* | 1 |
| Observaciones | 9 331 |
-
* Significativo al nivel del 1 por ciento.
Notas: DT: Desviación típica.
Fuente: Cálculos de los autores con datos de Better Work.
En el cuadro 3 se muestran los resultados obtenidos mediante regresiones por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para estimar el posible impacto de la presencia de sindicatos y convenios colectivos en las infracciones de las normas. La columna (1) recoge los resultados relativos al conjunto de todas las fábricas y de todos los países a lo largo del tiempo, y la columna (2) solo los correspondientes a las fábricas con presencia sindical. Se controlan los factores estacionarios incluyendo efectos fijos por fábrica. En todas las regresiones se controlan también las variables de año de evaluación, duración de la participación en el programa Better Work (medida por el número de ciclos de Better Work) y tamaño de la fábrica (medido por el número de trabajadores) en el momento de la evaluación.
Infracciones de las normas sobre condiciones laborales en los lugares de trabajo
| (1) Todos los lugares de trabajo |
(2) Presencia sindical |
|
| Presencia sindical | –0,020* (0,011) |
|
| Presencia sindical (t – 1) | –0,003 (0,007) |
|
| Existencia de convenio colectivo | –0,062*** (0,020) |
|
| Existencia de convenio colectivo (t – 1) | 0,002 (0,005) |
|
| Constante | 0,400*** (0,010) |
0,427*** (0,005) |
| Efectos fijos de año | Sí | Sí |
| Efectos fijos de ciclo de Better Work | Sí | Sí |
| Efectos fijos de fábrica | Sí | Sí |
| Observaciones | 6 670 | 4 849 |
| R2 | 0,947 | 0,958 |
-
* Significativo al nivel del 10 por ciento. ** Significativo al nivel del 5 por ciento. *** Significativo al nivel del 1 por ciento.
Notas: Entre paréntesis se indican los errores estándar agrupados por lugar de trabajo. Las infracciones de las normas sobre condiciones laborales en los lugares de trabajo se miden como el promedio del número de infracciones de las normas en las categorías de remuneración, contratos, seguridad y salud en el trabajo, jornada laboral y licencias, tal como se explica en el cuadro SA1 del anexo suplementario en línea (en inglés).
Fuente: Cálculos de los autores con datos de Better Work.
Los resultados indican que, en los lugares de trabajo, la presencia sindical suele estar negativamente correlacionada con la infracción de las normas relativas a las condiciones de trabajo. Es decir, una vez controlados todos los demás factores, las fábricas con presencia sindical tienen más probabilidades de estar en conformidad con las normas, lo que confirma las expectativas iniciales. En efecto, el promedio de infracciones desciende en 2 puntos porcentuales a partir de un valor inicial del 40 por ciento en las fábricas con presencia sindical, frente a otras fábricas de características similares, pero sin presencia sindical (con un nivel de significación del 10 por ciento). En los lugares de trabajo sindicados, la adopción de un convenio colectivo reduce el incumplimiento de las normas sobre condiciones de trabajo en 6 puntos porcentuales (con un nivel de significación del 1 por ciento). Estos resultados respaldan la predicción de que los sindicatos y la negociación colectiva contribuyen positivamente a la conformidad con las normas en los lugares de trabajo en determinadas condiciones.
La variación de la presencia sindical y la negociación colectiva a nivel nacional muestra distintos patrones de resultados. En el cuadro 4 se exponen las pruebas de significación (pruebas t) correspondientes al promedio de infracciones de las normas sobre condiciones de trabajo en relación con la presencia sindical y la existencia de convenios colectivos en las fábricas de cada país. Un coeficiente positivo indica mejores resultados de cumplimiento normativo en las fábricas con presencia sindical (o con convenios colectivos) en relación con las demás. Tal como predice la hipótesis de una relación positiva entre los sistemas locales de relaciones laborales y las condiciones de trabajo, se observa que las diferencias en el número de infracciones entre las fábricas con y sin presencia sindical (o con o sin convenio colectivo) son estadísticamente significativas y apuntan en la dirección esperada en la mayoría de los casos.
Prueba T de infracciones de las condiciones laborales en una selección de países por presencia sindical y existencia de convenio colectivo
| País | (1) Incumplimiento normativo porpresencia sindical (todos los lugares de trabajo) |
(2) Incumplimiento normativo por existencia de convenio colectivo (presencia sindical) |
| Bangladesh | –0,007 | –0,001 |
| Camboya | –0,08*** | 0,056*** |
| Haití | 0,022*** | –0,019 |
| Indonesia | 0,036*** | 0,049*** |
| Jordania | 0,027*** | 0,007 |
| Nicaragua | 0,063*** | 0,054*** |
| Viet Nam | 0,048*** | 0,037*** |
-
* Significativo al nivel del 10 por ciento. ** Significativo al nivel del 5 por ciento. *** Significativo al nivel del 1 por ciento.
Notas: Entre paréntesis se indican los errores estándar agrupados por lugar de trabajo.
Fuente: Cálculos de los autores con datos de Better Work.
En Nicaragua, por ejemplo, el número de infracciones es 6 puntos porcentuales mayor en las fábricas sin sindicato que en las que sí lo tienen, y 5 puntos porcentuales mayor cuando la fábrica carece de convenio colectivo. Del mismo modo, las diferencias en el número de infracciones por efecto de la presencia sindical y la existencia de un convenio colectivo en Indonesia ascienden a unos 4 y 5 puntos porcentuales, respectivamente. Sin embargo, en Bangladesh y Haití no se observa un efecto sistemático, lo que podría explicarse por los índices particularmente bajos de presencia sindical y de cobertura de convenios colectivos, así como por el menor tamaño muestral. En Camboya, el coeficiente de la presencia de convenios colectivos apunta en la dirección prevista, pero el coeficiente de la presencia sindical indica una correlación negativa con las infracciones de las normas sobre condiciones de trabajo, lo que podría explicarse por la existencia de características no observables y estacionarias, controladas en el modelo de efectos fijos, entre las fábricas sindicadas y las no sindicadas.
En el cuadro 5 se estiman las diferencias por países en la infracción de las normas relativas a las condiciones de trabajo añadiendo variables ficticias para cada país, así como un término de interacción con las principales variables explicativas, esto es, la presencia sindical y la existencia de convenios colectivos. En los modelos (1) y (2) se utilizan términos de interacción por país con la presencia sindical y con la existencia de convenios colectivos, respectivamente, tomando como categoría de referencia Camboya y la ausencia de sindicatos o de convenios colectivos (en este último caso, condicionada a la presencia sindical). En ambos modelos, los coeficientes se ponderan en función del tamaño de la fábrica y se controlan los años y la duración de la participación en el programa Better Work.
Infracciones de las normas sobre condiciones laborales con términos de interacción por país
| (1) Interacciones con presencia sindical (todos los lugares de trabajo) |
(2) Interacciones con existencia de convenio colectivo (presencia sindical) |
|
| Presencia sindical (ref. Camboya) | –0,011 (0,012) |
|
| Existencia de convenio colectivo (ref. Camboya) | –0,026* (0,013) |
|
| Interacciones | ||
| Bangladesh | 0,019 (0,014) |
0,068*** (0,026) |
| Bangladesh × presencia sindical o existencia de convenio colectivo | 0,041** (0,020) |
0,007 (0,031) |
| Haití | –0,386*** (0,029) |
–0,390*** (0,024) |
| Haití × presencia sindical o existencia de convenio colectivo | 0,024 (0,033) |
0,091** (0,037) |
| Indonesia | –0,102*** (0,015) |
–0,109*** (0,017) |
| Indonesia × presencia sindical o existencia de convenio colectivo | –0,042** (0,020) |
–0,033 (0,014) |
| Jordania | –0,372*** (0,020) |
–0,494*** (0,014) |
| Jordania × presencia sindical o existencia de convenio colectivo | 0,036 (0,027) |
0,194*** (0,024) |
| Nicaragua | –0,199*** (0,029) |
–0,271*** (0,034) |
| Nicaragua × presencia sindical o existencia de convenio colectivo | –0,096*** (0,030) |
–0,000 (0,038) |
| Viet Nam | –0,220*** (0,054) |
–0,289*** (0,023) |
| Viet Nam × presencia sindical o existencia de convenio colectivo | –0,008 (0,055) |
0,088*** (0,026) |
| Constante (ref. Camboya) | 0,617*** (0,023) |
0,605*** (0,020) |
| Efectos fijos de año | Sí | Sí |
| Efectos fijos de ciclo de Better Work | Sí | Sí |
| Observaciones | 9 264 | 6 520 |
| R2 | 0,854 | 0,870 |
-
* Significativo al nivel del 10 por ciento. ** Significativo al nivel del 5 por ciento. *** Significativo al nivel del 1 por ciento.
Notas: Entre paréntesis se indican los errores estándar agrupados por lugar de trabajo.
Fuente: Cálculos de los autores con datos de Better Work.
En cuanto a los resultados por países, se observa un patrón ligeramente más complejo, que muestra una asociación menos marcada entre los sistemas de relaciones laborales y el cumplimiento de las normas. En Camboya, que es la categoría de referencia, no hay diferencias perceptibles en cuanto a las infracciones entre las fábricas sindicadas y no sindicadas controlando el año y el ciclo de Better Work, pero el coeficiente de la presencia de convenios colectivos es negativo, lo que indica que las fábricas sindicadas con convenio registran menos infracciones en promedio en comparación con las fábricas sindicadas sin convenio colectivo. En el caso de Indonesia, el término de interacción con la presencia sindical es negativo y significativo, pues la incidencia de infracciones es 4 puntos porcentuales menor en las fábricas sindicadas que en las no sindicadas, mientras que el coeficiente del término de interacción con la existencia de un convenio colectivo no es significativamente distinto de cero, lo que indica que no hay diferencias perceptibles con respecto a la situación de referencia. Los resultados de Nicaragua describen un patrón similar: el término de interacción con la presencia sindical es negativo y no se observan diferencias en cuanto a la existencia de convenios, una vez controlados los demás factores. En cambio, la interacción con la presencia sindical es positiva en el caso de Bangladesh, conforme a la predicción de efectos nulos o contraproducentes de los sindicatos en contextos caracterizados por mayores restricciones de la libertad sindical en la legislación y en la práctica. Del mismo modo, en contextos con un sistema de monopolio sindical (a saber, Jordania y Viet Nam), se obtienen coeficientes positivos respecto de la existencia de convenios.
En el cuadro 6 se recogen los resultados del estimador de panel intragrupos utilizado en el cuadro 3, desagregados por países. En consonancia con las expectativas, los coeficientes de presencia sindical y de existencia de convenios colectivos no son estadísticamente significativos en los lugares de trabajo de países con fuertes restricciones de los derechos de libertad sindical (Bangladesh) y con un sistema de monopolio sindical impuesto por la legislación (Jordania y Viet Nam). En los demás países, se confirma parcialmente la hipótesis de que los sistemas locales de relaciones laborales influyen de manera positiva. En concreto, la presencia sindical supone una reducción de las infracciones equivalente a 5 y 3 puntos porcentuales en los lugares de trabajo de Camboya e Indonesia, respectivamente (aunque parcialmente atenuada por la variable sindical retardada en el caso de Indonesia), y también se observa cierto efecto en el caso de Haití. El coeficiente de la existencia de un convenio colectivo es estadísticamente significativo y del signo previsto en el caso de Nicaragua, pero no presenta significación estadística en los demás países, lo que indica que el efecto de esta variable es débil.
Infracciones de las normas sobre condiciones laborales en los lugares de trabajo por país
| Bangladesh | Camboya | Haití | Indonesia | Jordania | Nicaragua | Viet Nam | |||||||
| (1) Todos los lugares de trabajo |
(1) Todos los lugares de trabajo |
(2) Presencia sindical |
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | |
| Presencia sindical | –0,055 (0,036) |
–0,045* (0,026) |
0,001 (0,005) |
–0,028** (0,011) |
–0,018 (0,012) |
–0,001 (0,021) |
0,009 (0,021) |
||||||
| Presencia sindical (t – 1) | –0,033 (0,030) |
0,000 (0,013) |
–0,008* (0,004) |
0,022* (0,013) |
0,001 (0,007) |
0,002 (0,011) |
–0,009 (0,009) |
||||||
| Existencia de convenio colectivo | –0,011 (0,017) |
0,001 (0,007) |
–0,036 (0,021) |
0,029 (0,018) |
–0,091*** (0,016) |
–0,006 (0,009) |
|||||||
| Existencia de convenio colectivo (t – 1) | 0,013 (0,016) |
0,004 (0,003) |
0,009 (0,008) |
–0,011 (0,010) |
–0,011 (0,012) |
0,000 (0,005) |
|||||||
| Constante | 0,271*** (0,001) |
0,185*** (0,021) |
0,155*** (0,012) |
0,669*** (0,006) |
0,684*** (0,002) |
0,068*** (0,013) |
0,083*** (0,022) |
0,096*** (0,011) |
0,057*** (0,019) |
0,180*** (0,013) |
0,234*** (0,013) |
0,119*** (0,024) |
0,124*** (0,010) |
| Efectos fijos de año | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Efectos fijos de ciclo de Better Work | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Efectos fijos de fábrica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Observaciones | 193 | 299 | 138 | 3 503 | 2 503 | 118 | 104 | 479 | 300 | 657 | 390 | 1 360 | 1 352 |
| R2 | 0,476 | 0,637 | 0,741 | 0,989 | 0,990 | 0,820 | 0,835 | 0,548 | 0,626 | 0,699 | 0,682 | 0,698 | 0,695 |
-
* Significativo al nivel del 10 por ciento. ** Significativo al nivel del 5 por ciento. *** Significativo al nivel del 1 por ciento.
Notas: Entre paréntesis se indican los errores estándar agrupados por lugar de trabajo. En el caso de Bangladesh no fue posible estimar el segundo modelo, debido a la insuficiencia de datos para el subconjunto de fábricas sindicalizadas.
Fuente: Cálculos de los autores con datos de Better Work.
6. Análisis
En general, los resultados apoyan parcialmente la hipótesis de que la presencia sindical y la existencia de convenios colectivos en los lugares de trabajo están negativamente correlacionadas con la infracción de las normas sobre condiciones de trabajo. Hay evidencias de que los sistemas de relaciones laborales influyen en la conformidad, sobre todo si el análisis engloba a todos los países de la muestra. Estos resultados coinciden con los de otros estudios cuantitativos recientes sobre los efectos de los sindicatos en la mejora del cumplimiento de los códigos de conducta empresarial en fábricas que suministran productos a marcas y minoristas multinacionales (Bird, Short y Toffel 2019), y sobre los efectos de la presencia sindical en la mejora de la conformidad con las normas del trabajo en el caso específico de Camboya (Oka 2016). En concreto, aquí se amplía el análisis de Oka (2016) sobre los exportadores camboyanos de artículos de confección en un doble sentido. Por un lado, se analiza una muestra más amplia que incluye diversos países y un marco temporal más extenso, con datos hasta 2019. Por otro, como contribución a los debates más generales sobre los sistemas de relaciones laborales en el lugar de trabajo, se examina la negociación colectiva además de la presencia sindical.
En cuanto a los contextos específicos de cada país, el análisis revela un patrón más complejo de interacción entre los sistemas locales de relaciones laborales y los resultados de cumplimiento normativo. En Bangladesh, la legislación regresiva y la violenta represión obstaculizan significativamente la formación de sindicatos y la negociación colectiva (CSI 2022). A tenor de los resultados, es probable que estas restricciones anulen la capacidad sindical de mejorar las condiciones de trabajo. Del mismo modo, en Jordania y Viet Nam, donde el control estatal impone un sistema de monopolio sindical, los datos indican que es poco probable que la presencia formal de sindicatos y convenios colectivos altere los resultados del cumplimiento normativo.
Por el contrario, en Nicaragua e Indonesia los sistemas locales de relaciones laborales ejercen una influencia positiva. Las fábricas de confección de Nicaragua, donde la sindicación tiende a ser alta, presentan índices de infracción más bajos, lo que parece un indicio de la capacidad de los sindicatos locales para mejorar las condiciones de trabajo. Los sindicatos de Indonesia, pese a su fragmentación, han logrado ciertos frutos satisfactorios en contextos regionales y locales (Caraway, Cook y Crowley 2015). Los resultados del presente artículo corroboran esa evidencia, indicando que la presencia sindical puede reducir las infracciones. En el caso de Camboya, aunque el impacto de la presencia sindical es menos evidente, la existencia de convenios colectivos en las fábricas sindicadas se correlaciona con un mayor grado de conformidad, lo que indica que, en determinadas condiciones, la negociación colectiva puede influir positivamente en las normas del lugar de trabajo. En estos ejemplos por países específicos, los efectos matizados de la actividad sindical y los convenios colectivos indican que las diferencias en cuanto a las restricciones de la libertad sindical y la negociación colectiva influyen claramente en las condiciones de trabajo.
Este estudio presenta algunas limitaciones que deberían subsanarse en futuras investigaciones. Se mide la presencia o ausencia de sindicatos y de convenios colectivos, pero no se dispone de datos sobre la independencia, densidad y eficacia sindical ni sobre el contenido de los convenios colectivos. También hay que considerar que las fábricas sindicadas y las no sindicadas, o las que adoptan un convenio colectivo y las que no lo hacen, pueden diferir en aspectos no observables. Por ejemplo, puede darse el caso de que la presencia sindical o la existencia de un convenio colectivo no ejerza ningún efecto sobre el cumplimiento normativo, pero aun así se evidencien efectos explicables por otros factores, como el hecho de que las fábricas con directivos más proclives a respetar las normas sobre condiciones de trabajo tienden más a respetar los derechos de libertad sindical. Además, los propietarios de fábricas o directivos más partidarios de establecer mejores condiciones de trabajo pueden haberse autoseleccionado para ser proveedores de marcas multinacionales, por ejemplo, si consideran que el respeto de unas normas mínimas en diversos ámbitos, incluido el laboral, aumentará los pedidos. Sin embargo, no se puede determinar en qué medida es así.
Por otra parte, aquí solo se examina un conjunto específico de lugares de trabajo, constituido por fábricas proveedoras que exportan directamente a marcas y minoristas multinacionales preocupados por su reputación, y que, en consecuencia, están probablemente más sujetas a escrutinio y tienden más a respetar las normas sobre condiciones de trabajo. Las fábricas de la economía informal que explotan a trabajadores a domicilio quedan excluidas de este nivel de escrutinio y de la organización colectiva formal. Aunque el estudio se centra en las condiciones de trabajo medidas por la legislación nacional, parece asimismo importante reformar y reforzar la legislación aumentando la protección social y los suelos salariales, además de regular las asimetrías de poder entre productores y compradores principales.
La cuestión de la endogeneidad de la situación sindical es una preocupación recurrente en los estudios sobre el efecto de los sindicatos (Morantz 2009). Algunos investigadores sostienen que es inapropiado tratar la situación sindical como endógena a menos que exista una clara motivación teórica —y, en este caso, histórica— para considerar que la presencia sindical en las fábricas se determinó después de que la fábrica cumpliera las normas del trabajo (Kochan y Helfman 1981). Por ejemplo, los sindicatos pueden prevenir los riesgos laborales (o las infracciones), pero estos riesgos también pueden ser la razón por la que los trabajadores deciden afiliarse. Si este fuera el caso, la situación sindical podría ser endógena en las regresiones del presente estudio. En las fábricas en las que existe un sindicato (o un convenio colectivo), también puede ocurrir que los trabajadores hayan estado siempre más movilizados, y que este sea el principal factor que explica que los sistemas locales de relaciones laborales y los resultados de cumplimiento normativo sean más satisfactorios. Si la movilización de los trabajadores mejoró los resultados de cumplimiento antes de la sindicación o del establecimiento de un convenio colectivo, esto podría sesgar los resultados.
Lamentablemente, no se dispone de datos sobre el historial de movilización de las fábricas. No obstante, se ha intentado minimizar el sesgo de las variables omitidas utilizando diversas especificaciones, con efectos fijos de tiempo, año y fábrica, y conviene advertir que los resultados de la regresión deben interpretarse como evidencias de asociación y no de vínculos causales. Freeman y Medoff (1981) proporcionaron un argumento empírico para tratar la situación sindical como exógena. Tras examinar varios estudios econométricos importantes sobre salarios y situación sindical, observaron que los resultados obtenidos en un sistema de ecuaciones (en el que tanto los salarios como la situación sindical se determinaban simultáneamente) tendían a ser inestables. Las estimaciones del efecto de la presencia sindical en los salarios estaban a veces por debajo y otras veces por encima de las estimaciones por MCO. Por ello, recomendaron tratar la situación sindical como exógena en la estimación de los efectos sindicales.
7. Conclusiones
En este artículo se ha examinado la relación entre los sistemas locales de relaciones laborales y el cumplimiento de las normas del trabajo en las fábricas de confección de Bangladesh, Camboya, Haití, Indonesia, Jordania, Nicaragua y Viet Nam que exportan a marcas y minoristas multinacionales. El estudio se centra en la presencia sindical y la existencia de convenios colectivos como indicadores del poder asociativo de los trabajadores en fábricas proveedoras situadas en países no occidentales e integradas en cadenas mundiales de suministro, un aspecto que no ha recibido mucha atención en la bibliografía cuantitativa sobre las relaciones laborales.
Los resultados respaldan parcialmente la idea de que los sistemas locales de relaciones laborales influyen en la mejora del cumplimiento de las normas, incluso cuando se trata de contextos nacionales que restringen la libertad sindical y la negociación colectiva. Así se constata claramente al utilizar datos agrupados de una selección de países y, en menor medida, al examinar los resultados específicos de Camboya, Haití, Indonesia y Nicaragua. Sin embargo, no se observa ningún efecto en el caso de Jordania y Viet Nam, donde la legislación impone un sistema de monopolio sindical, ni en el de Bangladesh, donde los sindicatos y los convenios colectivos tienen escasa presencia y están muy restringidos en los lugares de trabajo por la legislación y la práctica. La pequeña magnitud de estos resultados no debe eclipsar su potencial para fundamentar políticas y prácticas e inspirar nuevas investigaciones en este ámbito tan importante. Dada la escasez de evidencia cuantitativa sobre el impacto de las relaciones laborales locales en los países no occidentales, incluso los resultados más modestos demuestran que es posible observar efectos cuantificables de la presencia sindical y de los convenios colectivos en el lugar de trabajo. Así pues, este artículo corrobora la viabilidad y la importancia de ampliar el análisis cuantitativo sobre estas cuestiones más allá de los países occidentales.
Parece esencial investigar la conexión entre los sistemas locales de relaciones laborales y las condiciones de trabajo, especialmente teniendo en cuenta que las estructuras de la cadena de suministro y los contextos institucionales en que operan las fábricas proveedoras, por sus características, sitúan a los trabajadores en una posición de desventaja. Aun reconociendo que existen varios factores que limitan el impacto potencial de los sindicatos y la negociación colectiva, este artículo ofrece una perspectiva más matizada de su influencia en la práctica, cuestionando las tesis generales de «debilidad» institucional.
Los resultados confirman también el supuesto de que los actores e instituciones locales —sindicatos e instrumentos de negociación colectiva— desempeñan una función destacada en determinadas condiciones, incluso si esos sistemas están sujetos a restricciones impuestas por el Estado, los empleadores y las presiones de la cadena de suministro. Esta conclusión tiene importantes implicaciones para las iniciativas de política destinadas a regular los lugares de trabajo en las cadenas mundiales de suministro. Aunque la eficacia de los esfuerzos internacionales queda fuera del objeto de estudio de este artículo, se constata que la participación de marcas y minoristas multinacionales —como compradores de artículos de confección— y de organizaciones internacionales como la OIT y la CFI puede no ser suficiente para mejorar las normas del trabajo a nivel local. Al mismo tiempo, los resultados indican que las severas restricciones a la libertad sindical y a los derechos de negociación colectiva en la legislación nacional pueden impedir que mejoren las condiciones en el lugar de trabajo. Además, conviene señalar que los mecanismos locales no son perfectos: a pesar de las iniciativas impulsadas desde distintas instancias, garantizar la libertad sindical en los lugares de trabajo situados en el segmento productivo de las cadenas mundiales de suministro sigue siendo un complejo desafío.
Notes
- Véase Freedom House, perfil de Jordania. https://freedomhouse.org/country/jordan. Consultado en mayo de 2025. ⮭
- Véase más información sobre el programa Better Work en https://betterwork.org/. ⮭
- Las preguntas siguen una estructura de clasificación que se aplica en todos los países, pero las normas utilizadas para evaluar cada pregunta se refieren a la legislación nacional. Cuando la legislación nacional no aborda una cuestión o carece de claridad, el programa Better Work establece un punto de referencia basado en normas y buenas prácticas internacionales. ⮭
Agradecimientos
Los autores desean dar las gracias a Arianna Rossi, Matthew Amengual, Gregory Distelhorst, Iacopo Monterosa, Jeff Eisenbraun, Anne Ziebarth y Dan Cork por sus valiosos comentarios y observaciones sobre las versiones preliminares del artículo. Agradecen también las constructivas sugerencias de los revisores anónimos y los editores, así como los datos facilitados por el programa Better Work. Los autores asumen la responsabilidad por cualquier error que pueda subsistir en el texto.
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no incurren en ningún conflicto de intereses con respecto al presente artículo.
Bibliografía citada
Aidt, Toke, y Zafiris Tzannatos. 2002. Unions and Collective Bargaining: Economic Effects in a Global Environment. Washington: Banco Mundial.
Amengual, Matthew, y Laura Chirot. 2016. «Reinforcing the State: Transnational and State Labor Regulation in Indonesia». Industrial and Labor Relations Review 69 (5): 1056–1080. http://doi.org/10.1177/0019793916654927.
Angrist, Joshua D., y Jörn-Steffen Pischke. 2009. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion. Princeton: Princeton University Press.
Anner, Mark. 2015. «Labor Control Regimes and Worker Resistance in Global Supply Chains». Labor History 56 (3): 292–307. http://doi.org/10.1080/0023656X.2015.1042771.
Anner, Mark. 2018. «CSR Participation Committees, Wildcat Strikes and the Sourcing Squeeze in Global Supply Chains». British Journal of Industrial Relations 56 (1): 75–98. http://doi.org/10.1111/bjir.12275.
Anner, Mark, y Xiangmin Liu. 2016. «Harmonious Unions and Rebellious Workers: A Study of Wildcat Strikes in Vietnam». Industrial and Labor Relations Review 69 (1): 3–28. http://doi.org/10.1177/0019793915594596.
Arnold, Dennis. 2014. «Workers’ Agency and Power Relations in Cambodia’s Garment Industry». En Towards Better Work: Understanding Labour in Apparel Global Value Chains, editado por Arianna Rossi, Amy Luinstra y John Pickles, 212–231. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Ashraf, Hasan, y Rebecca Prentice. 2019. «Beyond Factory Safety: Labor Unions, Militant Protest, and the Accelerated Ambitions of Bangladesh’s Export Garment Industry». Dialectical Anthropology 43 (1): 93–107. http://doi.org/10.1007/s10624-018-9539-0.
Backes-Gellner, Uschi, Bernd Frick y Dieter Sadowski. 1997. «Codetermination and Personnel Policies of German Firms: The Influence of Works Councils on Turnover and Further Training». International Journal of Human Resource Management 8 (3): 328–347. http://doi.org/10.1080/095851997341676.
Bair, Jennifer, y Gary Gereffi. 2014. «Towards Better Work in Central America: Nicaragua and the CAFTA Context». En Towards Better Work: Understanding Labour in Apparel Global Value Chains, editado por Arianna Rossi, Amy Luinstra y John Pickles, 251–275. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bair, Jennifer, y Marion Werner. 2015. «Global Production and Uneven Development: When Bringing Labour in Isn’t Enough». En Putting Labour in Its Place: Labour Process Analysis and Global Value Chains, editado por Kirsty Newsome, Philip Taylor, Jennifer Bair y Al Rainnie, 119–134. Londres: Palgrave.
Barrientos, Stephanie, y Sally Smith. 2007. «Do Workers Benefit from Ethical Trade? Assessing Codes of Labour Practice in Global Production Systems». Third World Quarterly 28 (4): 713–729. http://doi.org/10.1080/01436590701336580.
Bennett, James T., y Bruce E. Kaufman (eds.). 2007. What Do Unions Do? A Twenty-Year Perspective. Abingdon: Routledge.
Besamusca, Janna, y Kea Tijdens. 2015. «Comparing Collective Bargaining Agreements for Developing Countries». International Journal of Manpower 36 (1): 86–102. http://doi.org/10.1108/IJM-12-2014-0262.
Bird, Yanhua, Jodi L. Short y Michael W. Toffel. 2019. «Coupling Labor Codes of Conduct and Supplier Labor Practices: The Role of Internal Structural Conditions». Organization Science 30 (4): 847–867. http://doi.org/10.1287/orsc.2018.1261.
Brookes, Marissa. 2013. «Varieties of Power in Transnational Labor Alliances: An Analysis of Workers’ Structural, Institutional, and Coalitional Power in the Global Economy». Labor Studies Journal 38 (3): 181–200. http://doi.org/10.1177/0160449X13500147.
Budd, John W. 2018. Employment with a Human Face: Balancing Efficiency, Equity, and Voice. Ithaca: ILR Press.
Budd, John W., y Alexander J. S. Colvin. 2008. «Improved Metrics for Workplace Dispute Resolution Procedures: Efficiency, Equity, and Voice». Industrial Relations 47 (3): 460–479. http://doi.org/10.1111/j.1468-232X.2008.00529.x.
Caraway, Teri L. 2015. «Strength amid Weakness: Legacies of Labor in Post-Suharto Indonesia». En Working Through the Past: Labor and Authoritarian Legacies in Comparative Perspective, editado por Teri L. Caraway, Maria Lorena Cook y Stephen Crowley, 25–43. Ithaca: ILR Press.
Caraway, Teri L., Maria Lorena Cook y Stephen Crowley (eds.). 2015. Working Through the Past: Labor and Authoritarian Legacies in Comparative Perspective. Ithaca: ILR Press.
Coe, Neil M., y David C. Jordhus-Lier. 2011. «Constrained Agency? Re-Evaluating the Geographies of Labour». Progress in Human Geography 35 (2): 211–233. http://doi.org/10.1177/0309132510366746.
Collier, Ruth Berins, y David Collier. 1979. «Inducements versus Constraints: Disaggregating “Corporatism”» American Political Science Review 73 (4): 967–986. http://doi.org/10.2307/1953982.
Cox, Anne. 2015. «The Pressure of Wildcat Strikes on the Transformation of Industrial Relations in a Developing Country: The Case of the Garment and Textile Industry in Vietnam». Journal of Industrial Relations 57 (2): 271–290. http://doi.org/10.1177/0022185614564378.
CSI (Confederación Sindical Internacional). 2020. «Haití: romper el silencio sobre la erosion de la democracia». 5 de noviembre de 2020. https://www.ituc-csi.org/haiti-romper-el-silencio.
CSI (Confederación Sindical Internacional). 2022. Índice global de los derechos de la CSI 2022: los peores países para los trabajadores y las trabajadoras – Resumen general. Bruselas.
Cumbers, Andy, Corinne Nativel y Paul Routledge. 2008. «Labour Agency and Union Positionalities in Global Production Networks». Journal of Economic Geography 8 (3): 369–387. http://doi.org/10.1093/jeg/lbn008.
Diggle, Peter J., Patrick Heagerty, Kung-Yee Liang y Scott L. Zeger. 2002. Analysis of Longitudinal Data. Segunda edición. Oxford: Oxford University Press.
Doellgast, Virginia, Ursula Holtgrewe y Stephen Deery. 2009. «The Effects of National Institutions and Collective Bargaining Arrangements on Job Quality in Front-Line Service Workplaces». Industrial and Labor Relations Review 62 (4): 489–509. http://doi.org/10.1177/001979390906200402.
Dufrier, Julien. 2017. «Le syndicalisme au Nicaragua depuis le retour du Frente Sandinista de Liberación Nacional (2007-2016)». Cahiers des Amériques latines 86: 89–109. http://doi.org/10.4000/cal.8364.
Edwards, Paul K. (ed.). 2003. Industrial Relations: Theory and Practice. Segunda edición. Oxford: Blackwell.
Elfstrom, Manfred, y Sarosh Kuruvilla. 2014. «The Changing Nature of Labor Unrest in China». Industrial and Labor Relations Review 67 (2): 453–480. http://doi.org/10.1177/001979391406700207.
Emmenegger, Patrick. 2014. The Power to Dismiss: Trade Unions and the Regulation of Job Security in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.
Fox, Alan. 1966. Industrial Sociology and Industrial Relations: An Assessment of the Contribution which Industrial Sociology Can Make towards Understanding and Resolving Some of the Problems Now Being Considered by the Royal Commission. Londres: H. M. Stationery Office.
Fox, Alan. 1973. «Industrial Relations: A Social Critique of Pluralist Ideology». En Man and Organization: The Search for Explanation and Social Relevance, editado por John Child, 185–233. Abingdon: George Allen & Unwin.
Freeman, Richard B. 2010. «Labor Regulations, Unions, and Social Protection in Developing Countries: Market Distortions or Efficient Institutions?». En Handbook of Development Economics, vol. 5, editado por Dani Rodrik y Mark Rosenzweig, 4657–4702. Amsterdam: Elsevier.
Freeman, Richard B., y James L. Medoff. 1981. «The Impact of the Percentage Organized on Union and Nonunion Wages». Review of Economics and Statistics 63 (4): 561–572. http://doi.org/10.2307/1935852.
Freeman, Richard B., y James L. Medoff. 1984. What Do Unions Do? Nueva York: Basic Books.
Gillen, Marion, Davis Baltz, Margy Gassel, Luz Kirsch y Diane Vaccaro. 2002. «Perceived Safety Climate, Job Demands, and Coworker Support among Union and Nonunion Injured Construction Workers». Journal of Safety Research 33 (1): 33–51. http://doi.org/10.1016/S0022-4375(02)00002-6.
Hayter, Susan (ed.). 2011. The Role of Collective Bargaining in the Global Economy: Negotiating for Social Justice. Cheltenham: Edward Elgar. [Resumen en español en https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/%40publ/documents/publication/wcms_159208.pdf.]
Hector, Michel. 1998. «Mouvements populaires et sortie de crise (XIXe-XXe siècles)». Pouvoirs dans la Caraïbe 10: 71–95. http://doi.org/10.4000/plc.557.
Ibsen, Christian Lyhne, y Maite Tapia. 2017. «Trade Union Revitalisation: Where are we Now? Where to Next?». Journal of Industrial Relations 59 (2): 170–191. http://doi.org/10.1177/0022185616677558.
Kaufman, Bruce E. 2004. The Global Evolution of Industrial Relations: Events, Ideas and the IIRA. Ginebra: OIT.
Kenworthy, Lane, y Bernhard Kittel. 2003. «Indicators of Social Dialogue: Concepts and Measurements», ILO Policy Integration Department Working Paper No. 5. Ginebra: OIT.
Kim, Jaewon, John Paul MacDuffie y Frits K. Pil. 2010. «Employee Voice and Organizational Performance: Team versus Representative Influence». Human Relations 63 (3): 371–394. http://doi.org/10.1177/0018726709348936.
Kochan, Thomas A., y David E. Helfman. 1981. «The Effects of Collective Bargaining on Economic and Behavioral Job Outcomes», Working Paper No. 1181–81. Cambridge (Estados Unidos): MIT Sloan School of Management.
Kuruvilla, Sarosh, y Chunyun Li. 2021. «Freedom of Association and Collective Bargaining in Global Supply Chains: A Research Agenda». Journal of Supply Chain Management 57 (2): 43–57. http://doi.org/10.1111/jscm.12259.
Kuruvilla, Sarosh, Mingwei Liu, Chunyun Li y Wansi Chen. 2020. «Field Opacity and Practice–Outcome Decoupling: Private Regulation of Labor Standards in Global Supply Chains». Industrial and Labor Relations Review 73 (4): 841–872. http://doi.org/10.1177/0019793920903278.
Lacouture, Matthew. 2022. «The Landscape of Labor Protest in Jordan: Between State Repression and Popular Solidarity». En Labor and Politics in the Middle East and North Africa, editado por Dina Bishara, Ian Hartshorn y Marc Lynch, 57–62. Washington: Project on Middle East Political Science.
LeBaron, Genevieve. 2021. «The Role of Supply Chains in the Global Business of Forced Labour». Journal of Supply Chain Management 57 (2): 29–42. http://doi.org/10.1111/jscm.12258.
Lee, Ching Kwan. 2007. Against the Law: Labor Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt. Berkeley: University of California Press.
Liu, Mingwei. 2010. «Union Organizing in China: Still a Monolithic Labor Movement?». Industrial and Labor Relations Review 64 (1): 30–52. http://doi.org/10.1177/001979391006400102.
Mendez, Jennifer Bickman. 2005. From the Revolution to the Maquiladoras: Gender, Labor, and Globalization in Nicaragua. Durham (Estados Unidos): Duke University Press.
Mendonça, Pedro, y Dragoș Adăscăliței. 2020. «Trade Union Power Resources within the Supply Chain: Marketisation, Marginalisation, Mobilisation». Work, Employment and Society 34 (6): 1062–1078. http://doi.org/10.1177/0950017020906360.
Morantz, Alison D. 2009. «The Elusive Union Safety Effect: Toward a New Empirical Research Agenda». Actas de la 61.a reunión anual de la Labor and Employment Relations Association. Champaign: Labour and Employment Relations Association.
Morantz, Alison D. 2017. «What Unions Do for Regulation». Annual Review of Law and Social Science 13 (octubre): 515–534. http://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-120814-121416.
Muhl, Charles J. 2001. «The Employment-at-Will Doctrine: Three Major Exceptions». Monthly Labor Review 124 (1): 3–11.
Oka, Chikako. 2016. «Improving Working Conditions in Garment Supply Chains: The Role of Unions in Cambodia». British Journal of Industrial Relations 54 (3): 647–672. http://doi.org/10.1111/bjir.12118.
Pohler, Dionne, y Chris Riddell. 2019. «Multinationals’ Compliance with Employment Law: An Empirical Assessment Using Administrative Data from Ontario, 2004 to 2015». Industrial and Labor Relations Review 72 (3): 606–635. http://doi.org/10.1177/0019793918788837.
Reilly, Barry, Pierella Paci y Peter Holl. 1995. «Unions, Safety Committees and Workplace Injuries». British Journal of Industrial Relations 33 (2): 275–288. http://doi.org/10.1111/j.1467-8543.1995.tb00435.x.
Riisgaard, Lone. 2009. «Global Value Chains, Labor Organization and Private Social Standards: Lessons from East African Cut Flower Industries». World Development 37 (2): 326–340. http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.03.003.
Riisgaard, Lone, y Nikolaus Hammer. 2011. «Prospects for Labour in Global Value Chains: Labour Standards in the Cut Flower and Banana Industries». British Journal of Industrial Relations 49 (1): 168–190. http://doi.org/10.1111/j.1467-8543.2009.00744.x.
Rossi, Arianna. 2015. «Better Work: Harnessing Incentives and Influencing Policy to Strengthen Labour Standards Compliance in Global Production Networks». Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 8 (3): 505–520. http://doi.org/10.1093/cjres/rsv021.
Rossi, Arianna, y Raymond Robertson. 2011. «Better Factories Cambodia: An Instrument for Improving Industrial Relations in a Transnational Context», CGD Working Paper No. 256. Washington: Center for Global Development.
Selwyn, Benjamin. 2012. Workers, State and Development in Brazil: Powers of Labour, Chains of Value. Manchester: Manchester University Press.
Selwyn, Benjamin. 2019. «Poverty Chains and Global Capitalism». Competition & Change 23 (1): 71–97. http://doi.org/10.1177/1024529418809067.
Silver, Beverly J. 2003. Forces of Labor: Workers’ Movements and Globalization since 1870. Cambridge: Cambridge University Press. [Traducido al español por Juanmari Madariaga. 2005. Fuerzas de trabajo: los movimientos obreros y la globalización desde 1870. Madrid: Ediciones Akal.]
Taplin, Ian M. 2014. «Who Is to Blame? A Re-examination of Fast Fashion after the 2013 Factory Disaster in Bangladesh». Critical Perspectives on International Business 10 (1-2): 72–83. http://doi.org/10.1108/cpoib-09-2013-0035.
Teipen, Christina, Petra Dünhaupt, Hansjörg Herr y Fabian Mehl (eds.). 2022. Economic and Social Upgrading in Global Value Chains: Comparative Analyses, Macroeconomic Effects, the Role of Institutions and Strategies for the Global South. Cham: Palgrave Macmillan.
Tran, Angie Ngoc. 2011. «Corporate Social Responsibility in Socialist Vietnam: Implementation, Challenges, and Local Solutions». En Labour in Vietnam, editado por Anita Chan, 119–159. Singapur: Institute of Southeast Asian Studies.
Weil, David. 1987. «Government and Labor at the Workplace: The Role of Labor Unions in the Implementation of Federal Health and Safety Policy». En Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Industrial Relations Research Association, editado por Barbara D. Dennis, 332. Madison: Industrial Relations Research Association.
Weil, David. 1991. «Enforcing OSHA: The Role of Labor Unions». Industrial Relations: A Journal of Economy and Society 30 (1): 20–36. http://doi.org/10.1111/j.1468-232X.1991.tb00773.x.
Weil, David. 1994. Turning the Tide: Strategic Planning for Labor Unions. Nueva York: Lexington Books.
Wicks-Lim, Jeannette. 2009. Creating Decent Jobs in the United States: The Role of Labor Unions and Collective Bargaining. Amherst: Political Economy Research Institute.
Wilkinson, Adrian, Tony Dundon, Jimmy Donaghey y Alexander J. S. Colvin (eds.). 2018. The Routledge Companion to Employment Relations. Abingdon: Routledge.
Wright, Erik Olin. 2000. «Working-Class Power, Capitalist-Class Interests, and Class Compromise». American Journal of Sociology 105 (4): 957–1002. http://doi.org/10.1086/210397.
Yoon, Youngmo. 2009. «A Comparative Study on Industrial Relations and Collective Bargaining in East Asian Countries», DIALOGUE Working Paper No. 8. Ginebra: OIT.