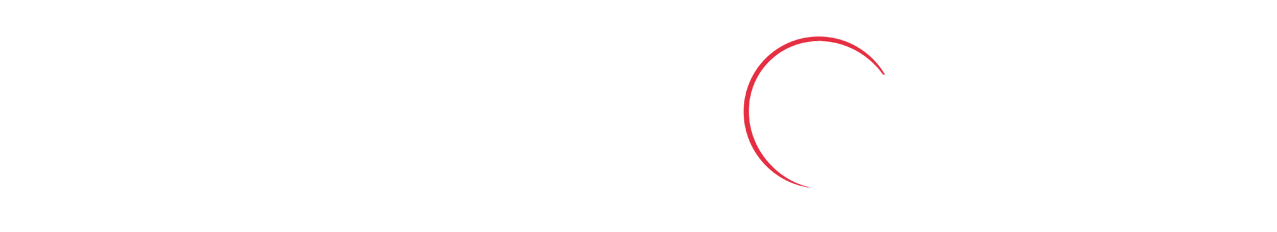La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos solo incumbe a sus autores, y su publicación en la Revista Internacional del Trabajo no significa que la OIT las suscriba.
Artículo original: «Chocs climatiques et marché du travail en Afrique subsaharienne: effets sur l’emploi des jeunes et la réallocation de l’offre de travail». Revue internationale du Travail 164 (2). Traducción de Marta Pino Moreno. Traducido también al inglés en International Labour Review 164 (2).
1. Introducción
El empleo es un factor fundamental de desarrollo económico y social, en el sentido de que mejora el bienestar social, contribuye al aumento de la productividad, reduce la pobreza y refuerza la cohesión social (Banco Mundial 2012). Sin embargo, estos objetivos sociales se ven amenazados por la creciente frecuencia e intensidad de las perturbaciones climáticas (IPCC 2014). Esta amenaza ha suscitado un renovado interés entre los responsables políticos, los empresarios y la comunidad científica e internacional. El cambio climático representa una alteración del promedio estadístico y de la variabilidad de la temperatura, el viento, la humedad, la nubosidad, las precipitaciones y otras variables durante un largo periodo (Nordhaus 2013). Puede inducir la variabilidad climática, que consiste en variaciones del estado promedio y otras estadísticas climáticas (desviación típica, valores extremos, etc.) en todas las escalas espaciotemporales más allá de las de los fenómenos meteorológicos individuales (IPCC 2014). Esta variabilidad climática podría provocar perturbaciones climáticas, esto es, fenómenos meteorológicos imprevisibles que provocan una degradación del medio ambiente.
Las perturbaciones climáticas pueden afectar al empleo, reduciendo la productividad total de los factores, (Kjellstrom, Holmer y Lemke 2009; Sudarshan et al. 2015; Zhang et al. 2018; Diallo y Atangana Ondoa 2024). Sus efectos pueden observarse en la salud de los trabajadores (Kjellstrom et al. 2015; Kjellstrom et al. 2016; OIT 2019), en la destrucción de las reservas de capital físico y humano (Mueller y Quisumbing 2011) y en la disminución de la producción y los ingresos (Dell, Jones y Olken 2012; Emran y Shilpi 2018; Adhvaryu, Kala y Nyshadham 2019; Desbureaux y Rodella 2019). El impacto negativo de las perturbaciones climáticas sobre los ingresos y la productividad agrícolas puede traer consigo una reasignación estratégica de la oferta de factor trabajo (Branco y Féres 2021; Colmer 2021; Josephson y Shively 2021). Esta reasignación puede consistir en un aumento de las horas de trabajo, una sustitución de actividades agrícolas por actividades no agrícolas, el ejercicio de un segundo empleo y la migración (Rose 2001; Emran y Shilpi 2018; Minale 2018; Branco y Féres 2021). Sin embargo, en última instancia, la reasignación depende de la capacidad de los trabajadores para desplazarse entre sectores y de la capacidad de otros sectores para absorber a esos trabajadores (Colmer 2021).
Junto a los efectos negativos sobre el mercado de trabajo, las perturbaciones climáticas también pueden constituir un trampolín para las economías mundiales, en particular las africanas, fomentando la creación de empleo asociado a las políticas climáticas, sustituyendo los puestos de trabajo vinculados a los combustibles fósiles por empleos vinculados a las energías renovables y transformando el empleo existente (OIT 2010). Los países de África Subsahariana registran un aumento de las catástrofes naturales (IPCC 2014). Por ejemplo, entre 2000 y 2017, más del 15 por ciento de los desastres naturales de todo el mundo tuvieron lugar en África Subsahariana. En el conjunto del continente africano, las pérdidas motivadas por la crisis climática representaron entre el 10 y el 15 por ciento del PIB per cápita durante el periodo 1986-2015 (Baarsch et al. 2020), y los episodios de sequía, inundaciones y olas de calor son recurrentes (IPCC 2022). En el último decenio, el clima de África ha estado marcado por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Por ejemplo, 2010 fue uno de los años más calurosos registrados en el continente durante el periodo 2010-2019. Asimismo, algunas regiones han sufrido sequías prolongadas durante este periodo (OMM 2020). Los datos analizados en el presente estudio confirman esta tendencia (gráfico 1). El pico de temperatura de 2010 y la sequía de 2011 se vieron agravados por el fenómeno meteorológico de la Niña,1 caracterizado por fuertes variaciones térmicas y sequías más frecuentes, que se declaró en 2010 y duró dos años. Los efectos negativos de estas perturbaciones podrían poner en peligro la consecución de varios objetivos clave del desarrollo sostenible, en particular los relacionados con la seguridad alimentaria y la salud.
Ante la alta vulnerabilidad de los puestos de trabajo y los bajos niveles de productividad e ingresos en África Subsahariana (Szirmai et al. 2013; OIT 2020), la expectativa es que los efectos negativos de las perturbaciones climáticas sobre el empleo generen costos económicos y sociales considerables. Las pérdidas de empleo y de productividad previstas afectarán sobre todo a grupos vulnerables como los jóvenes. Esta categoría abarca la mitad de la población africana y alcanzará previsiblemente los 295 millones de personas en 2035 (Filmer y Fox 2014). Esta tendencia demográfica significa que va en aumento el número de jóvenes que se incorporan a la población activa. Los jóvenes representan el 23,5 por ciento de los trabajadores pobres, que en total constituyen el 38,1 por ciento de la población activa de África Subsahariana (Yeboah y Flynn 2021).
La población activa de África Subsahariana está muy expuesta al desempleo, que afecta principalmente a los jóvenes. En 2023, la tasa media de desempleo era del 5,8 por ciento en general, pero ascendía al 8,9 por ciento entre los jóvenes (OIT 2024). El desempleo juvenil puede llegar a ser un problema grave, ya que erosiona el capital humano e impide acumular experiencia laboral, con efectos negativos sobre los ingresos futuros y las oportunidades profesionales (Marelli y Signorelli 2016). Desde un punto de vista social y psicológico, el desempleo de larga duración puede suponer la exclusión de los jóvenes de la sociedad, lo que provoca desesperación y frustración (Seghiar 2014). Esta tendencia puede ser una fuente de conflicto y desequilibrio para la sociedad. Los jóvenes desempleados podrían engrosar las reservas de reclutamiento de los grupos armados y debilitar aún más a los países vulnerables, ya aquejados por crisis de seguridad. El empleo juvenil, en virtud de su poder catalizador del crecimiento económico, la paz y la reducción de la pobreza, constituye el eje de la nueva visión del desarrollo establecida por la Agenda 2063 de la Unión Africana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
El objetivo del presente estudio es estimar los efectos de las perturbaciones climáticas sobre el empleo en África Subsahariana, más concretamente el impacto del pico de temperatura de 2010 y la sequía de 2011 en el empleo juvenil y en el empleo de los sectores agrícola, industrial y de servicios.
Hasta la fecha, la bibliografía se ha centrado en los efectos de las perturbaciones climáticas sobre la asignación de la oferta de factor trabajo de los hogares agrícolas en los países en desarrollo y desarrollados. Entre otros muchos ejemplos, cabe citar las obras de Josephson y Shively (2021) sobre Zimbabwe; Brookes Gray, Taraz y Halliday (2023) respecto de Sudáfrica; Liu, Shamdasani y Taraz (2023) sobre la India; Desbureaux y Rodella (2019) en relación con América Latina; Branco y Féres (2021) sobre el caso del Brasil, y Graff Zivin y Neidell (2014) sobre los Estados Unidos de América. Según esas líneas de investigación, la reasignación de mano de obra constituye una estrategia para hacer frente a fenómenos imprevistos en presencia de una perturbación climática (Rose 2001; Emran y Shilpi 2018; Minale 2018; Colmer 2021). En general, los hogares reasignan su fuerza de trabajo cuando los ingresos y los medios de subsistencia se ven afectados por perturbaciones meteorológicas, ya sea en forma de anomalías pluviométricas (Desbureaux y Rodella 2019; Branco y Féres 2021; Josephson y Shively 2021; Brookes Gray, Taraz y Halliday 2023), picos de temperatura (Graff Zivin y Neidell 2014; Colmer 2021; Liu, Shamdasani y Taraz 2023) o inundaciones (Mueller y Quisumbing 2011). En los estudios publicados se documenta también un descenso de los salarios agrícolas como resultado de la disminución de la demanda de trabajo durante las crisis climáticas (Jayachandran 2006; Emran y Shilpi 2018).
A pesar de la abundante bibliografía sobre el tema, todavía no se conocen bien los efectos de las perturbaciones climáticas en el empleo juvenil de África Subsahariana. Además, los estudios existentes han indagado los efectos de una perturbación climática específica, pero el mecanismo de transmisión difiere según la naturaleza de la perturbación. A diferencia de las investigaciones sobre el empleo sectorial,2 en el presente artículo se estiman los efectos de las perturbaciones climáticas sobre el empleo juvenil en general. En concreto, se examinan los efectos de dos fenómenos, las variaciones de temperatura y la sequía, lo que permite identificar el canal de transmisión y proponer recomendaciones específicas. Por último, se estudia el proceso de reasignación de mano de obra del sector agrícola a la industria y los servicios. A partir de estos resultados, se plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son los efectos de las perturbaciones térmicas y de la sequía sobre el empleo en África Subsahariana?
Para responder a este interrogante, se combinan datos de temperatura y precipitaciones con datos de empleo de 42 países de África Subsahariana durante el periodo comprendido entre 1991 y 2020. Aplicando el enfoque de la doble diferencia se han obtenido algunos resultados interesantes, según los cuales el clima afecta al empleo juvenil y al empleo agrícola. Paralelamente, se observa una expansión del empleo en la industria y los servicios tras la variación de las temperaturas.
El resto del artículo se estructura del siguiente modo. Como punto de partida, se revisa la bibliografía, tratando de explorar los mecanismos a través de los cuales el cambio climático puede afectar al empleo (apartado 2). Tras exponer los datos y los estadísticos descriptivos (apartado 3), se define la especificación econométrica (apartado 4). Seguidamente, se presenta un análisis de los resultados (apartado 5). Por último, se extraen las principales conclusiones y se proponen algunas recomendaciones de política pública (apartado 6).
2. Revisión bibliográfica
Los efectos de las perturbaciones climáticas sobre el empleo pueden repercutir en la productividad laboral, la inversión y la reasignación sectorial.
2.1. Productividad laboral
La bibliografía indica que la exposición al calor provoca estrés térmico, una situación que degrada las condiciones de trabajo, produce fatiga, disminuye el rendimiento y provoca enfermedades clínicas (Kjellstrom, Holmer y Lemke 2009; Graff Zivin y Neidell 2014). Estos trastornos fisiológicos acrecientan el riesgo de sufrir un accidente (Ramsey et al. 1983) y reducen la capacidad física y mental de los trabajadores (Ramsey 1995; Kjellstrom et al. 2016), en detrimento de la productividad laboral (Seppänen, Fisk y Lei 2006; Kjellstrom et al. 2015; OIT 2019).
Las teorías del estrés térmico explican la pérdida de productividad por un mecanismo psicológico. Según estas teorías, el agotamiento de los recursos atencionales3 como resultado de la exposición a niveles excesivos de calor provoca una disminución del rendimiento cognitivo y de la productividad del individuo (Duffy 1957; Provins 1966; Hancock y Warm 1989; Hocking et al. 2001; Vasmatzidis, Schlegel y Hancock 2002). Este agotamiento se explica por el hecho de que la temperatura corporal no se encuentra en la zona de confort térmico, un lugar donde el rendimiento es alto porque se realizan con facilidad ajustes cognitivos (Hancock y Warm 1989).
Además de reducir el rendimiento en el lugar de trabajo, las temperaturas elevadas también pueden influir negativamente en la productividad al aumentar el absentismo laboral (Somanathan et al. 2021). Por ejemplo, las alteraciones del sueño durante las noches calurosas pueden mermar la voluntad y la capacidad de estar presente en el trabajo. Una menor productividad laboral puede empujar a la baja la producción y los beneficios empresariales (Deschênes y Greenstone 2007; Somanathan et al. 2021).
Las perturbaciones climáticas pueden alterar las cadenas de suministro y la logística de las empresas (Sabbag 2013), lo que se traduce en un descenso de la producción, de la productividad general y de los ingresos, ya que las empresas no pueden aprovechar plenamente la fuerza de trabajo y demás factores de producción (Allcott, Collard-Wexler y O’Connell 2016; Desbureaux y Rodella 2019).
2.2. Inversión
Al aumentar la incertidumbre y el riesgo, las perturbaciones climáticas pueden disuadir a las empresas de invertir. La caída de las inversiones afecta a la capacidad de producción y a la demanda de trabajo (Stern 2007; Dell, Jones y Olken 2008; Sabbag 2013; Hsiang y Burke 2014; Desbureaux y Rodella 2019), lo que repercute en dos efectos dinámicos: la acumulación de capital y el ahorro (Fankhauser y Tol 2005). En concreto, la contracción de la producción reduce la cantidad de recursos dedicados a la acumulación de capital y, en consecuencia, provoca un descenso de las inversiones, del crecimiento económico y de los ingresos (Horowitz 2009; Burke, Hsiang y Miguel 2015). El efecto sobre la acumulación de capital puede agravarse si la caída de las inversiones frena también el progreso técnico y las mejoras de la productividad laboral o la acumulación de capital humano (Fankhauser y Tol 2005).
En cuanto al ahorro, los agentes económicos racionales son más propensos a modificar su comportamiento relativo al ahorro en previsión de las perturbaciones climáticas. Por un lado, pueden ampliar su nivel de ahorro para compensar el déficit de sus ingresos futuros. Por otro lado, la baja tasa de rendimiento del capital inducida por la caída de la productividad del capital incita a los agentes económicos a invertir menos y a consumir más en el presente (Paxson 1992; Fankhauser y Tol 2005). Este cambio de comportamiento también afectará a la acumulación de capital y a la producción futura. Además, estos efectos pueden verse amplificados por la reasignación de trabajo y capital motivada por unas condiciones meteorológicas desfavorables. El flujo migratorio y la escasez de oportunidades de inversión en las zonas afectadas por estos fenómenos generan movimientos del factor trabajo y de capital hacia otros sectores, empresas y regiones (Albert, Bustos y Ponticelli 2021).
2.3. Reasignación sectorial
Los fenómenos meteorológicos pueden alterar las condiciones de producción y la competitividad relativa de los distintos sectores económicos (Stern 2007). El empleo disminuirá en algunos sectores como la agricultura, pero aumentará en sectores más resilientes como las energías renovables o los servicios (Jessoe, Manning y Taylor 2018; Emerick 2018). Este cambio estructural supondrá grandes costos de ajuste para los trabajadores, en respuesta a la necesidad de reconvertirse o adaptarse a otro sector de actividad.
3. Datos y estadísticos descriptivos
3.1. Datos
En este estudio se utilizan datos secundarios de las bases de datos de indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators, WDI) y de gobernanza mundial (Worldwide Governance Indicators, WGI) elaborados por el Banco Mundial, junto con datos climáticos de la Climate Research Unit (CRU) de la University of East Anglia4 y otros indicadores de países del Fraser Institute.5 Estas bases de datos tienen la ventaja de que abarcan la mayoría de los países africanos (si no todos) en muchos ámbitos, mientras que otras solo se refieren a unos pocos países (como en el caso de International Country Risk Guide) o se centran en un aspecto específico (como el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional). A pesar de estas ventajas, Williams y Siddique (2008) han señalado las limitaciones de los indicadores de gobernanza, como el hecho de que no abarcan un periodo suficientemente largo, lo que reduce la posibilidad de realizar estudios de series cronológicas o de obtener una cantidad suficiente de información. Sin embargo, eso no les resta calidad.
Los indicadores sobre empleo, inversión extranjera directa (IED), nivel educativo, PIB per cápita, población total y urbanización proceden de la base de datos de indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial. Los indicadores de empleo proporcionan información sobre el empleo juvenil y el empleo en los sectores agrícola, industrial y de servicios. Son de uso muy común en la bibliografía, ya que proporcionan información sobre el número de personas ocupadas en actividades de producción de bienes y servicios, y sobre sus variaciones a lo largo del tiempo (Phélinas 2014). Permiten identificar los grupos y sectores más vulnerables, así como los instrumentos potenciales para reforzar la resiliencia.
Las variables climáticas proceden de la CRU de la University of East Anglia, que proporciona datos meteorológicos recogidos en más de 4 000 estaciones meteorológicas. Se trata de una fuente fiable de información climática para África Subsahariana. Permite disponer de datos climáticos con una resolución de 0,5° × 0,5° desde 1900 hasta la actualidad (Zhang, Körnich y Holmgren 2013). Estos datos se recogen a escala nacional y suplen así la falta de datos georreferenciados, que proporcionan información climática específica sobre zonas geográficas precisas. Utilizando información sobre la temperatura y las precipitaciones, se calcula la puntuación de la desviación típica (puntuación z)6 para identificar los países afectados por la perturbación térmica de 2010 y la sequía de 2011. La primera variable de tratamiento es la temperatura de 2010, que es igual a 1 si la desviación térmica respecto del promedio es mayor o igual a 1,282 en un país en 2010. Todos los países con una puntuación z mayor o igual a 1,282 en la temperatura se vieron afectados por la perturbación climática y se clasifican en el grupo de tratamiento. La segunda variable de tratamiento es la sequía de 2011, que es igual a 1 si la desviación de las precipitaciones con respecto al promedio es inferior a 1,282 en un país en 2011. Siguiendo la misma lógica, el grupo de control está formado por países cuya puntuación z de precipitación es inferior a 1,282. Este valor constituye el umbral estándar utilizado para definir una estación cálida o una sequía (Gebrehiwot, van der Veen y Maathuis 2011; Jain et al. 2015).
Los datos sobre el estado de derecho y la regulación del mercado laboral proceden de la base de datos de indicadores de gobernanza mundial (WGI) del Banco Mundial, combinados con indicadores del Fraser Institute. El indicador del estado de derecho corresponde a la puntuación del país en el indicador agregado, expresada en unidades de una distribución normal estándar, es decir, que oscila aproximadamente entre –2,5 y 2,5. Los valores altos son indicativos de una buena gobernanza, mientras que los bajos denotan una gobernanza de mala calidad. El indicador de regulación del mercado de trabajo abarca la reglamentación en materia de contratación, despidos, salario mínimo, negociación y jornada laboral. A partir de esta variable, se clasifican los países en dos categorías: países con una regulación laxa (puntuación de entre 1 y 5) y países con una regulación estricta (puntuación de entre 6 y 10). Las variables institucionales permiten captar las medidas de adaptación destinadas a mitigar los efectos nocivos del cambio climático. La muestra está compuesta por 42 países de África Subsahariana (véase la lista de países en el cuadro A.1 del anexo en línea, solo en francés) y el periodo de estudio abarca de 1991 a 2020. Esta selección se explica por la disponibilidad de datos. Las variables se describen en el cuadro A.2 del anexo en línea.
3.2. Estadísticos descriptivos
Los estadísticos descriptivos recogidos en el cuadro 1 muestran que la puntuación z promedio de temperatura de los países de África Subsahariana es de –2,23e–09 con un mínimo de –2,6148 y un máximo de 3,1749. La puntuación z promedio de las precipitaciones es de 3,96e–10, con un mínimo de –2,9950 y un máximo de 4,1583, lo que pone de manifiesto una gran variación del régimen pluviométrico en África Subsahariana. Esta observación es coherente con el hecho de que los países de la región han sufrido episodios de sequía e inundaciones durante el periodo 1991-2020. Estas tendencias térmicas y pluviométricas coinciden con las proyecciones climáticas del IPCC (2014). El grupo de tratamiento representa el 10,57 por ciento de la muestra, frente al 89,43 por ciento del grupo de control en 2010; en 2011, el 8,29 por ciento de los países se vieron afectados por la sequía, frente al 91,71 por ciento.
Estadísticos descriptivos
| Variable | N | Promedio | Desviación típica | Mínimo | Máximo |
| Empleo juvenil | 1 230 | 41,8356 | 17,1589 | 2,81 | 77,204 |
| Empleo agrícola | 1 230 | 53,6027 | 22,1845 | 1,2036 | 92,5917 |
| Empleo industrial | 1 230 | 11,6749 | 7,31754 | 1,0679 | 40,0362 |
| Empleo en los servicios | 1 230 | 34,7223 | 17,6835 | 5,2047 | 93,1843 |
| Puntuación z de temperatura | 1 230 | –2,23e–09 | 0,9836 | –2,6148 | 3,1749 |
| Puntuación z de precipitaciones | 1 230 | 3,96 e–10 | 0,9836 | –2,9950 | 4,1583 |
| Estado de derecho | 902 | –0,6770 | 0,6283 | –1,9260 | 1,0442 |
| Nivel educativo | 1 027 | 91,9597 | 26,9636 | 22,0793 | 151,5778 |
| IED | 1 017 | 1,15e+08 | 6,20e+08 | –3,51e+09 | 7,69e+09 |
| PIB per cápita | 1 220 | 1410,976 | 1829,506 | 99,7573 | 11643,46 |
| Población total | 1 230 | 1,89e+07 | 2,75e+07 | 372 721 | 2,08e+08 |
| Tratamiento 2010 | 1 230 | 0,1057 | 0,3076 | 0 | 1 |
| Tratamiento 2011 | 1 230 | 0,0829 | 0,2759 | 0 | 1 |
| Postratamiento 2010 | 1 230 | 0,36667 | 0,4821 | 0 | 1 |
| Postratamiento 2011 | 1 230 | 0,3333 | 0,4716 | 0 | 1 |
Fuentes: Elaboración de los autores con datos del Banco Mundial (WDI y WGI), del Instituto Fraser y de CRU (2021).
4. Especificación del modelo y método de estimación
Para ilustrar el canal a través del cual las perturbaciones climáticas pueden afectar al empleo productivo, se considera una función de producción de tipo Cobb-Douglas, definida del siguiente modo:
(1)
donde Yit es la cantidad producida en el país i en el momento t, Kit es la reserva de capital, Lit es el empleo, Ait denota la productividad total de los factores, β y 1–β son, respectivamente, las elasticidades del capital y del trabajo en relación con la producción.
Dividiendo la ecuación (1) por Lit se obtiene:
(2)
donde corresponde a la productividad del trabajo y Kit a la intensidad de capital. Las perturbaciones climáticas pueden reducir la producción a través de la productividad total de los factores (Zhang et al. 2018; Huang et al. 2020). Las altas temperaturas afectan a la productividad laboral al provocar malestar físico, fatiga y deterioro cognitivo en los trabajadores (Hancock, Ross y Szalma 2007).
(3)
donde µ es un conjunto de parámetros que deben estimarse y Tit representa las variables climáticas. Sustituyendo (3) en (2) y tomando el logaritmo, se obtiene la siguiente relación:
(4)
El objetivo es identificar el efecto causal de las perturbaciones climáticas sobre el empleo, lo que equivale a estimar el efecto del tratamiento sobre el elemento tratado. Más concretamente, se trata de comparar los puestos de trabajo afectados por las perturbaciones climáticas con el escenario contrafactual, a saber, los puestos de trabajo en ausencia de una perturbación climática. Como el contrafactual no se observa, debe estimarse utilizando un grupo de comparación. Los países afectados forman el grupo de tratamiento, mientras que los no afectados son el grupo de control. Esta clasificación se basa en el valor de la temperatura en 2010 o el valor de las precipitaciones en 2011. Según la OMM (2020), 2010 fue uno de los tres años más cálidos registrados en la historia del continente. Del mismo modo, las precipitaciones en 2011 mostraron fuertes contrastes geográficos. La sequía azotó a varias regiones de África entre 2010 y 2016.
La bibliografía aporta numerosas herramientas para estimar el contrafactual. Una de ellas es la asignación aleatoria, que constituye un método excelente para evaluar el impacto de una política o programa, generando un contrafactual sólido que se considera el patrón oro en la evaluación de impacto (Gertler et al. 2017). Este método es aplicable cuando concurren las siguientes circunstancias: i) el número de unidades de la población admisible en el programa es superior al número de plazas disponibles; ii) es necesario ampliar gradualmente el programa para abarcar a toda la población admisible. Como estos criterios no se cumplen en el presente caso, el método de asignación aleatoria no es aplicable. En cambio, el método de doble diferencia no requiere que las reglas de asignación de programas sean precisas. Es aplicable cuando se dispone de información sobre los grupos de tratamiento y de control antes y después de la aplicación del programa (ibid.). En este caso, se dispone de datos sobre estos dos grupos antes y después de la aplicación de la variable de tratamiento (perturbaciones climáticas). Por lo tanto, se utilizará el enfoque de doble diferencia (DD) para estimar el efecto de las perturbaciones climáticas sobre el empleo. A diferencia de los métodos de emparejamiento y comparación antes-después, este enfoque permite tener en cuenta las diferencias estacionarias entre los grupos de tratamiento y de comparación (Gertler et al. 2017; Glewwe y Todd 2022), pero sin eliminar las diferencias no estacionarias entre ambos grupos (Gertler et al. 2017), lo que puede sesgar la estimación del contrafactual. Por consiguiente, para proporcionar un contrafactual robusto, hay que suponer que no existen diferencias no estacionarias entre los grupos de tratamiento y de control. Es la hipótesis de tendencias paralelas, según la cual, en ausencia de tratamiento, la variación promedio de la variable de resultado para los países tratados es igual a la variación promedio de la variable de resultado observada en los países de control (Mora y Reggio 2019). Esto implica que los resultados muestran tendencias equivalentes en ausencia de tratamiento (Gertler et al. 2017).
El método de la doble diferencia es de uso común para evaluar el impacto de las intervenciones de política pública u otros tratamientos específicos sobre diferentes resultados de interés (Duflo 2001; Galiani, Gertler y Schargrodsky 2005; Imbens y Wooldridge 2009; Joshi 2019; Chávez y Rodríguez-Puello 2022). Se compara el grupo de tratamiento (empleos afectados por la perturbación climática) con el grupo de control (empleos no afectados) para identificar el efecto de la perturbación climática. El estimador DD convencional se obtiene mediante técnicas de regresión lineal estándar. En el caso más sencillo, con solo dos periodos (t ≥ 2), el efecto del tratamiento puede estimarse con la hipótesis de tendencias paralelas a partir de una regresión que incluya una constante, el indicador de tratamiento Dit, una variable ficticia para el periodo posterior al tratamiento (Cit) y el término de interacción Dit × Cit. En esta configuración, el efecto del tratamiento se identifica mediante el parámetro asociado al término de interacción (δ) (véase el cuadro 2). Formalmente, el modelo estándar de la doble diferencia se puede especificar de la siguiente manera:
(5)
donde Yit es el indicador de empleo para el país i en el periodo t; Cit es una variable binaria que toma el valor 1 si t es el periodo posterior al tratamiento; Ti es asimismo una variable binaria que toma el valor 1 si el país i pertenece al grupo de tratamiento; δ representa el efecto promedio estimado de la perturbación climática sobre el empleo. Xit designa el conjunto de variables de control que varían entre países y a lo largo del tiempo; ηi controla el efecto fijo de país; ψt representa las perturbaciones temporales comunes a todos los países; eit es el término de error (los términos de error se agrupan a nivel de país); α es la constante.
Enfoque de la doble diferencia
| Después de la perturbación | Antes de la perturbación | Después-antes | |
| Grupo de tratamiento (1) | α + β + γ + δ | α + γ | β + δ |
| Grupo de control (2) | α + β | α | β |
| 1-2 | γ + δ | γ | δ |
Fuente: Autores.
Se da por supuesto que las perturbaciones térmicas y pluviométricas se produjeron a finales de 2010 y 2011, respectivamente. En consecuencia, se estima la siguiente ecuación:
(6)
5. Presentación y análisis de los resultados
5.1. Prueba de tendencias paralelas del grupo de tratamiento y el grupo de control
La hipótesis de identificación esencial para interpretar el efecto estimado de la perturbación es que la variación del empleo en los países del grupo de control constituye una estimación insesgada del escenario contrafactual. Ello requiere que, en ausencia de tratamiento, la diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de control sea constante a lo largo del tiempo. Aunque no se puede verificar directamente esta hipótesis, cabe comprobar si las tendencias temporales en los países de los dos grupos eran idénticas en el periodo anterior a la perturbación (de 1991 a 2010 y de 1991 a 2011). Si la evolución temporal es la misma durante ese periodo, es probable que lo sea también durante el periodo posterior a la perturbación si el grupo de tratamiento no se ha visto afectado. En este caso, la estrategia de identificación mediante el método de la doble diferencia es válida. Se utilizan pruebas estadísticas para comprobar las diferencias en las tendencias previas al tratamiento (Rambachan y Roth 2023).
Se comprueba formalmente que las tendencias temporales previas de los grupos de control y de tratamiento no son diferentes estimando una versión ligeramente modificada de la ecuación (5), que describe la situación para más de dos periodos. A tal efecto, se utilizan únicamente las observaciones relativas a los países de los grupos de control y de tratamiento que se refieren al periodo anterior al tratamiento, es decir, para ambos grupos, las observaciones relativas a los periodos 1991-2010 y 1991-2011. Las tendencias anteriores al tratamiento son idénticas cuando el efecto estimado del tratamiento es nulo durante el periodo considerado, es decir, cuando los coeficientes δ1991 a δ2010 y δ1991 a δ2011 son iguales a cero. Sin embargo, en algunos estudios recientes se ha señalado que las pruebas de tendencia previa pueden ser poco robustas (Bilinski y Hatfield 2020; Kahn-Lang y Lang 2020; Roth 2022). Sus autores estiman que condicionar la validez del método de la doble diferencia al éxito de las pruebas de tendencia previa genera problemas estadísticos asociados a esas pruebas (Roth 2022).
Sin embargo, en el presente estudio se ha optado por aplicar la prueba de tendencia previa. La tendencia del grupo de tratamiento es idéntica a la del grupo de control antes de las perturbaciones climáticas de 2010 y 2011 (cuadro A.3 del anexo en línea). Como las probabilidades son superiores al 5 por ciento, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, el coeficiente del efecto de tratamiento es nulo antes de la perturbación. Esto significa que los dos grupos se caracterizan por evoluciones similares en ausencia de tratamiento, lo que respalda la utilización del método de la doble diferencia.
A fin de reforzar la credibilidad de la hipótesis de las tendencias paralelas, se introducen en el modelo variables de control complementarias que permiten aislar el efecto específico del tratamiento, mejorando la precisión de las estimaciones de dicho efecto (Joshi 2019).
5.2. Resultados e interpretación
5.2.1. Efectos de la perturbación térmica en el empleo
En el cuadro 3 se muestran las estimaciones de los efectos de la perturbación térmica sobre el empleo juvenil, el empleo agrícola, el empleo industrial y el empleo en los servicios. La variable principal del análisis está representada por el término de interacciónpuesto × temperatura 2010. Este coeficiente mide el efecto de la perturbación climática sobre el empleo, y se estima según el grado de reglamentación del mercado laboral en cada país. Los resultados indican que la mayoría de los coeficientes de las variables analizadas tienen los signos esperados según la teoría.
Efectos de la temperatura en el empleo
| Variables | Empleo juvenil | Empleo agrícola | Empleo industrial | Empleo en los servicios | ||||
| Regulación laxa | Regulación estricta | Regulación laxa | Regulación estricta | Regulación laxa | Regulación estricta | Regulación laxa | Regulación estricta | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Temperatura 2010 | 2,326 (8,819) |
2,382 (3,664) |
–0,00240 (7,392) |
4,766 (3,332) |
–1,160 (2,633) |
–3,771*** (1,005) |
1,162 (4,837) |
–0,995 (2,763) |
| Puesto 2010 | –0,440 (2,719) |
–1,850 (1,290) |
2,124 (2,377) |
1,184 (1,318) |
–0,357 (0,964) |
–2,098*** (0,696) |
–1,767 (1,600) |
0,914 (0,883) |
| Puesto × temperatura 2010 | –3,353** (9,660) |
–3,987* (4,229) |
–5,944*** (8,153) |
–8,514** (4,033) |
2,875*** (2,997) |
3,363** (1,303) |
3,069 (5,310) |
5,151 (3,230) |
| Estado de derecho | 7,125*** (2,224) |
3,151** (1,247) |
–1,905 (1,935) |
–5,882*** (1,405) |
1,466* (0,778) |
1,887*** (0,681) |
0,439 (1,363) |
3,995*** (0,946) |
| Nivel educativo | –0,0816 (0,0561) |
–0,101*** (0,0342) |
–0,0174 (0,0447) |
–0,102*** (0,0327) |
0,0333* (0,0182) |
0,0504*** (0,0145) |
–0,0158 (0,0309) |
0,0515** (0,0217) |
| IED | 7,65 e–09** (3,81 e–09) |
3,99 e–10 (3,00 e–10) |
4,27 e–09 (3,64 e–09) |
1,05 e–09** (4,26 e–10) |
–1,66 e–09 (1,16 e–09) |
0 (2,33 e–10) |
–2,61 e–09 (2,56 e–09) |
–1,07 e–09*** (3,07 e–10) |
| PIB per cápita | –0,00580*** (0,00162) |
–0,00369*** (0,000475) |
–0,00881*** (0,00149) |
–0,00497*** (0,000500) |
0,00259*** (0,000464) |
0,00133*** (0,000198) |
0,00622*** (0,00108) |
0,00365*** (0,000342) |
| Población | 5,65 e–07*** (1,77 e–07) |
–4,33 e–08*** (1,38 e–08) |
7,50 e–07*** (1,60 e–07) |
–5,53 e–08*** (1,07 e–08) |
–1,87 e–07*** (5,31 e–08) |
–1,09 e–08** (4,97 e–09) |
–5,63 e–07*** (1,11 e–07) |
6,62 e–08*** (8,07 e–09) |
| Urbanización | –0,145 (0,104) |
–0,306*** (0,0439) |
–0,328*** (0,0943) |
–0,464*** (0,0527) |
–0,0993*** (0,0368) |
0,120*** (0,0238) |
0,428*** (0,0688) |
0,345*** (0,0355) |
| Constante | 58,79*** (6,384) |
73,86*** (3,911) |
64,39*** (5,453) |
85,61*** (4,385) |
13,44*** (1,803) |
3,590* (1,890) |
22,17*** (3,959) |
10,80*** (2,901) |
| Observaciones | 162 | 404 | 162 | 404 | 162 | 404 | 162 | 404 |
| R2 | 0,320 | 0,497 | 0,632 | 0,712 | 0,393 | 0,462 | 0,701 | 0,735 |
-
* Significativo al nivel del 10 por ciento. ** Significativo al nivel del 5 por ciento. *** Significativo al nivel del 1 por ciento.
Notas: Entre paréntesis se indican los errores estándar robustos de los coeficientes estimados.
Fuentes: Elaboración de los autores con datos del Banco Mundial (WDI y WGI), del Instituto Fraser y de CRU (2021)
Tras la regresión, se concluye que la perturbación térmica tiene un efecto nefasto sobre el empleo juvenil y el empleo agrícola. Este efecto varía dependiendo el grado de reglamentación del mercado laboral. Por ejemplo, se produce una caída del empleo juvenil de 3,35 unidades en los países con una regulación laxa del mercado laboral, frente a 3,99 en los países con una regulación estricta (véanse las columnas (1) y (2)). El impacto económico de las perturbaciones climáticas puede provocar inestabilidad y reducir las inversiones, lo que afecta negativamente a las oportunidades de empleo de los jóvenes. Del mismo modo, es más probable que los jóvenes migren a zonas menos afectadas por fenómenos meteorológicos extremos. Esta tendencia puede tensionar el mercado de trabajo local. Además de los efectos de la inestabilidad económica y la migración, la interrupción del acceso a la educación y a la formación como consecuencia de las perturbaciones térmicas, sobre todo en las zonas rurales, puede limitar las competencias y las perspectivas laborales de los jóvenes. Este resultado confirma el obtenido por Choudhry, Marelli y Signorelli (2012) y Liotti (2020), quienes observan que la contracción de la demanda por efecto de crisis económicas y financieras repercute en el empleo juvenil.
Las columnas (3) y (4) muestran una relación negativa significativa entre la perturbación térmica y el empleo agrícola. Las pérdidas de empleo fueron de 5,94 para los países con una regulación laxa del mercado laboral y de 8,51 para los que tienen una regulación estricta. Estas elevadas pérdidas demuestran que la agricultura es el sector más afectado y dependiente de las condiciones meteorológicas. El aumento de las temperaturas atmosféricas puede prolongar el periodo vegetativo de los cultivos, lo que provoca una disminución de los rendimientos, de los ingresos de los agricultores y de la viabilidad de las explotaciones, lo que a su vez reduce el empleo en el sector. Además, las alteraciones climáticas pueden desincronizar las temporadas de lluvias y los periodos vegetativos, haciendo que la agricultura sea menos predecible y productiva. El aumento de las temperaturas exacerba la presión sobre los recursos hídricos, afectando al regadío y a la accesibilidad de las tierras de cultivo.
En cambio, se constata una expansión significativa del empleo en la industria y los servicios en los países más expuestos a altas temperaturas (columnas (5) y (7)). Los países con mercados de trabajo poco regulados registran un aumento de 2,88 en el empleo industrial y de 3,07 en el empleo de los servicios. En los países con una reglamentación estricta también crece el empleo, con incrementos de 3,36 y 5,15 respectivamente en la industria y los servicios. Estos efectos se derivan de cambios en la estructura de la economía local, por los cuales el empleo aumenta en la industria y los servicios, pero se contrae en la agricultura. El descenso de la productividad agrícola provoca una caída de la demanda de trabajo agrícola, lo que a su vez conlleva una reasignación de mano de obra de este sector (más afectado) a la industria y los servicios. La creciente urbanización también puede favorecer una expansión de las infraestructuras y las actividades relacionadas con la construcción, la energía y los servicios. Sin embargo, la reasignación de la fuerza de trabajo depende de diversos factores, entre ellos la capacidad de la mano de obra para desplazarse entre sectores y la capacidad de los demás sectores para absorber esta mano de obra. Este resultado coincide con el efecto observado por Albert, Bustos y Ponticelli (2021), que documentan una expansión del empleo manufacturero y una contracción del empleo en los servicios tras la pérdida de productividad agrícola por efecto de la perturbación climática.
5.2.2. Efectos de la sequía en el empleo
Los efectos estimados de la sequía sobre el empleo juvenil y el empleo en la agricultura, la industria y los servicios se recogen en el cuadro 4. El efecto se mide con el término de interacción puesto × sequía 2011. Se concluye que la sequía tiene un efecto significativo sobre el empleo juvenil y el empleo industrial (columnas (1) y (6)). Se trata de un resultado sorprendente, teniendo en cuenta que la sequía contribuye a la expansión de estas categorías de empleo. Según Brookes Gray, Taraz y Halliday (2023), los efectos negativos de la sequía se concentran más en los sectores terciario e informal. Las columnas (4) y (7) muestran que la sequía reduce el nivel de empleo agrícola y de servicios. Los países con mercados laborales muy regulados registran una pérdida de empleo agrícola de 5,36. El descenso del empleo en los servicios es de 9,04 en los países con una regulación laxa del mercado laboral. De acuerdo con las predicciones teóricas, la reducción del nivel de empleo agrícola es, en gran medida, consecuencia de la caída de la productividad agrícola, que depende del suministro de materias primas, agua y energía. Además, la escasez de productos agrícolas causada por la disminución de la pluviometría afecta a la producción, lo que podría provocar la paralización de las actividades y la pérdida de puestos de trabajo. Además, la falta de agua puede reducir la producción de electricidad y provocar pérdidas de ingresos y de empleo para empresas y trabajadores. Del mismo modo, Desbureaux y Rodella (2019) demuestran que los episodios prolongados de sequía reducen los salarios por hora, las horas trabajadas y los ingresos laborales, así como la probabilidad de estar ocupado. Afridi, Mahajan y Sangwan (2022) también aportan evidencia de un efecto negativo significativo de la sequía sobre el empleo agrícola y no agrícola.
Efectos de la sequía en el empleo
| Variables | Empleo juvenil | Empleo agrícola | Empleo industrial | Empleo en los servicios | ||||
| Regulación laxa | Regulación estricta | Regulación laxa | Regulación estricta | Regulación laxa | Regulación estricta | Regulación laxa | Regulación estricta | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Sequía 2011 | –11,09* (6,117) |
2,573 (3,834) |
–4,716 (8,434) |
3,779 (3,387) |
3,215 (1,962) |
–1,930 (1,315) |
1,501 (6,531) |
1,848 (1,854) |
| Puesto 2011 | –1,552 (2,507) |
–2,184* (1,228) |
–0,787 (2,234) |
0,241 (1,266) |
0,604 (0,919) |
–2,010*** (0,646) |
0,183 (1,483) |
1,769** (0,871) |
| Puesto × sequía 2011 | 37,53*** (7,311) |
0,394 (4,900) |
12,44 (8,815) |
–5,364 (4,151) |
–3,392 (2,212) |
2,828* (1,695) |
–9,044 (6,765) |
2,536 (2,855) |
| Estado de derecho | 6,612*** (2,219) |
3,297*** (1,255) |
–1,875 (1,919) |
–5,815*** (1,415) |
1,462* (0,770) |
1,867*** (0,683) |
0,413 (1,351) |
3,948*** (0,965) |
| Nivel educativo | –0,123** (0,0562) |
–0,0996*** (0,0348) |
–0,0245 (0,0463) |
–0,0947*** (0,0327) |
0,0347* (0,0193) |
0,0443*** (0,0143) |
–0,0102 (0,0313) |
0,0504** (0,0218) |
| IED | 7,51 e–09* (3,82 e–09) |
4,05 e–10 (3,05 e–10) |
4,34 e–09 (3,73 e–09) |
1,00 e–09** (4,38 e–10) |
–1,60 e–09 (1,15 e–09) |
0 (2,31 e–10) |
–2,74 e–09 (2,65 e–09) |
–1,04 e–09*** (3,05 e–10) |
| PIB per cápita | –0,00557*** (0,00160) |
–0,00371*** (0,000476) |
–0,00843*** (0,00154) |
–0,00498*** (0,000498) |
0,00250*** (0,000472) |
0,00131*** (0,000197) |
0,00593*** (0,00112) |
0,00367*** (0,000342) |
| Población | 5,17 e–07*** (1,74 e–07) |
–4,32 e–08*** (1,42 e–08) |
7,64 e–07*** (1,64 e–07) |
–5,03 e–08*** (1,13 e–08) |
–1,94 e–07*** (5,48 e–08) |
–1,36 e–08*** (5,17 e–09) |
–5,70 e–07*** (1,13 e–07) |
6,38 e–08*** (8,46 e–09) |
| Urbanización | –0,130 (0,102) |
–0,308*** (0,0437) |
–0,325*** (0,0978) |
–0,466*** (0,0523) |
–0,100*** (0,0381) |
0,121*** (0,0237) |
0,426*** (0,0709) |
0,345*** (0,0355) |
| Constante | 62,80*** (6,230) |
73,71*** (4,062) |
65,15*** (5,579) |
85,01*** (4,497) |
13,15*** (1,867) |
4,034** (1,933) |
21,69*** (3,999) |
10,95*** (2,994) |
| Observaciones | 162 | 404 | 162 | 404 | 162 | 404 | 162 | 404 |
| R2 | 0,359 | 0,497 | 0,628 | 0,709 | 0,395 | 0,458 | 0,697 | 0,730 |
-
* Significativo al nivel del 10 por ciento. ** Significativo al nivel del 5 por ciento. *** Significativo al nivel del 1 por ciento.
Notas: Entre paréntesis se indican los errores estándar robustos de los coeficientes estimados.
Fuentes: Elaboración de los autores con datos del Banco Mundial (WDI y WGI), del Instituto Fraser y de CRU (2021)
5.2.3. Prueba de robustez
Se comprueba la robustez de los resultados utilizando variables alternativas del empleo, agrupando los países por zonas climáticas y estudiando los efectos no lineales de las perturbaciones climáticas.
i) Variables alternativas del empleo
El empleo informal y el trabajo independiente se utilizan como medidas alternativas del empleo. Los resultados indican que la perturbación térmica contribuye a la destrucción de puestos de trabajo informales e independientes, un claro indicio de la vulnerabilidad de estos empleos a los fenómenos climáticos (columnas (1), (2) y (3) del cuadro A.4 del anexo en línea). Estos efectos se observan tanto en los países con bajos niveles de regulación del mercado laboral como en los que tienen una reglamentación más estricta. Dado que los resultados son similares a los obtenidos anteriormente, las conclusiones sobre los efectos de la temperatura son robustas. También se observa que la sequía no tiene un efecto significativo sobre el empleo informal (columnas (1) y (2) del cuadro A.5 del anexo en línea). Por otra parte, como se muestra en la columna (4) del cuadro A.5 del anexo en línea, la sequía conlleva una expansión significativa del empleo independiente. Estos resultados son similares a los obtenidos para el empleo juvenil y el empleo en la agricultura, la industria y los servicios, lo que confirma su robustez.
ii) Clasificación de los países por zonas climáticas
Al agrupar los países por zonas climáticas,7 se comprueba que el empleo en los países desérticos se ve más afectado por las perturbaciones climáticas que en los países tropicales. El nivel de empleo agrícola destruido es de 26,43 en los países desérticos, frente a 2,5 en los países tropicales (columnas (3) y (4) del cuadro A.6 del anexo en línea). Los países desérticos sufren más el impacto de las temperaturas extremas. Sin embargo, los resultados indican que la sequía tiene un impacto positivo sobre el empleo en los países desérticos y negativo en los países tropicales (cuadro A.7 del anexo en línea). Esto significa que los países desérticos son más resilientes a la sequía que los países tropicales, principalmente gracias a las inversiones en medidas de adaptación a los fenómenos meteorológicos extremos. Ante las frecuentes perturbaciones climáticas, los países desérticos interiorizan estos fenómenos, lo que los lleva a adoptar diversas formas de medidas de adaptación, como cultivos resistentes al calor, técnicas agrícolas, etc.
iii) Efectos no lineales de las perturbaciones climáticas
La variabilidad de la temperatura y de la sequía resultante del cambio climático se evalúa estimando los efectos no lineales. Los resultados muestran que la temperatura contribuye a la destrucción de empleo agrícola y a la creación de puestos de trabajo en la industria y los servicios (cuadro A.8 del anexo en línea). En cambio, la sequía no tiene ningún efecto significativo sobre el empleo (cuadro A.9 del anexo en línea). Por lo tanto, estos efectos no lineales son similares a los efectos lineales descritos en el apartado anterior.
6. Conclusiones
El aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos provocará un descenso de la productividad laboral y de la productividad agrícola, lo que podría tener efectos negativos sobre el empleo y los ingresos de los trabajadores. Los estudios anteriores sobre África Subsahariana han demostrado que la reasignación de la oferta de factor trabajo es la principal respuesta a las perturbaciones climáticas (Josephson y Shively 2021; Brookes Gray, Taraz y Halliday 2023).
Al analizar los efectos de las perturbaciones climáticas en el empleo juvenil, el presente estudio contribuye a esa línea bibliográfica, pero también amplía el conocimiento de los factores que influyen en la dinámica del empleo de los jóvenes en particular y de los adultos en general. Como se explica en el artículo, las temperaturas extremas provocan pérdidas de empleo entre los jóvenes y en la agricultura. Los resultados indican que el aumento de las temperaturas trae consigo una reasignación de mano de obra del sector agrícola a los sectores industrial y de servicios. Del mismo modo, se observa que la sequía tiene un impacto positivo sobre el empleo en los países desérticos y negativo en los países tropicales.
Estos resultados permiten formular recomendaciones a gobiernos, empresas y hogares. Los gobiernos deben promover medidas para aumentar la resiliencia. Fundamentalmente, se trata de medidas relacionadas con el desarrollo de infraestructuras y tecnologías, la capacitación y la reglamentación. La inversión en infraestructuras y tecnología puede facilitar la transición energética e impulsar una transformación estructural. Esto último representa una opción idónea para los países de África Subsahariana, ya que permitiría a los trabajadores vulnerables al calor abandonar el sector agrícola para dedicarse a sectores más productivos. El desarrollo de las competencias, sobre todo de los jóvenes, puede salvar la distancia entre las competencias adquiridas y las que demandan las empresas. La capacitación también puede estimular el cambio estructural de las economías y facilitar el desarrollo de nuevas variedades de cultivos resistentes al calor. Esto contribuirá a mejorar la producción agrícola y a reducir los riesgos de pérdida de empleo y de inseguridad alimentaria.
La mejora de la gobernanza y la adopción de normas y reglas laborales pueden garantizar unas condiciones de trabajo decentes para los trabajadores y las empresas, lo que podría mitigar los efectos adversos de las perturbaciones climáticas. Del mismo modo, la adopción de medidas flexibles en el mercado laboral permite a las empresas adaptarse a las cambiantes condiciones económicas y gestionar eficazmente sus actividades, lo que ayuda a proteger el empleo, sobre todo el de los jóvenes.
Las empresas y los hogares deben ajustar sus prácticas y comportamientos para facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo y la protección de los existentes. Por ejemplo, la inversión de las empresas les permitirá reutilizar, reciclar y reducir el consumo de combustibles fósiles, lo que, gracias a la eficacia y eficiencia resultantes, puede proteger los puestos de trabajo existentes y crear otros nuevos. Del mismo modo, los hogares pueden adoptar un comportamiento racional en cuanto al uso de bienes de consumo y un comportamiento altruista en cuanto a la reforestación.
El análisis se ha realizado a escala nacional, sin tener en cuenta la heterogeneidad entre regiones con distintos niveles de desarrollo económico. Para resolver esta deficiencia, en futuros estudios se podrán utilizar datos georreferenciados que proporcionen información a nivel subnacional, lo que mejorará su calidad y precisión. En esas líneas futuras de investigación también se podrían examinar las decisiones de empleo de los hogares ante las perturbaciones climáticas, lo que permitiría comprender mejor la problemática del empleo en situaciones de crisis.
Notes
- https://wmo.int/es/media/la-nina-se-consolida. ⮭
- Emran y Shilpi 2018 (sector agrícola), Branco y Féres 2021; Colmer 2021; Brookes Gray, Taraz y Halliday 2023; Liu, Shamdasani y Taraz 2023 (sectores no agrícolas). ⮭
- Los recursos atencionales son la concentración, la memoria, la retención, el procesamiento de la información y la ejecución de tareas (Blanchet 2015). ⮭
- https://www.uea.ac.uk/groups-and-centres/climatic-research-unit/data. ⮭
- https://efotw.org/economic-freedom/dataset?geozone=world&year=2022&min-year=2&max-year=0&filter=0&page=dataset. ⮭
- La puntuación z se calcula por país utilizando un método tipificado para obtener las puntuaciones z de temperatura y precipitación. ⮭
- Se han agrupado los países en dos zonas climáticas según el nivel de temperatura: países desérticos y países tropicales. Los países tropicales son aquellos cuya temperatura oscila en promedio entre 0 y 23,5 °C; los países desérticos son aquellos cuya temperatura oscila entre 23,5 y 40 °C. ⮭
Agradecimientos
Los autores dan las gracias a la Unión Africana por su apoyo financiero a la presente investigación. También expresan su agradecimiento a todas las personas que han contribuido a mejorar la calidad de este artículo, en particular a François Nkoa.
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no incurren en ningún conflicto de intereses con respecto al presente artículo.
Bibliografía citada
Adhvaryu, Achyuta, Namrata Kala y Anant Nyshadham. 2019. «Management and Shocks to Worker Productivity», NBER Working Paper No. 25865. Cambridge (Estados Unidos): National Bureau of Economic Research.
Afridi, Farzana, Kanika Mahajan y Nikita Sangwan. 2022. «The Gendered Effects of Droughts: Production Shocks and Labor Response in Agriculture». Labour Economics 78 (octubre): artículo núm. 102227. http://doi.org/10.1016/j.labeco.2022.102227.
Albert, Christoph, Paula Bustos y Jacopo Ponticelli. 2021. «The Effects of Climate Change on Labor and Capital Reallocation», NBER Working Paper No. 28995. Cambridge (Estados Unidos): National Bureau of Economic Research.
Allcott, Hunt, Allan Collard-Wexler y Stephen D. O’Connell. 2016. «How Do Electricity Shortages Affect Industry? Evidence from India». American Economic Review 106 (3): 587–624. http://doi.org/10.1257/aer.20140389.
Baarsch, Florent, Jessie R. Granadillos, William Hare, Maria Knaus, Mario Krapp, Michiel Schaeffer y Hermann Lotze-Campen. 2020. «The Impact of Climate Change on Incomes and Convergence in Africa». World Development 126 (febrero): artículo núm. 104699. http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104699.
Banco Mundial. 2012. «World Development Report 2013: Jobs». a. [Resumen en español en https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/c7bc435a-d635-5136-aacf-7cf0f5f3c6cf.]
Bilinski, Alyssa, y Laura A. Hatfield. 2020. «Nothing to See Here? Non-inferiority Approaches to Parallel Trends and Other Model Assumptions». arXiv:1805.03273 [stat.ME]. http://doi.org/10.48550/arXiv.1805.03273.
Blanchet, Sophie. 2015. «Attentional Resources Theory». En The Encyclopedia of Adulthood and Aging, editado por Susan Krauss Whitbourne, 1–5. Hoboken: John Wiley & Sons. http://doi.org/10.1002/9781118521373.wbeaa070.
Branco, Danyelle, y José Féres. 2021. «Weather Shocks and Labor Allocation: Evidence from Rural Brazil». American Journal of Agricultural Economics 103 (4): 1359–1377. http://doi.org/10.1111/ajae.12171.
Brookes Gray, Harriet, Vis Taraz y Simon D. Halliday. 2023. «The Impact of Weather Shocks on Employment Outcomes: Evidence from South Africa». Environment and Development Economics 28 (3): 285–305. http://doi.org/10.1017/S1355770X22000237.
Burke, Marshall, Solomon M. Hsiang y Edward Miguel. 2015. «Global Non-Linear Effect of Temperature on Economic Production». Nature 527 (7577): 235–239. http://doi.org/10.1038/nature15725.
Chávez, Alicia, y Gabriel Rodríguez-Puello. 2022. «Commodity Price Shocks and the Gender Wage Gap: Evidence from the Metal Mining Prices Super-Cycle in Chile». Resources Policy 76 (junio): artículo núm. 102497. http://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102497.
Choudhry, Misbah Tanveer, Enrico Marelli y Marcello Signorelli. 2012. «Youth Unemployment Rate and Impact of Financial Crises». International Journal of Manpower 33 (1): 76–95. http://doi.org/10.1108/01437721211212538.
Colmer, Jonathan. 2021. «Temperature, Labor Reallocation, and Industrial Production: Evidence from India». American Economic Journal: Applied Economics 13 (4): 101–124. http://doi.org/10.1257/app.20190249.
Dell, Melissa, Benjamin F. Jones y Benjamin A. Olken. 2008. «Climate Change and Economic Growth: Evidence from the Last Half Century», NBER Working Paper No. 14132. Cambridge (Estados Unidos): National Bureau of Economic Research.
Dell, Melissa, Benjamin F. Jones y Benjamin A. Olken. 2012. «Temperature Shocks and Economic Growth: Evidence from the Last Half Century». American Economic Journal: Macroeconomics 4 (3): 66–95. http://doi.org/10.1257/mac.4.3.66.
Desbureaux, Sébastien, y Aude-Sophie Rodella. 2019. «Drought in the City: The Economic Impact of Water Scarcity in Latin American Metropolitan Areas». World Development 114 (febrero):13–27. http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.026.
Deschênes, Olivier, y Michael Greenstone. 2007. «The Economic Impacts of Climate Change: Evidence from Agricultural Output and Random Fluctuations in Weather». American Economic Review 97 (1): 354–385. http://doi.org/10.1257/aer.97.1.354.
Diallo, Sadou, y Henri Atangana Ondoa. 2024. «Climate Shocks and Labor Market in Sub-Saharan Africa: Effects on Gender Disparities in Urban and Rural Areas». Journal of Social and Economic Development [en línea]. http://doi.org/10.1007/s40847-024-00331-x.
Duffy, Elizabeth. 1957. «The Psychological Significance of the Concept of “Arousal” or “Activation”». Psychological Review 64 (5): 265–275. http://doi.org/10.1037/h0048837.
Duflo, Esther. 2001. «Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment». American Economic Review 91 (4): 795–813. http://doi.org/10.1257/aer.91.4.795.
Emerick, Kyle. 2018. «Agricultural Productivity and the Sectoral Reallocation of Labor in Rural India». Journal of Development Economics 135 (noviembre):488–503. http://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.08.013.
Emran, Shahe, y Forhad Shilpi. 2018. «Agricultural Productivity, Hired Labor, Wages, and Poverty: Evidence from Bangladesh». World Development 109 (septiembre):470–482. http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.009.
Fankhauser, Samuel, y Richard S. J. Tol. 2005. «On Climate Change and Economic Growth». Resource and Energy Economics 27 (1):1–17. http://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2004.03.003.
Filmer, Deon, y Louise Fox. 2014. L’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne. Washington: Banco Mundial.
Galiani, Sebastian, Paul Gertler y Ernesto Schargrodsky. 2005. «Water for Life: The Impact of the Privatization of Water Services on Child Mortality». Journal of Political Economy 113 (1): 83–120. http://doi.org/10.1086/426041.
Gebrehiwot, Tagel, Anne van der Veen y Ben Maathuis. 2011. «Spatial and Temporal Assessment of Drought in the Northern Highlands of Ethiopia». International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 13 (3): 309–321. http://doi.org/10.1016/j.jag.2010.12.002.
Gertler, Paul J., Sebastian Martinez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings y Christel M. J. Vermeersch. 2017. La evaluación de impacto en la práctica. Segunda edición. Washington: Banco Mundial.
Glewwe, Paul, y Petra Todd. 2022. Impact Evaluation in International Development: Theory, Methods and Practice. Washington: Banco Mundial.
Graff Zivin, Joshua, y Matthew Neidell. 2014. «Temperature and the Allocation of Time: Implications for Climate Change». Journal of Labor Economics 32 (1): 1–26. http://doi.org/10.1086/671766.
Hancock, P. A., Jennifer M. Ross y James L. Szalma. 2007. «A Meta-Analysis of Performance Response Under Thermal Stressors». Human factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society 49 (5): 851–877. http://doi.org/10.1518/001872007X230226.
Hancock, P. A., y Joel S. Warm. 1989. «A Dynamic Model of Stress and Sustained Attention». Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society 31 (5): 519–537. http://doi.org/10.1177/001872088903100503.
Hocking, Chris, Richard B. Silberstein, Wai Man Lau, Con Stough y Warren Roberts. 2001. «Evaluation of Cognitive Performance in the Heat by Functional Brain Imaging and Psychometric Testing». Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology 128 (4): 719–734. http://doi.org/10.1016/S1095-6433(01)00278-1.
Horowitz, John K. 2009. «The Income–Temperature Relationship in a Cross-Section of Countries and Its Implications for Predicting the Effects of Global Warming». Environmental and Resource Economics 44 (4): 475–493. http://doi.org/10.1007/s10640-009-9296-2.
Hsiang, Solomon M., y Marshall Burke. 2014. «Climate, Conflict, and Social Stability: What Does the Evidence Say?». Climatic Change 123 (1): 39–55. https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-0868-3.
Huang, Kaixing, Hong Zhao, Jikun Huang, Jinxia Wang y Christopher Findlay. 2020. «The Impact of Climate Change on the Labor Allocation: Empirical Evidence from China». Journal of Environmental Economics and Management 104 (noviembre): artículo núm. 102376. http://doi.org/10.1016/j.jeem.2020.102376.
Imbens, Guido W, y Jeffrey M. Wooldridge. 2009. «Recent Developments in the Econometrics of Program Evaluation». Journal of Economic Literature 47 (1): 5–86. http://doi.org/10.1257/jel.47.1.5.
IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects – Working Group II Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Nueva York: Cambridge University Press. [Resumen en español en https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGIIAR5-IntegrationBrochure_es-1.pdf.]
IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). 2022. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability – Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge y Nueva York: Cambridge University Press. [Guía resumida en español en https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/ipcc-guia-resumida-gt2-imp-adap-vuln-ar6_tcm30-548667.pdf.]
Jain, Vinit K., Rajendra P. Pandey, Manoj K. Jain y Hi-Ryong Byun. 2015. «Comparison of Drought Indices for Appraisal of Drought Characteristics in the Ken River Basin». Weather and Climate Extremes 8 (junio):1–11. http://doi.org/10.1016/j.wace.2015.05.002.
Jayachandran, Seema. 2006. «Selling Labor Low: Wage Responses to Productivity Shocks in Developing Countries». Journal of Political Economy 114 (3): 538–575. http://doi.org/10.1086/503579.
Jessoe, Katrina, Dale T. Manning y J. Edward Taylor. 2018. «Climate Change and Labour Allocation in Rural Mexico: Evidence from Annual Fluctuations in Weather». Economic Journal 128 (608): 230–261. http://doi.org/10.1111/ecoj.12448.
Josephson, Anna, y Gerald E. Shively. 2021. «Unanticipated Events, Perceptions, and Household Labor Allocation in Zimbabwe». World Development 141 (mayo): artículo núm. 105377. http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105377.
Joshi, Kuhu. 2019. «The Impact of Drought on Human Capital in Rural India». Environment and Development Economics 24 (04): 413–436. http://doi.org/10.1017/S1355770X19000123.
Kahn-Lang, Ariella, y Kevin Lang. 2020. «The Promise and Pitfalls of Differences-in-Differences: Reflections on 16 and Pregnant and Other Applications». Journal of Business & Economic Statistics 38 (3): 613–620. http://doi.org/10.1080/07350015.2018.1546591.
Kjellstrom, Tord, David Briggs, Chris Freyberg, Bruno Lemke, Matthias Otto y Olivia Hyatt. 2016. «Heat, Human Performance, and Occupational Health: A Key Issue for the Assessment of Global Climate Change Impacts». Annual Review of Public Health 37: 97–112. http://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032315-021740.
Kjellstrom, Tord, Ingvar Holmer y Bruno Lemke. 2009. «Workplace Heat Stress, Health and Productivity – an Increasing Challenge for Low and Middle-Income Countries during Climate Change». Global Health Action 2 (1): artículo núm. 2047. http://doi.org/10.3402/gha.v2i0.2047.
Kjellstrom, Tord, Bruno Lemke, P. Matthias Otto, Olivia M. Hyatt, David J. Briggs y Chris A. Freyberg. 2015. «Heat Impacts on Work, Human Performance, and Daily Life». En Climate Change and Public Health, editado por Barry S. Levy y Jonathan A. Patz, 73–86. Nueva York: Oxford University Press.
Liotti, Giorgio. 2020. «Labour Market Flexibility, Economic Crisis and Youth Unemployment in Italy». Structural Change and Economic Dynamics 54 (septiembre):150–162. http://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.04.011.
Liu, Maggie, Yogita Shamdasani y Vis Taraz. 2023. «Climate Change and Labor Reallocation: Evidence from Six Decades of the Indian Census». American Economic Journal: Economic Policy 15 (2): 395–423. http://doi.org/10.1257/pol.20210129.
Marelli, Enrico, y Marcello Signorelli. 2016. «Youth Unemployment and the Disadvantages of the Young in the Labour Market». En Varieties of Economic Inequality, primera edición, editado por Sebastiano Fadda y Pasquale Tridico, 197–216. Routledge.
Minale, Luigi. 2018. «Agricultural Productivity Shocks, Labour Reallocation, and Rural-Urban Migration in China». Journal of Economic Geography 18 (4): 795–821. http://doi.org/10.1093/jeg/lby013.
Mora, Ricardo, e Iliana Reggio. 2019. «Alternative Diff-in-Diffs Estimators with Several Pretreatment Periods». Econometric Reviews 38 (5): 465–486. http://doi.org/10.1080/07474938.2017.1348683.
Mueller, Valerie, y Agnes Quisumbing. 2011. «How Resilient are Labour Markets to Natural Disasters? The Case of the 1998 Bangladesh Flood». Journal of Development Studies 47 (12): 1954–1971. http://doi.org/10.1080/00220388.2011.579113.
Nordhaus, William. 2013. The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World. New Haven: Yale University Press. [Traducido al español por Diego Sánchez de la Cruz. 2019. El casino del clima: por qué no tomar medidas contra el cambio climático conlleva riesgos y genera incertidumbre. Barcelona: Ediciones Deusto.]
OIT. 2010. Cambio climático y trabajo: la necesidad de una «transición justa». Ginebra.
OIT. 2019. Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente. Ginebra.
OIT. 2020. Rapport sur l’emploi en Afrique (Re-Afrique): relever le défi de l’emploi des jeunes. Ginebra.
OIT. 2024. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2024. Ginebra.
OMM (Organización Meteorológica Mundial). 2020. État du climat en Afrique 2019, OMM-No 1253. Ginebra.
Paxson, Christina H. 1992. «Using Weather Variability to Estimate the Response of Savings to Transitory Income in Thailand». American Economic Review 82 (1): 15–33. https://www.jstor.org/stable/2117600.
Phélinas, Pascale. 2014. «Comment mesurer l’emploi dans les pays en développement?». Revue Tiers Monde 2014/2 (218): 15–33. http://doi.org/10.3917/rtm.218.0015.
Provins, K. A. 1966. «Environmental Heat, Body Temperature and Behaviour: An Hypothesis». Australian Journal of Psychology 18 (2): 118–129. http://doi.org/10.1080/00049536608255722.
Rambachan, Ashesh, y Jonathan Roth. 2023. «A More Credible Approach to Parallel Trends». Review of Economic Studies 90 (5): 2555–2591. http://doi.org/10.1093/restud/rdad056.
Ramsey, Jerry D. 1995. «Task Performance in Heat: A Review». Ergonomics 38 (1): 154–165. http://doi.org/10.1080/00140139508925092.
Ramsey, Jerry D., Charles L. Burford, Mohamed Youssef Beshir y Roger C. Jensen. 1983. «Effects of Workplace Thermal Conditions on Safe Work Behavior». Journal of Safety Research 14 (3): 105–114. http://doi.org/10.1016/0022-4375(83)90021-X.
Rose, Elaina. 2001. «Ex Ante and Ex Post Labor Supply Response to Risk in a Low-Income Area». Journal of Development Economics 64 (2): 371–388. http://doi.org/10.1016/S0304-3878(00)00142-5.
Roth, Jonathan. 2022. «Pretest with Caution: Event-Study Estimates after Testing for Parallel Trends». American Economic Review: Insights 4 (3): 305–322. http://doi.org/10.1257/aeri.20210236.
Sabbag, Lea. 2013. «Temperature Impacts on Health, Productivity, and Infrastructure in the Urban Setting, and Options for Adaptation», Sheltering Series No. 4. Boulder: Institute for Social and Environmental Transition-International.
Seghiar, Saliha. 2014. «Les jeunes, le chômage et la valeur du travail». Spécificités 2014/1 (6): 256–265. http://doi.org/10.3917/spec.006.0256.
Seppänen, Olli, William J. Fisk y QH Lei. 2006. «Effect of Temperature on Task Performance in Office Environment», LBNL Working Paper No. 60946. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory.
Somanathan, E., Rohini Somanathan, Anant Sudarshan y Meenu Tewari. 2021. «The Impact of Temperature on Productivity and Labor Supply: Evidence from Indian Manufacturing». Journal of Political Economy 129 (6). 1797–1827. http://doi.org/10.1086/713733.
Stern, Nicholas. 2007. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press.
Sudarshan, Anant, E. Somanathan, Rohini Somanathan y Meenu Tewari. 2015. «The Impact of Temperature on Productivity and Labor Supply – Evidence from Indian Manufacturing», CDE Working Paper No. 244. Delhi: Centre for Development Economics.
Szirmai, Adam, Mulu Gebreeyesus, Francesca Guadagno y Bart Verspagen. 2013. «Promoting Productive Employment in Sub-Saharan Africa: A Review of the Literature», MERIT Working Papers No. 2013-062. Maastricht: UNU-MERIT.
Vasmatzidis, Ioannis, Robert E. Schlegel y Peter A. Hancock. 2002. «An Investigation of Heat Stress Effects on Time-Sharing Performance». Ergonomics 45 (3): 218–239. http://doi.org/10.1080/00140130210121941.
Williams, Andrew, y Abu Siddique. 2008. «The Use (and Abuse) of Governance Indicators in Economics: A Review». Economics of Governance 9 (2): 131–175. http://doi.org/10.1007/s10101-006-0025-9.
Yeboah, Thomas, y Flynn Justin. 2021. «Rural Youth Employment in Africa: An Evidence Review», Evidence Synthesis Paper 10/2021. Leiden: INCLUDE Knowledge Platform.
Zhang, Peng, Olivier Deschenes, Kyle Meng y Junjie Zhang. 2018. «Temperature Effects on Productivity and Factor Reallocation: Evidence from a Half Million Chinese Manufacturing Plants». Journal of Environmental Economics and Management 88 (marzo):1–17. http://doi.org/10.1016/j.jeem.2017.11.001.
Zhang, Qiong, Heiner Körnich y Karin Holmgren. 2013. «How Well Do Reanalyses Represent the Southern African Precipitation?». Climate Dynamics 40 (3-4): 951–962. http://doi.org/10.1007/s00382-012-1423-z.