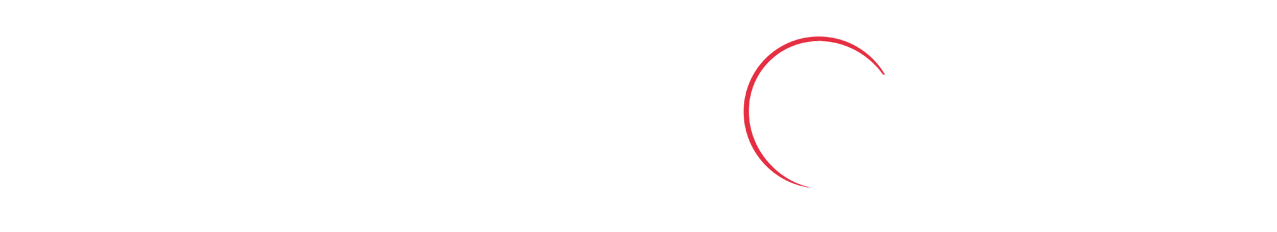La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos solo incumbe a sus autores, y su publicación en la Revista Internacional del Trabajo no significa que la OIT las suscriba.
Artículo original: «Narratives of sustainable work in mining-affected communities: Gleaning a decolonial concept». International Labour Review 164 (1). Traducción de Marta Pino Moreno. Traducido también al francés en Revue internationale du Travail 164 (1).
1. Introducción
En el discurso hegemónico, especialmente desde una perspectiva internacional, el concepto de trabajo sostenible1 se asocia a las directivas de política sobre economía verde y a los objetivos de desarrollo sostenible. Su manifestación más destacada, tal como lo formulan distintos organismos de las Naciones Unidas, es el trabajo «decente» o los empleos «verdes». Según la OIT, se trata de empleos que «contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente» (OIT 2016), así como «a la erradicación de la pobreza y a la inclusión social» (OIT 2015, 4; OIT 2012). Una característica clave del trabajo sostenible, según se recoge en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es que promueve el desarrollo humano al tiempo que «reduce o suprime las externalidades negativas que se pueden experimentar en diferentes ámbitos geográficos y temporales» (PNUD 2015, 37). Esta característica invita a excluir de la categoría aquellos sectores económicos y empleos que contribuyen al agotamiento de los recursos y a generar cargas sociales y ambientales de gran magnitud a nivel local y mundial, también para las generaciones futuras. Sin embargo, como se sostiene en este artículo, la instrumentalización de las concepciones dominantes de la sostenibilidad puede legitimar prácticas económicas que, aun siendo sostenibles en el sentido de que se basan en el cuidado de las personas y de la tierra, parecen irreconciliables con el concepto de trabajo sostenible. En concreto, la extracción de recursos y la minería a gran escala, sobre todo en el caso de los denominados minerales «críticos», se presentan a menudo como una fuente sostenible de empleos «verdes».2 Y ello a pesar de la evidente violencia ambiental y social del extractivismo (Shapiro y McNeish 2021),3 entre otras cosas por su incompatibilidad con otras estrategias de subsistencia y con las implicaciones conceptuales del trabajo sostenible.
La incongruencia inherente al concepto de actividades (y empleos) «verdes» en la industria extractiva es representativa de contradicciones más amplias en los enfoques de política dominantes sobre la sostenibilidad y su relación con el trabajo. Por un lado, muchas políticas de las Naciones Unidas reconocen que el trabajo sostenible es un conjunto de prácticas que van más allá de los «puestos de trabajo y el empleo» para incluir el cuidado, el voluntariado y otras formas de trabajo no remunerado situadas al margen del mercado laboral (PNUD 2015). También se tienen en cuenta los diversos medios de vida, incluidos los de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas (OIT 2019a), que a menudo se vinculan con el cuidado de la tierra en una relación de interdependencia y se asientan sobre sistemas económicos y de conocimiento no capitalistas o híbridos.4 Por otro lado, la atención prestada a la integración y formalización del mercado laboral (OIT 2019b), y al crecimiento como parte consustancial del desarrollo sostenible, sigue muy presente incluso en las políticas que conciben el trabajo y los medios de vida de una manera más expansiva. El programa de formalización de la OIT, encomiado por su compromiso con el trabajo decente y con la extensión de las protecciones a los trabajadores más vulnerables, también ha recibido críticas por englobar a un conjunto cada vez más amplio de personas y estrategias de subsistencia en las estructuras de producción capitalista, en las divisiones mundiales del trabajo conexas (racializadas y con sesgo de género) y en las relaciones coloniales en curso (Ashiagbor 2019). Del mismo modo, desde el mundo académico se ha criticado la insistencia en un modelo de desarrollo basado en el crecimiento porque reifica lo que en realidad es un factor clave de insostenibilidad (Littig 2018; Rai, Brown y Ruwanpura 2019), y se proponen estrategias de desarrollo radicalmente alejadas de la línea dominante (Gudynas 2011; Kothari, Demaria y Acosta 2014).
En el presente artículo se investigan las contradicciones inherentes a las concepciones hegemónicas del trabajo sostenible, examinando cómo se manifiestan en comunidades afectadas por la actividad minera, frente a otras concepciones y prácticas, especialmente las que emanan de perspectivas marginadas, que cuestionan los modelos imperantes. El análisis se basa en teorías contrahegemónicas que no han inspirado las políticas dominantes por proceder de sujetos subalternos.5 Las tradiciones de conocimiento no occidentales, negras e indígenas son ejemplos de perspectivas marginadas o contrahegemónicas, porque han estado subordinadas a normas e ideas surgidas de sistemas de conocimiento eurocéntricos,6 masculinos y blancos. La dominación epistémica, o hegemonía, de esos sistemas ha sido un instrumento clave para mantener y consolidar las jerarquías construidas sobre ejes de género, raciales y coloniales en las actividades de los capitalismos modernos (Lugones 2008; Coulthard 2014). Esa misma hegemonía también determina cómo se articulan entre sí las condiciones laborales, territoriales y ambientales (Zbyszewska y Maximo 2023) y, por extensión, cómo se conceptualiza el trabajo sostenible en la política dominante. A fin de vislumbrar otras formas de entender el trabajo sostenible, es preciso cuestionar y descentrar las concepciones hegemónicas.
En este artículo se articula ese cuestionamiento con un enfoque decolonial. Entre las teorías contrahegemónicas, el enfoque decolonial ofrece un método que no se limita a añadir perspectivas subalternas a las categorías normativas y regulatorias existentes (por ejemplo, el trabajo), pues ello constituiría un mero apéndice de las concepciones dominantes, sino que persigue un cambio más profundo, hasta tal punto que las teorías y prácticas subalternas lleguen a ser fundamentales para reestructurar los conceptos y marcos normativos (incluidos los relacionados con el trabajo y la sostenibilidad), en lugar de adaptarlos sin más para mitigar los peores excesos del capitalismo racial/colonial (Smith 1999; Gudynas 2011). Un concepto de trabajo sostenible decolonial se centrará en la satisfacción de las necesidades de la comunidad, la integración del trabajo con la naturaleza en un vínculo indisoluble y la regulación a través de criterios establecidos colectivamente que confieren centralidad al cuidado de la vida, elementos compatibles con los valores de reciprocidad expresados desde muchas perspectivas subalternas (Corntassel 2012; Coulthard 2014; Tzul Tzul 2015; Bispo dos Santos 2018). En última instancia, un concepto de este tipo se fundamentará, ubicará y orientará en torno a las prácticas. Por lo tanto, previsiblemente se entenderá y materializará de diferentes maneras.
A fin de comprender las concepciones existentes en la práctica, se realiza un análisis preliminar de las diferentes narrativas acerca del sentido del trabajo sostenible en dos comunidades —Antônio Pereira (Brasil) y Sudbury (Canadá)— en las que las autoras de este artículo desarrollan una investigación en curso. A lo largo de la historia, las dos comunidades se han visto afectadas por una intensa extracción de recursos, ambas albergan grandes explotaciones mineras del gigante minero brasileño Vale S.A., y han sufrido problemas sociales y ambientales persistentes causados por las prácticas de la industria. No obstante, existen importantes diferencias entre ambas en cuanto a la distribución de los beneficios y daños derivados del extractivismo y a la integración de la población local en la minería industrial, un proceso en el que la raza, el género, la indigeneidad y la colonialidad son ejes clave de la «marginalidad». Aunque los dos son espacios de colonización, se inscriben de forma diferente en la matriz colonial geopolítica debido a su ubicación en los hemisferios Sur y Norte, respectivamente. En consecuencia, las concepciones de raza y género en estos lugares son distintas, al igual que las exigencias de justicia racial y decolonial.7
¿Cómo se entiende el trabajo sostenible en estas dos comunidades? ¿Hasta qué punto las narrativas que operan en la práctica se hacen eco de las perspectivas hegemónicas de la política dominante, o se inclinan hacia el enfoque decolonial? ¿Es posible conciliar las perspectivas de quienes, afectados de diversos modos por la minería, se ganan la vida por distintos medios (dentro y fuera del sector extractivo) con el concepto dominante de trabajo sostenible? El presente análisis narrativo se basa en documentos recientes,8 de libre acceso, producidos por la industria, el gobierno y los actores de la sociedad civil.
El artículo se estructura de la siguiente manera. Tras describir con mayor detalle la metodología decolonial y los estudios de casos (apartado 2), se presentan las narrativas del trabajo sostenible extraídas de las fuentes documentales (apartado 3). Se procede después a analizar la convergencia o divergencia de estas narrativas respecto de las concepciones hegemónicas del trabajo sostenible prevalentes en las políticas públicas (apartado 4). Como se verá, muchas de las narrativas reproducen en su totalidad o evocan parcialmente las concepciones hegemónicas, mientras que otras responden a una cultura basada en el cuidado de las personas y de la tierra, la dependencia ecológica, el trabajo reproductivo y el respeto por la vida. Es más, las concepciones políticas dominantes del trabajo sostenible a menudo se instrumentalizan para legitimar prácticas absolutamente irreconciliables con estas últimas perspectivas. Por último, se aboga por un concepto decolonial de trabajo sostenible que abarque toda la multiplicidad de modos de vida y que esté en sintonía con la heterogeneidad de los saberes y la interdependencia de las vidas que habitan la Tierra (apartado 5).
2. Metodología y estudios de casos
2.1. La decolonialidad como método
La decolonialidad concebida como método es un enfoque que, para muchos autores, debe aplicarse en cualquier tipo de investigación sociológica, independientemente de su marco teórico (Lugones 2008; Datta 2018). Algunos sostienen que la investigación sin decolonialidad puede perpetuar la opresión de los pueblos marginados, incluidas las comunidades indígenas, reforzando la desigualdad económica y racial y dañando los medios de vida tradicionales (Smith 1999; Rivera Cusicanqui 2010). La práctica de la decolonialidad en la investigación implica reconocer el pluralismo epistémico, considerando principalmente los saberes producidos por sujetos subalternos, sin esencializarlos. Por lo tanto, delimitar un único concepto, que en nuestro caso se refiere al sentido del trabajo sostenible, sería contrario al propio enfoque decolonial. Sin embargo, es posible determinar algunos principios rectores para definir un espectro de interpretaciones marginales de este concepto (Corntassel 2012; Tzul Tzul 2015).
El pensamiento decolonial se basa en perspectivas que emanan de saberes contrahegemónicos como los producidos por las mujeres y los pueblos negros e indígenas, relegados en la modernidad a un estatus subalterno o marginal. Todas estas tradiciones heterogéneas reconocen de diversas formas el valor de la propia naturaleza y conciben los medios de vida, la reproducción social y la socialidad como aspectos vinculados a la tierra y el territorio, así como al género, la raza y la posición geopolítica (Gudynas 2011). Esta visión repercute en la forma de entender la sostenibilidad, incluido el trabajo sostenible. Según esta lectura de la bibliografía decolonial, incluido el resurgimiento indígena, el concepto de trabajo sostenible presentaría las siguientes características: se definiría democráticamente, tendría como objetivo la sostenibilidad de las vidas humanas y no humanas y presupondría la inseparabilidad entre naturaleza, trabajo y comunidad (Corntassel 2012; Coulthard 2014; Tzul Tzul 2015; Bispo dos Santos 2018). Estas características y dimensiones se inspiran en varios principios indígenas y negros basados en la reciprocidad, esto es, en establecer relaciones sociales anticapitalistas contrarias a la lógica predatoria del capital que se manifiesta en el extractivismo de los recursos naturales —humanos o no— y que se vincula también a la cultura y las normatividades arraigadas (Gudynas 2011; Coulthard 2014; Shapiro y McNeish 2021; Machado Araoz 2023). Es decir, se trata de desmercantilizar el trabajo y la naturaleza de un modo que tenga en cuenta las relaciones de poder raciales y geopolíticas establecidas durante la colonización.9 En ese sentido, los modos participativos de gobernanza o la democracia directa son aspectos intrínsecos de la reciprocidad, que aspira a integrar colectivamente el cuidado de la vida humana y no humana como elemento central de las relaciones comunitarias, sin jerarquías de posiciones y saberes (Corntassel 2012; Coulthard 2014; Tzul Tzul 2015; Simpson 2017; Bispo dos Santos 2018).
En consecuencia, la corriente académica decolonial suele destacar la incompatibilidad del trabajo en un sistema capitalista racial/colonial con la idea de sostenibilidad (Gudynas 2011; Corntassel 2012), dos conceptos considerados irreconciliables, ya que la esencia del capitalismo radica en la explotación/expropiación ilimitada de la naturaleza y del trabajo humano (Gudynas 2011; Simpson 2017).10 La perspectiva decolonial entiende el capitalismo como un sistema inherentemente racial/colonial porque, desde la colonización de las Américas, se asienta sobre regímenes de acumulación basados en el extractivismo, reproducidos mediante la discriminación racial y de género en la división del trabajo, articulando todas las formas históricas de control del trabajo en torno al capital (Quijano 2000; Corntassel 2012). La «colonialidad del poder» sigue viva y continúa socavando la vida en los países poscoloniales del llamado Sur global y en los espacios donde persiste el colonialismo de asentamiento (Quijano 2000; Simpson 2017). Por lo tanto, la colonialidad difiere del colonialismo, ya que no se limita al momento del control territorial colonial por una metrópoli (Quijano 2000).11
Así, la decolonialidad es un proceso continuo de lucha anticolonial que entraña una desvinculación epistémica y política de los patrones de poder colonial (Quijano 2000; Denzin, Lincoln y Smith 2008; Corntassel 2012; Coulthard 2014). El reto es complejo cuando se trata de entender los conceptos de trabajo sostenible, teniendo en cuenta que la colonialidad reprime los imaginarios alternativos. En referencia al resurgimiento indígena, Corntassel (2012, 95) señala que la colonialidad inculca «la falsa premisa de que no hay alternativas legítimas al sistema de mercado, lo que sirve para debilitar la confianza de los pueblos indígenas y para cuestionar la propia capacidad de imaginar otra cosa que no sea el desarrollo económico como cauce viable de resurgimiento».12
Además, decolonizar el conocimiento no equivale a imponer teorías sobre las experiencias como hacen muchas intervenciones académicas, aplicando su visión «universal» de las prácticas de base (Rivera Cusicanqui 2010; Coulthard 2014; Simpson 2017; Picq, Paza Guanolema y Pérez Guartambel 2017). Un enfoque decolonial ha de operar más bien a través de «relaciones de respeto que permitan que las experiencias activistas informen la teoría académica y viceversa, relaciones en las cuales los académicos pueden y deben encontrar sus propias formas de involucrarse en la teoría y la praxis» (Picq, Paza Guanolema y Pérez Guartambel 2017, 415). Por ello el enfoque decolonial requiere que toda investigación se enmarque en una geopolítica y corpopolítica del conocimiento, lo que significa comprender las interrelaciones de estas posiciones (espaciales y corporales) con el sujeto investigado, para subvertir el universalismo del eurocentrismo (Anzaldúa 1987; Datta 2018). Al tratar de tender puentes entre el conocimiento y la práctica, es esencial considerar la propia conexión con los territorios y sujetos analizados. Por ello, en este artículo se han escogido las localidades de Antônio Pereira (Brasil) y Sudbury (Canadá) como estudios de casos para el análisis narrativo en relación con la propia posicionalidad de las autoras, como investigadoras que habitan espacios coloniales de colonos en el Brasil y el Canadá. Aunque el artículo no se basa en datos obtenidos a través de una participación explícita en la comunidad, el proyecto de investigación más amplio en curso implica la creación de este tipo de relaciones en ambos lugares de estudio, un proceso que ya se ha iniciado a través de investigaciones de campo.
Al analizar las narrativas del trabajo sostenible en el caso de Antônio Pereira y Sudbury, el enfoque decolonial también tiene en cuenta que las concepciones dominantes y contrahegemónicas no están herméticamente separadas, sino que pueden superponerse en mayor o menor medida, incluso en la forma en que determinados actores articulan sus concepciones (Maldonado-Torres 2007).13 Para recopilar estas diferentes narrativas, se recurre a recientes artículos de prensa de acceso público, documentos de política, sitios web institucionales, documentales en formato sonoro y audiovisual y otras fuentes similares. Se examinan los productos elaborados por el gobierno y organismos públicos de distintos niveles jurisdiccionales, empresas, sindicatos y organizaciones de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, y la prensa. Como las fuentes son textuales y audiovisuales, es importante recordar que no necesariamente reflejan con exactitud la realidad observada en las investigaciones de campo. En la siguiente fase de este proyecto, se compararán las narrativas aquí expuestas con los testimonios orales que se recojan durante el trabajo de campo. Antes de pasar al análisis de los principales temas narrativos, se aportará alguna información histórica sobre Sudbury y Antônio Pereira.
2.2. Contextualización histórica de los casos estudiados
Sudbury, ciudad de casi 170 000 habitantes, está situada en los territorios tradicionales de las Primeras Naciones Atikameksheng Anishinawbek y Wahnapitae, en la actual Ontario (Canadá). Los registros históricos de transmisión oral indican que las poblaciones indígenas se dedicaron a la extracción sostenible de recursos, incluidos los minerales (por ejemplo, cobre), durante miles de años (Morin 2018, 99-134). La extracción en la región se intensificó con la llegada de los colonos europeos, desde el comercio de pieles en el siglo XVI y, tras la firma del Tratado Robinson-Huron (1850), la tala extensiva de madera a mediados del siglo xix hasta la extracción y fundición de minerales (por ejemplo, níquel y cobre), que siguen constituyendo una importante industria regional. En 1915, las minas de Sudbury suministraban el 80 por ciento del níquel del mundo, y la ciudad es todavía hoy uno de los mayores proveedores mundiales de este mineral.
Si bien la extracción de recursos a escala industrial ha sido la base de la economía de Sudbury, los pueblos indígenas no se han beneficiado de este desarrollo debido al incumplimiento, por parte de los gobiernos colonos y la industria, de las condiciones de los tratados en cuanto a la indemnización anual, los límites de las tierras de reserva y la no injerencia en las economías indígenas (Anishinabek Nation, s.f.; Brown 2023). La extracción y transformación industrial de minerales provocó el agotamiento del suelo y la degradación de los ecosistemas locales a causa de la contaminación atmosférica, la acidificación terrestre y lacustre, la pérdida masiva de vegetación y la erosión (Winterhalder 1996). La actividad industrial repercutió negativamente en el suministro de alimentos y en los medios de vida de las Primeras Naciones de la zona, muchas de las cuales dependían de la pesca y la caza silvestre para satisfacer sus necesidades nutricionales, y de la tala para generar ingresos en la economía colonial (Ismi 2009, citando al jefe Petahtegoose). La construcción de la chimenea de Superstack en 1972 por la empresa International Nickel Company (INCO), para responder a las nuevas disposiciones reglamentarias sobre la contaminación atmosférica, mejoró la situación de Sudbury. Sin embargo, paradójicamente, extendió las emisiones a una zona más amplia, convirtiendo a Sudbury en la mayor fuente mundial de contaminación atmosférica de azufre (McCracken 2013).
En la década de 1970, Sudbury puso en marcha un importante programa de revegetación, destinado a rehabilitar sus escombreras y terrenos esquilmados, y a mejorar la imagen de la ciudad para frenar la emigración de los jóvenes y diversificar la economía local. INCO y posteriormente Vale, que se hizo cargo de la explotación de INCO en 2006, han participado en este proceso. La limpieza de Sudbury facilitó el Tratado de la Lluvia Ácida de 1991 entre los Estados Unidos y el Canadá.14 El ayuntamiento ha recibido numerosos premios por su modelo de recuperación de los paisajes degradados (la llamada «receta Sudbury») que se ha reproducido y adoptado en todo el mundo (Miller Llana 2020). Como parte de las iniciativas de sostenibilidad, varias empresas mineras, incluida Vale, también participan en asociaciones y han suscrito acuerdos de impacto y beneficio con las Primeras Naciones de la zona (Kelly 2017).
Antônio Pereira es una ciudad de unos 5 000 habitantes situada en la provincia brasileña de Minas Gerais. La minería, en forma de bateo de oro en el río Gualaxo do Norte, se implantó en la región con mano de obra esclava procedente de África Central (Saraiva y da Silva 2021). Estas actividades de minería artesanal estaban prohibidas en virtud de la Carta Real de 1817, promulgada por las autoridades coloniales portuguesas, relativa a la creación de empresas mineras (Saraiva y da Silva 2021). Sin embargo, los garimpeiros (bateadores) siguieron trabajando en zonas montañosas alejadas, y muchas familias del distrito abandonaron la agricultura de subsistencia para dedicarse a esta actividad. A lo largo de los siglos XIX y XX, la legislación brasileña promovió ajustes legales para favorecer el desarrollo de la minería industrial con capital europeo. Las actividades mineras artesanales en Antônio Pereira quedaron aún más marginadas con la adopción del Decreto núm. 41 177 (19 de marzo de 1957), que concedía derechos de prospección minera a la empresa SAMITRI (SA Mineração Trindade), entonces perteneciente a un grupo con sede en Luxemburgo, pero adquirida por Vale en la década de 2000. Vale inauguró la mina de Timbopeba en 1984, el mismo año en que se creó la Asociación de Habitantes de Antônio Pereira para oponer resistencia a la minería predatoria (Coelho 2017). La comunidad de Antônio Pereira no percibe ningún canon de las empresas mineras y muchas personas viven en la extrema pobreza. Sin embargo, Vale debe 500 millones de dólares en cánones mineros impagados al municipio de Ouro Preto, del que forma parte el distrito de Antônio Pereira (ibid.).
En noviembre de 2015, el río Gualaxo do Norte, utilizado históricamente por los mineros artesanales de Antônio Pereira, quedó devastado por la rotura de la presa de Fundão, en la localidad vecina de Mariana, explotada por Samarco, una empresa conjunta de Vale y BHP Billiton. Esta catástrofe, que supuso el vertido de 62 millones de metros cúbicos de relaves y causó la muerte de 19 personas, está considerada el «accidente» industrial con mayor impacto ambiental en la historia del Brasil y el mayor del mundo entre los relacionados con presas de relaves. El desempleo generado por la rotura provocó un nuevo aumento de la actividad de prospección entre los miembros de la comunidad que trataban de complementar los ingresos familiares (AIAAV 2020).
En 2019, la rotura de la presa de Córrego do Feijão, controlada por Vale, en el municipio de Brumadinho mató a unas 270 personas. Fue el «accidente» laboral más mortífero del Brasil (Carneiro y Souza 2023). Desde que la presa de Doutor, que almacena los relaves de la mina Timbopeba, fue declarada en riesgo de rotura y se suspendieron sus actividades por decisión judicial, los habitantes de Antônio Pereira viven con el temor de un desastre similar, al que se refieren como el «lodo invisible», expresión que refleja la sensación de riesgo constante (ibid.). Aunque Antônio Pereira no fue reconocido como territorio afectado hasta 2020, el desmantelamiento de la presa ha provocado el desalojo de 78 familias (473 personas) de la Zona de Autosalvamento (ZAS).15 La ZAS es una franja de 10 kilómetros a lo largo del valle, que se estima será alcanzada por la crecida en 30 minutos.16 Sin embargo, el «lodo invisible» afecta a la comunidad en general, no solo a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares.
3. Narrativas de trabajo sostenible en Sudbury y Antônio Pereira
El análisis de las fuentes documentales de los dos lugares permitió obtener múltiples narrativas en torno al trabajo sostenible, que —a efectos meramente expositivos— se han clasificado en tres grupos, aunque cada narrativa es intrínsecamente heterogénea. Los dos extremos corresponden a las narrativas de los empleos mineros como trabajo sostenible y a las narrativas del trabajo sostenible como trabajo de cuidado de la tierra y de las personas. En algún punto entre esos dos polos se sitúan una serie de narrativas que cuestionan de diversas maneras esos polos y en parte convergen con ellos. Este «término medio» está representado por la narrativa que equipara el trabajo sostenible al trabajo sindicalizado, la narrativa de la sostenibilidad en torno al trabajo de la minería artesanal en Antônio Pereira, y la de algunas organizaciones que defienden la inclusión económica de los pueblos indígenas de la zona de Sudbury, entre otras. A continuación, se exponen sucesivamente estas narrativas.
3.1. La minería como empleo sostenible
Nuestra organización está perdiendo la arrogancia de creer que somos los dueños y que tenemos el derecho. Solo somos guardianes de lo que hay en la tierra y nuestro trabajo es facilitar la transición para ayudar a reverdecer el planeta.
Dino Otranto, Director de Operaciones de Vale en el Atlántico Norte (Ross 2021)
Aunque existe un reconocimiento general del peligro ambiental y social que supone la minería, es frecuente describirla como una industria capaz de transformarse en un sector sostenible y en una fuente de empleos verdes (Ross 2021; Natural Resources Canada 2022). En los dos casos analizados, esta es la narrativa dominante entre los representantes de la industria, el gobierno y los actores políticos, con algunas diferencias sustanciales. La narrativa se desarrolla de dos formas interrelacionadas. En primer lugar, la propia industria minera se presenta como una actividad susceptible de cambiar. En segundo lugar, se identifica como parte integrante de una economía verde y un futuro sostenible, y como fuente de empleos verdes.
La campaña de revegetación de Sudbury se cita a menudo para demostrar el potencial de la industria minera para mejorar. Se destaca el ejemplo del ayuntamiento y de las empresas participantes en la revegetación de la ciudad como referentes no solo a nivel local, sino también internacional. A modo de ejemplo, el pabellón del Canadá en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP15) presentó la historia de Sudbury como una historia de recuperación ambiental (Sudbury Star 2023), y Vale ha sido galardonada por sus esfuerzos.
La comunidad empresarial ha sabido capitalizar la regeneración de Sudbury, pese a ser un proceso en el que han participado muchas partes interesadas (Boerchers et al. 2016). El ayuntamiento de Sudbury anuncia ahora las «tecnologías limpias», junto con la extracción de recursos, como uno de sus atractivos para los inversores, un ejemplo de la diversificación económica y el empleo que puede generar la minería.17 Además de llevar a cabo varias consultorías industriales y ambientales sobre minería sostenible y tecnologías limpias, los investigadores de la Laurentian University de Sudbury han participado en diversas fases del proceso de regeneración, desde la revegetación basada en la «receta Sudbury» para restaurar el suelo y reforestar (Watkinson et al. 2022) hasta una nueva investigación sobre biominería «benigna para el medio ambiente» realizada en Mining Innovation, Rehabilitation and Applied Research Corporation (MIRARCO), un consorcio dependiente de la Laurentian University y cofinanciado por Vale y el Gobierno de Ontario (Northern Ontario Business 2023). Todas estas iniciativas se presentan como fuentes reales y potenciales de trabajo sostenible.
En el caso del Brasil, Vale y su filial Samarco son los principales actores de la industria extractiva, incluso en el distrito de Antônio Pereira. Curiosamente, citan las contribuciones a la regeneración de Sudbury como ejemplo de su compromiso ético con el «cuidado del planeta» (Cruz 2019).
El medio ambiente es uno de los pilares de la declaración de sostenibilidad de Samarco. Lo entendemos como una oportunidad para llevar a la práctica nuestro propósito de desarrollar una minería diferente y sostenible, con una gestión proactiva de riesgos, control de impacto y la búsqueda constante de oportunidades para impulsar la excelencia ambiental en toda la cadena de producción. (Samarco 2021, 96)
En el Brasil, los diversos compromisos de Vale con la sostenibilidad y los esfuerzos evidentes —aunque obligados por orden judicial— dirigidos a recuperar el paisaje y a reparar las relaciones con las comunidades afectadas también se inscriben en la narrativa de una empresa que trata de mejorar sus prácticas, incluso mediante la creación de empleos temporales en las labores de reparación. Un ejemplo es el trabajo de la Fundação Renova, organización no gubernamental cofinanciada por Samarco y responsable de gestionar la indemnización económica de las comunidades y entornos dañados por la rotura de la presa de Fundão.18
La narrativa de que la minería sostenible es posible y de que Vale, mediante un cambio cultural y la adopción de tecnologías innovadoras, se ha comprometido a seguir prácticas sostenibles constituye un eje central de su estrategia de comunicación, especialmente en el Canadá. El reconocimiento de sus errores pasados, pero también su percepción de que es parte integrante de un futuro sostenible, está presente en la declaración de Dino Otranto, Director de Operaciones de Vale en el Atlántico Norte, citada anteriormente (Ross 2021). En efecto, la opinión de Otranto conecta con la segunda manera en que se promueve la narrativa de la minería sostenible, y de los empleos que genera, al sostener que la apuesta por los minerales críticos es esencial para el desarrollo sostenible y la ecologización de la economía.
En el Brasil, el sector minero se describe como esencial para mantener las estructuras económicas actuales y para un desarrollo que beneficie a las generaciones futuras. En el caso de Sudbury, la importancia de la electrificación en la búsqueda de sistemas energéticos sostenibles es uno de los principales argumentos con que se justifica la extracción de minerales como parte integrante de la transición hacia la sostenibilidad. En ese contexto, la minería se presenta también como una fuente de creación de empleo ecológico y sostenible.
Aquí están surgiendo muchas innovaciones interesantes en la transición de la ciudad hacia un futuro minero más limpio y sostenible […]. Invirtamos en buenos empleos verdes para la población de Sudbury, que acaben con la contaminación climática y ayuden a la ciudad a prosperar.
Mike Schreiner, líder del Partido Verde de Ontario (Green Party of Ontario 2022)
Se trata de una narrativa que cuenta con el apoyo de todas las administraciones públicas del Canadá. La Estrategia de Minerales Críticos, presentada en 2022, promueve el aumento de la extracción de minerales esenciales para las cadenas de valor mundiales como medida fundamental para alcanzar objetivos económicos, sociales y ambientales. En el prólogo de la Estrategia se indica que es una «hoja de ruta para crear riqueza y empleos sostenibles en todas las regiones de este país. Y una hoja de ruta para hacer del Canadá un proveedor de energías y tecnologías limpias de referencia en un mundo descarbonizado» (Natural Resources Canada 2022, 2). El Gobierno federal ha anunciado una inversión en un Centro de Formación para Empleos Sostenibles y una Secretaría de Empleos Sostenibles, con el objetivo de apoyar la formación, la mejora de las competencias y la readaptación profesional en los sectores de la minería y el metal (ibid., 31-32). El modelo basado en los minerales críticos recibe el apoyo del gobierno provincial de Ontario (Gobierno de Ontario 2022), y tanto las estrategias del Gobierno federal como las del provincial contienen disposiciones relativas a la consulta y la inclusión de los indígenas. Como se pone de manifiesto en la cita anterior, ni siquiera el Partido Verde de Ontario cuestiona la idea de que la minería limpia es posible.
Comparte esa opinión el Gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, que sigue mostrando su apoyo a las licencias ambientales para la extracción de minerales, subrayando su impacto positivo en la creación de empleo. En 2023, el estado recibió financiación de Gerdau, una gran empresa de la industria siderúrgica, mediante la creación de una plataforma de minería sostenible que, en palabras del director general de Gerdau, supondría «la creación de más de 5 000 puestos de trabajo […] [y] también es una iniciativa importante para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, ya que dispondremos de mineral de alta calidad» (SEDE, Minas Gerais 2023).
3.2. El trabajo sostenible como medio de vida
Desde la perspectiva de algunos habitantes de Antônio Pereira, el concepto de trabajo sostenible implica cuidar de las personas y de la tierra, lo que no excluye el aprovechamiento de los recursos minerales del territorio. El trabajo local en Antônio Pereira ha estado históricamente ligado al bateo de oro (garimpo) (AIAAV 2020) y los bateadores de la zona consideran que la actividad manual de extracción de minerales es una forma de trabajo sostenible (de Castro et al. 2020). Desde su punto de vista, el bateo es un trabajo que garantiza su propia supervivencia y la de las generaciones futuras y no interfiere sustancialmente con la fauna y la flora locales (AIAAV 2020). La minería artesanal también parece ser una forma de resistencia contra la explotación de las capacidades humanas en las grandes empresas mineras. A la pregunta de por qué no había buscado empleo en Vale/Samarco, un bateador respondió:
En el garimpo soy el que manda; en las contratas sería un peón, y yo no soporto tener jefe ni estar a las órdenes de las empresas. Soy un espíritu libre, nací y me crie en el garimpo. Soy como un pajarito salvaje, no puedo vivir en una jaula.
Bateador de Antônio Pereira (de Castro et al. 2020)
Estas formas tradicionales de minería se transmitieron de una generación a otra como un legado familiar (Saraiva y da Silva 2021). Hoy, sin embargo, el bateo se considera una forma marginal de trabajo minero desorganizado, insalubre, asociado a problemas sociales, a la degradación ambiental —por el uso de mercurio— y a la «falta de técnica» (ibid.). Debido a las trabas burocráticas para conseguir licencias ambientales, la mayoría de los bateadores de Antônio Pereira trabajan en la economía informal y, hasta hace poco, eran también ilegales, porque la extracción de minerales sin licencia está tipificada como delito en la legislación ambiental brasileña (Ley núm. 9 605/98, artículo 55) (AIAAV 2020). Aunque los garimpeiros de Antônio Pereira ya han sido reconocidos legalmente como comunidad tradicional (Ley núm. 24 765, de 28 de mayo de 2024), la legislación ha considerado el bateo como una actividad dañina para el medio ambiente y contraria al trabajo sostenible, una visión que contrasta con la de esos trabajadores y algunos habitantes:
A los garimpeiros no les dejan trabajar, pero Vale sí puede venir, construir una carretera y destruir un río. No se trata solo del mineral, es también el agua, todo el ecosistema, la fauna, la flora.
Mujer residente en Antônio Pereira (AIAAV 2020)
Nos multan y nos llevan a juicio […] No somos delincuentes, somos trabajadores.
Garimpeiro de Antônio Pereira (AIAAV 2020)
Desprecian a los trabajadores locales […] Renova solo contrata a gente de fuera […] y eso nos debilita […] porque a ellos no les importa esta tierra.
Mujer residente en Antônio Pereira (AIAAV 2020)
A los habitantes de la ciudad, en su mayoría negros y pobres, se les ha restringido el derecho a trabajar en el bateo, una actividad que se vieron obligados a desarrollar desde la colonización, mientras que Vale, una empresa dirigida principalmente por hombres blancos, devasta la fauna, la flora, el río y los medios de vida de la población local en nombre del «desarrollo económico» y la «minería sostenible» (Coelho 2017). Si bien es cierto que el bateo se ilegalizó en parte por los daños ambientales y los riesgos que entraña para la seguridad y la salud, la realidad material de los daños a mayor escala derivados de la extracción industrial de recursos legalmente autorizada genera un concepto paradójico de trabajo sostenible en la minería. Al observar quién se dedica a estas diferentes formas de minería, también se constata que la división racial del trabajo establecida durante la colonización perdura en Antônio Pereira.
En palabras de un garimpeiro local, «[e]l legado de Vale y Samarco es un fracaso […] Antônio Pereira es la viva imagen de la pobreza en medio de la riqueza» (AIAAV 2020). En los aspectos relativos a la igualdad socioeconómica, el concepto de trabajo sostenible expresado por los garimpeiros converge con el de Metabase, sindicato que representa a los trabajadores de Samarco. Uno de los representantes sindicales resume así la intención de los empleados: «Queremos que Samarco vuelva a operar, pero de forma responsable y segura. Solo queremos recuperar nuestros puestos de trabajo» (Dotta 2016).
Los dirigentes sindicales de Metabase no consideran que el cuidado de la tierra sea el elemento central del trabajo sostenible. Para ellos, la sostenibilidad tiene que ver sobre todo con el empleo sindicalizado. La idea de la minería sostenible impregna el discurso sindical, en su defensa de los derechos sociales de los trabajadores de Samarco.
Lucharemos por inversiones que eliminen las condiciones de trabajo insalubres y peligrosas, por victorias contundentes en los convenios colectivos y por una participación justa en la cuenta de resultados para todos los trabajadores, por el fin de una minería predatoria que desgraciadamente aún observamos en muchas zonas de Vale. (Metabase 2023)
Al igual que en el caso de los mineros artesanales en la economía informal, Metabase no concibe el trabajo sostenible como el fin de la extracción de minerales. El discurso del sindicato y de los garimpeiros converge con el de Samarco en el sentido de que todos consideran posible desarrollar una minería sostenible, aunque unos y otros propongan formas diferentes de hacer sostenible el trabajo real.
Del mismo modo, en Sudbury, los trabajadores de la industria minera no cuestionan la narrativa del sector extractivo —la idea de que su actividad puede ser sostenible y una fuente de empleos ecológicos— siempre que los puestos de trabajo sigan estando sindicalizados y bien remunerados, como ha sido el caso tradicionalmente. La situación empeoró cuando Vale, tras adquirir la explotación minera de INCO, entró en conflicto con el sindicato. Las múltiples huelgas de larga duración y el pésimo historial en materia de seguridad y salud en el trabajo despertaron sospechas de que la empresa trataba de debilitar al sindicato (Diebel 2010; Marshall 2015). United Steelworkers (USW), uno de los sindicatos que representan a los trabajadores de la industria minera de Sudbury, se ha comprometido a luchar por lugares de trabajo que sean «más sanos, seguros y respetuosos […] y a negociar mejores condiciones de trabajo y una remuneración más justa, lo que significa buenos salarios, prestaciones sociales y pensiones» (USW 2022). Para el sindicato, la transición hacia una economía verde debe ir acompañada de sostenibilidad social y justicia transicional. Así se refleja en su comunicado de prensa sobre el reciente acuerdo entre Vale y General Motors de suministro de níquel para baterías de automóviles:19
El nuevo acuerdo contempla también el cambio ecológico necesario para reducir los gases de efecto invernadero y la contaminación. USW se ha pronunciado a favor de la mitigación de la crisis climática mediante una transición justa, pero siempre ha defendido que esta transición no debe dejar atrás a los trabajadores y que el trabajo sostenible significa también empleos sindicalizados, bien remunerados, que permitan el sustento de las familias. (USW 2022)
Algunas organizaciones comunitarias locales, incluidas las que defienden a los trabajadores indígenas, también definen el trabajo sostenible como aquel que apoya ante todo la seguridad económica de las personas. Gezhtoojig Employment & Training es un centro de formación y capacitación dedicado a promover la empleabilidad, la sostenibilidad y el éxito económico de la población indígena de la zona, en concreto de los miembros de Nación Anishinabek. Según su declaración de principios, el trabajo sostenible garantiza la seguridad económica de las personas y les ayuda a alcanzar sus objetivos. Podría tratarse de un trabajo en cualquier sector empresarial, incluida la minería.20 Las Primeras Naciones de que se trata —Wahnapitae y Atikameksheng Anishinawbek— buscan oportunidades en el sector para sus miembros mediante acuerdos de asociación con las principales empresas mineras de Sudbury, incluida Vale, en los que se incluyen compromisos de formación y oportunidades de empleo.21 Las organizaciones empresariales indígenas de la región, como Waubetek Business Development Corporation, también ven en el sector minero una fuente de empleo y un futuro sostenible para sus comunidades:
El principal interés de nuestras Primeras Naciones es que se nos consulte adecuadamente cuando se trate de minería y prospección en nuestros territorios tradicionales y que tengamos más oportunidades de participar en los beneficios que se generen de forma sostenible con esas actividades. Esto incluye empleos dignos, oportunidades de negocio, gestión conjunta y cuidado de las tierras donde se desarrollen los proyectos.
Martin Bayer, Presidente de Waubetek (Northern Ontario Business 2019)
La aceptación de la extracción de recursos como fuente de empleo y oportunidades económicas señala una convergencia entre las narrativas de algunas organizaciones que representan a los trabajadores indígenas de la zona de Sudbury, las narrativas del sindicato USW y las narrativas dominantes sobre minería sostenible. Sin embargo, la referencia a la consulta y al compromiso de cuidar la tierra son rasgos distintivos de la narrativa de Waubetek frente a las demás. En teoría, el deber de la industria y los gobiernos del Canadá de consultar a las naciones indígenas sobre los proyectos extractivos debería permitir que los principios indígenas de relacionalidad con la tierra y cuidado de sus recursos permeen e influyan en la ejecución de esos proyectos. En la práctica, sin embargo, las investigaciones muestran que esa obligación se cumple solo de manera superficial mediante acuerdos de impacto y beneficio que, si bien ofrecen algunos beneficios económicos (como la creación de empleo), están estructurados para favorecer a la industria en detrimento de la comunidad (Caine y Krogman 2010; Peterson St-Laurent y Le Billon 2015).
3.3. El cuidado como elemento central del trabajo sostenible
Yo tenía una huerta que no solo servía para consumo propio, sino que era también nuestra fuente de ingresos. En 2022, Vale dijo que teníamos que irnos y arrasaron la huerta con una máquina. […] Ya no tengo espacio para plantar como antes. El espacio que tengo hoy solo da para plantar unas pocas coles.
Mujer miembro del colectivo Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira22 (Viana 2024)
Esta declaración de una de las líderes del colectivo Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira incorpora varias dimensiones de su concepto de trabajo sostenible. Pone de relieve la exigencia de un intercambio metabólico justo entre el trabajo y la tierra, así como la necesidad de desarrollar formas de trabajo distintas de la minería para garantizar la sostenibilidad de la vida y de la comunidad. Esta narrativa refleja la multidimensionalidad de las experiencias de trabajo de las mujeres que viven en Antônio Pereira.
Estas mujeres son de facto líderes comunitarias y llevan tiempo reclamando soluciones a las autoridades políticas y jurídicas que representan a Antônio Pereira en los tribunales (véase Diário de Ouro Preto 2021). También dirigen las comisiones políticas y tienen un voto mayoritario en las reuniones donde se toman decisiones comunitarias. Gracias a las manifestaciones de ese colectivo de mujeres, que bloquearon carreteras federales en las inmediaciones de la mina de Timbopeba, se logró el reconocimiento legal de los habitantes de Antônio Pereira como afectados por la minería, lo que les otorgó el derecho a recibir asistencia de una consultora técnica independiente, el Instituto Guaicuy. El objetivo de este tipo de entidades, reconocidas por los tribunales brasileños y financiadas por las propias empresas contaminantes, es garantizar el derecho fundamental a la defensa de las personas afectadas por la minería.23 Sin embargo, las mujeres que bloquearon las carreteras se enfrentan ahora a demandas individuales interpuestas contra ellas por Vale.24
Las mujeres de Antônio Pereira provienen de diversos orígenes, pero la mayoría son negras y pobres (Coelho 2017). Se dedican principalmente a la pequeña agricultura y al trabajo informal, como la limpieza, la cocina, la venta de productos o los tratamientos de belleza. Sus ingresos disminuyeron como consecuencia del realojo de los habitantes de Antônio Pereira tras elevarse el nivel de riesgo de rotura de la presa de Doutor. Entre las personas que integran este colectivo hay amas de casa, cuyo trabajo de cuidados familiares y labores domésticas se intensificó como consecuencia de la actividad minera predatoria de Vale (AIAAV 2022).
Nosotras, las mujeres de Antônio Pereira, somos las que más sufrimos por la presa Doutor. Somos las que sufrimos limpiando la casa del polvo de la mina, lavando la ropa y cuidando a los niños que están asustados en casa.
Mujer miembro de Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira (AIAAV 2022)
Mi madre y mi hija viven con el miedo constante a que la presa se rompa. Y soy yo la que tiene que cuidarlas […]. Llegué al punto de tapar la vista desde mi terraza para que mi hija no viera la presa y no le dieran ataques de pánico.
Mujer miembro de Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira (AIAAV 2022)
En el caso de las mujeres de Antônio Pereira, la percepción del trabajo pone de manifiesto el valor social, afectivo y económico del trabajo reproductivo que realizan. Conciben el trabajo sostenible como una forma de cuidar la tierra y las personas a través de una red comunitaria. Cultivan huertos, crían animales para consumo propio y utilizan los recursos naturales de manera no predatoria. Esta visión se relaciona con una idea más amplia de sostenibilidad ecológica y social y, por lo tanto, no puede coexistir con la minería industrial.
Antes cultivábamos; teníamos un huerto comunitario. Nuestro huerto. Cultivábamos lo que consumíamos. […] Hoy, vivo de donaciones de alimentos. Hoy, tengo que tomar tranquilizantes.
Mujer miembro de Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira (AIAAV 2022)
Para las mujeres de Antônio Pereira, el trabajo de cuidar la naturaleza y a las personas está intrínsecamente ligado a la reproducción de la vida. En este sentido, el trabajo sostenible es un proceso que se refiere a la posibilidad real de cuidar todas las vidas, humanas o no, y de desarrollar modos de vida menos predatorios en sus dimensiones económica, social y ecológica.
También en Sudbury, las narrativas del trabajo sostenible como actividad que implica el cuidado de las personas y de la tierra son manifiestas en las comunicaciones de organizaciones comunitarias vinculadas a organizaciones indígenas y de colonos que se posicionan como aliadas. La Coalition for a Liveable Sudbury, por ejemplo, es una red de voluntarios no indígenas que trabajan por «una comunidad verde, sana y activa».25 Ha copatrocinado proyectos destinados a fomentar las relaciones afectuosas entre las personas y la tierra, como el cultivo de bosques comestibles, huertos comunitarios y proyectos de revegetación. El cuidado de la tierra y las personas, principios fundamentales para las organizaciones que promueven el desarrollo regional de Sudbury y el norte de Ontario, se refleja en propuestas basadas en la economía circular y la valorización del conocimiento indígena. El Charlton Sustainability Hub, asociación formada por Keepers of the Circle (un centro cultural indígena) y una organización sin ánimo de lucro dedicada a la sostenibilidad, aspira a revitalizar las comunidades rurales del norte de Ontario y proyecta una economía verde circular que apoye la recuperación de los conocimientos culturales y ecológicos indígenas, la seguridad alimentaria y la equidad. En un comunicado de prensa sobre el proyecto se afirma que su objetivo es «impulsar el empleo al tiempo que se reduce nuestro impacto ambiental y, en última instancia, evitar o revertir el éxodo de jóvenes —y la pérdida de dinamismo— que sufre la zona boscosa del Norte» (Sudbury.com 2021). La propuesta de ReThink Green para el concurso de diseño urbano Sudbury 2050, titulada «Ma-sh-ki-ki-ke: A story of healing pour nous et pour la terre», se inspira en una visión similar. La voz en off del vídeo de la organización describe el posible futuro ecológico de la ciudad como un «entorno decolonial, con resiliencia ecológica, sin emisiones de carbono y solidario», basado en una economía circular y en sistemas de gobernanza indígenas, que apoyen a la diversa población de la ciudad.26
4. Hacia un concepto decolonial del trabajo sostenible
Las narrativas de los diferentes actores acerca del trabajo sostenible en Sudbury y Antônio Pereira ponen de relieve la diversidad de perspectivas que coexisten en estos dos lugares geopolíticamente distantes. La documentación analizada muestra que, junto a enfoques más próximos a los conceptos de trabajo sostenible de la política dominante, existen múltiples narrativas contrahegemónicas que sugieren la posibilidad de un cambio de enfoque en las políticas. Primeramente, se analizarán las manifestaciones del enfoque dominante. Después, siguiendo el método decolonial, se señalarán las dimensiones contrahegemónicas que aparecen en las narrativas analizadas. El objetivo es avanzar hacia un concepto de trabajo sostenible que facilite un proceso continuo de desvinculación del paradigma del conocimiento capitalista racial/colonial, todavía visible en la mercantilización del nexo entre trabajo y naturaleza y en los procesos regulatorios afines.
A menudo se invocan las narrativas dominantes de ecologización y remediación con fines instrumentales, para justificar y afianzar el statu quo. En el caso de Sudbury, la narrativa de que los empleos mineros pueden ser sostenibles y de que son, de hecho, necesarios para la transición ecológica se promueve a nivel local, pero también se «vende» en el extranjero mediante campañas comunicativas de Vale y de actores gubernamentales. Este discurso está en consonancia con las orientaciones de política de la OIT y las Naciones Unidas, lo que le otorga legitimidad, independientemente de que la intención de estas organizaciones sea o no apoyar las narrativas promovidas por las grandes empresas. La narrativa dominante invisibiliza conceptos alternativos de trabajo sostenible, como los planteados por algunos de los grupos comunitarios objeto de estudio. Vale destaca sus esfuerzos en Sudbury como ejemplo de buenas prácticas y ha forjado alianzas con naciones y comunidades indígenas para impulsar la formación y el empleo. Esta estrategia constituye un claro ejemplo de ecoimpostura. Sin embargo, así como en Sudbury la empresa tiene incentivos para incluir a los trabajadores indígenas para dar credibilidad a sus iniciativas de sostenibilidad, en Antônio Pereira la dimensión ambiental sigue siendo un aspecto tangencial en los discursos de la empresa y del sindicato. Esto indica que la narrativa hegemónica, aunque está presente en las dos localidades, se diferencia según su posición geopolítica. Así pues, la colonialidad actúa de distinta forma en el Norte y el Sur, manifestándose en marcos regulatorios y respuestas corporativas diferentes según el territorio de que se trate.
Estas dinámicas también permiten diferenciar las distintas narrativas agrupadas en la categoría de «trabajo sostenible como medio de vida». En este caso, el trabajo sostenible se entiende como aquel que garantiza la autonomía y la supervivencia, ya sea mediante el acceso a buenos empleos sindicalizados, a empleos de calidad en la economía formal en general o a empleos en el sector minero informal, como los de garimpeiros. Todas estas narrativas convergen con las de Vale y la industria minera en la idea de que la minería puede ser sostenible, si bien difieren en la forma de entender y llevar a la práctica la sostenibilidad. Desde la perspectiva de los trabajadores sindicalizados en ambos contextos, los beneficios socioeconómicos son los aspectos clave del trabajo sostenible. Sin embargo, este se concibe como un empleo típico, sin tener suficientemente en cuenta su composición de género, racializada y colonial, como tampoco se presta atención a su impacto ecológico o comunitario. Para algunos mineros artesanales y algunas naciones y organizaciones indígenas, el acceso a la tierra y la inclusión en los beneficios económicos del desarrollo extractivo son esenciales para sus prácticas de supervivencia. Algunos trabajadores indígenas consideran que la minería puede ser una estrategia de subsistencia viable en una economía colonial capitalista de colonos en la que llevan mucho tiempo marginados, sobre todo porque sus oportunidades de ganarse la vida en la tierra están muy restringidas. Es importante destacar que, como se observa en el caso de los garimpeiros, los legados raciales y coloniales perduran también a través de la criminalización histórica de algunas formas de trabajo, estableciendo una marcada distinción entre los distintos trabajadores dedicados a actividades extractivas (Costa 2009; Martins 2009).
Esta diferenciación racial, de género y geopolítica se evidencia aún más al examinar la tercera categoría de narrativas, el «cuidado como elemento central del trabajo sostenible». En este sentido, el trabajo sostenible significa cuidar de las personas y de la tierra. Para algunas organizaciones indígenas y comunidades afines de Sudbury y alrededores, el trabajo sostenible es indisociable del respeto por la tierra, de su preservación para las generaciones venideras y de un proceso decolonizador que valore como es debido las tradiciones y epistemologías indígenas. Del mismo modo, para las mujeres de Antônio Pereira, el trabajo de cuidados que realizan en su comunidad no solo genera valor social, afectivo, ecológico y económico, sino que actúa como escudo protector contra los efectos devastadores de la minería predatoria en la comunidad. Su narrativa cuestiona la centralidad del valor de mercado del trabajo y la naturaleza, que viene determinado por las divisiones raciales y de género del trabajo heredadas del capitalismo racial/colonial. Este tercer grupo de narrativas, coincidente en algunos aspectos con la perspectiva y la ubicación geopolítica de los garimpeiros, rebate los discursos de los trabajadores mineros sindicalizados e informales, así como la narrativa hegemónica, demostrando que las actividades extractivas —formales o informales, «verdes» o no— destruyen los medios de vida y las formas de ser basadas en la tierra.
5. Conclusiones
En este artículo se plantea la cuestión de si las concepciones decoloniales del trabajo sostenible, tal como se reflejan en las narrativas aquí examinadas, pueden conciliarse con la perspectiva de política dominante. Según se desprende del análisis narrativo, las concepciones contrahegemónicas del trabajo sostenible están presentes, pero luchan por prosperar en el marco de un sistema capitalista racial/colonial. Los enfoques dominantes del trabajo sostenible propugnados en la política internacional, incluida la OIT, reconocen la necesidad de mejorar la sostenibilidad ecológica y conciben el trabajo como un conjunto más amplio de prácticas. Esto se debe, en parte, a que la OIT ha avanzado hacia la incorporación de voces subalternas en sus políticas y normas relativas al trabajo y a su desarrollo sostenible. El problema es que esas políticas también parecen legitimar el extractivismo como una actividad sostenible, al entender que contribuye a la creación de empleos más ecológicos y economías más inclusivas. No obstante, conviene no olvidar que la extracción intensiva de recursos afecta negativamente a las comunidades, especialmente a aquellas que dependen del trabajo agrícola desmercantilizado o de economías y medios de vida híbridos.
La distorsión del concepto de trabajo sostenible se debe, entre otros factores, a que el enfoque hegemónico, enraizado en un sistema capitalista racial/colonial, reifica las relaciones de mercado y relega a posiciones marginales los cuidados, el trabajo desmercantilizado basado en la tierra y los conocimientos de sujetos subalternos. Este marco conceptual no solo afecta a la reproducción de la vida, sino que determina qué paradigmas del conocimiento controlan el sentido del trabajo y de la sostenibilidad como categorías, influyendo en los procesos regulatorios. Desde la perspectiva decolonial, si los marcos políticos y regulatorios se asientan sobre una concepción capitalista del trabajo y la naturaleza, no solo encontrarán dificultades para promover la sostenibilidad de la vida, sino que podrían legitimar la colonialidad, perpetuando desigualdades laborales basadas en la raza, el género y la geopolítica.
Notes
- Véase una descripción exhaustiva de este concepto en Herzog y Zimmermann (2025, en esta sección monográfica). ⮭
- Desde la década de 1990, la industria minera (Bridge 1997) y las instituciones internacionales (por ejemplo, el Banco Mundial 1997) han promovido la extracción de recursos a gran escala como forma de desarrollo sostenible, hoy publicitada como esencial para la acción climática (Hund et al. 2020). ⮭
- El extractivismo es un modo de acumulación imbricado con proyectos coloniales históricos que se basan en la apropiación no solo de tierras y recursos naturales, sino también de capacidades y conocimientos humanos (Machado Araoz 2023). ⮭
- En el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) y en varias notas de política conexas de la OIT (por ejemplo, OIT 2019a) se pone de relieve la especificidad de las economías indígenas, consideradas como importantes fuentes de ideas para las políticas de desarrollo sostenible. Sin embargo, se hace hincapié en la importancia de garantizar un trabajo decente a los trabajadores indígenas integrados en los mercados de trabajo formales e informales. ⮭
- Gramsci (1975) acuñó la expresión «clase subalterna» para referirse a las personas excluidas del poder capitalista. Sin embargo, otros autores advierten del peligro de teorizar sobre un sujeto subalterno homogéneo, dado que la raza, la colonización y el género son también constitutivos de la subalternidad (Spivak 1988). ⮭
- El eurocentrismo no se refiere a toda la historia cognitiva europea occidental, sino a un rechazo específico de otras formas de conocimiento no europeas, consideradas irracionales e incivilizadas (Quijano 2000). ⮭
- Por ejemplo, las perspectivas decoloniales negras e indígenas han luchado insistentemente por impugnar la legislación brasileña, ante la falta de un reconocimiento formal y efectivo de las naciones indígenas en la Constitución y en la jurisprudencia del Brasil (Mondardo 2022). No ocurre lo mismo en el caso de los pueblos indígenas del Canadá, que están reconocidos formalmente como pueblos en la Constitución canadiense, y como naciones según la jurisprudencia relativa a los acuerdos integrales de reclamación de tierras (Canadá, Departamento de Justicia 2018). ⮭
- La mayoría de los textos y fuentes audiovisuales analizados se publicaron después de 2015, año en el que se produjo la rotura de una presa de relaves propiedad de la empresa minera Vale en el municipio brasileño de Mariana, un suceso que provocó cambios en la política de sostenibilidad de la empresa. ⮭
- En La gran transformación ([1944] 2001), Karl Polanyi predice la desmercantilización del trabajo y de la tierra, conceptualizada como resultado de los contramovimientos tendentes a reintegrar los mercados en la sociedad. Frente al enfoque de Polanyi, que percibía el colonialismo como extensión del desarrollo capitalista, desde la perspectiva poscolonial se entiende el desarrollo capitalista como intrínsecamente colonial, por cuanto la esclavitud, el colonialismo y el imperialismo son los factores que impulsan la dinámica de doble movimiento, incluida la desmercantilización resultante, a través de las instituciones del estado de bienestar y su entramado legislativo (por ejemplo, Bhambra 2021; Goodwin 2024). Así, la legislación laboral como forma de desmercantilización fue y es en sí una estructura racializada y excluyente (Ashiagbor 2021; véase también Blackett 2020), lo que condiciona las posibilidades diferenciadas en relación con los medios de vida y la supervivencia (Zbyszewska y Maximo 2023). En este artículo se aborda la desmercantilización, según se propone en la bibliografía decolonial, a partir de prácticas fundamentadas y no en el marco de un proceso dialéctico centrado en el análisis polanyiano, si bien el enfoque aquí adoptado no es irreconciliable con la vertiente «corregida» de aquel modelo. ⮭
- La esencia misma de la expropiación se basa en un continuo proceso histórico de desposesión y apropiación de recursos (humanos o no humanos) sin ningún tipo de indemnización, o sin una indemnización suficiente para reponer esos diversos recursos (Zbyszewska y Maximo 2023). ⮭
- Existen diferencias entre las teorías decoloniales desarrolladas en el Norte y el Sur global. En América del Norte, o Isla Tortuga, como la denominan algunos pueblos indígenas, las teorías de la decolonización entienden la colonización como un proceso que sigue en curso, especialmente para los pueblos negros y los indígenas. En América Latina, o Abya Yala, los estudios decoloniales diferencian la colonización de la colonialidad para subrayar el hecho de que, incluso en los Estados soberanos democráticos, también los progresistas, persiste el genocidio y la esclavitud de los pueblos negros e indígenas. Sin embargo, por lo que respecta al trabajo sostenible, ambas vertientes buscan objetivos comunes y por eso se tratan conjuntamente en este artículo. ⮭
- Las teorías decoloniales son heterogéneas y las estrategias para hacer frente a los efectos del capitalismo racial/colonial pueden variar. En una estrategia contracolonial, no se busca una interacción con el mercado ni una sumisión a él, sino la preservación de formas de vida y de trabajo similares a las cultivadas antes de la invasión europea (Bispo dos Santos 2018). Sin embargo, algunas estrategias de los estudios poscoloniales —denominadas «esencialismo estratégico»— exigen una autodeterminación relacionada con el acceso a los mercados (Spivak 1988); en este caso, se ocupa una identidad colonizadora con la intención política de reclamar derechos, lo que da lugar a posiciones diferentes y paradójicas, o concepciones del trabajo sostenible, que se analizarán a lo largo de este artículo. ⮭
- Los conocimientos y prácticas generados colectivamente por los sujetos subalternos son un requisito de toda perspectiva contrahegemónica, pero eso no significa que los trabajadores, por ejemplo, vayan a reproducir una narrativa contrahegemónica. De hecho, uno de los resultados de la colonialidad es que los sujetos colonizados reproducen las concepciones del colonizador (Maldonado-Torres 2007). ⮭
- Acuerdo entre el Gobierno del Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos sobre la Calidad del Aire, de 13 de marzo de 1991. ⮭
- Sobre las personas evacuadas de la ZAS, véase Instituto Guaicuy (2024). ⮭
- Véase https://guaicuy.org.br/ati/ati-antonio-pereira/antonio-pereira/mineracao-predatoria/. ⮭
- Véase https://investsudbury.ca/key-sectors/cleantech-and-environmental/. ⮭
- Véase https://www.fundacaorenova.org/a-fundacao/. ⮭
- En el contexto de la lucha contra el cambio climático, las demandas sindicales de justicia transicional se basan en el principio de que los intereses de los trabajadores y las comunidades deben tenerse en cuenta al realizar adaptaciones industriales para cumplir los objetivos de descarbonización (por ejemplo, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y el cierre de minas). El principio de «transición justa» se ha integrado en la arquitectura jurídica del cambio climático. Véase, por ejemplo, OIT (2015). ⮭
- Véase https://gezhtoojig.ca/about/. ⮭
- Véase https://atikamekshenganishnawbek.ca/economic-development/partnership/. ⮭
- Al ser un colectivo de base, este grupo de mujeres no cuenta con un registro formal de afiliación, pese a estar reconocidas en la comunidad y fuera de ella. Durante las investigaciones de campo en curso, se han mantenido encuentros presenciales con miembros del colectivo, incluida la persona entrevistada en este artículo y las mujeres que aparecen en el pódcast al que se hace referencia en AIAAV (2022). ⮭
- Véase https://guaicuy.org.br/ati/ati-antonio-pereira/ati-antonio-pereira/. ⮭
- Demanda civil núm. 5003419-46.2021.8.13.0461, en la que Vale alega que la manifestación en la carretera federal obstruyó las vías de acceso a la mina de Timbopeba y, por lo tanto, vulneró el derecho de libre circulación de la empresa y de sus empleados y de los empleados de terceras empresas. ⮭
- Véase https://www.liveablesudbury.org/about/. ⮭
- Vídeo disponible en https://vimeo.com/452436281 (publicado el 28 de agosto de 2020). ⮭
Agradecimientos
Este artículo se financió con una ayuda concedida por el Social Science and Humanities Research Council del Canadá.
Bibliografía citada
AIAAV (Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale/Articulación Internacional de Afectados por Vale). 2020. «Territórios minerários: muito além da lama» (Territorios mineros: mucho más allá del barro). 10 de noviembre de 2020. Vídeo documental, 11 min., 8 seg. https://atingidosvale.com/video/territorios-minerarios-muito-alem-da-lama/.
AIAAV (Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale/Articulación Internacional de Afectados por Vale). 2022. Vozes que Vale(m) (pódcast). Episodio núm. 11, «Antônio Pereira (MG): Mulheres em luta contra a invisibilidade» (Antônio Pereira: mujeres que luchan contra la invisibilidad). 2 de febrero de 2022. https://atingidosvale.com/ep-11-antonio-pereira-mulheres-em-luta-contra-a-invisibilidade/.
Anishinabek Nation. Sin fecha. «Robinson – Huron Treaty Rights: 1850 and Today». North Bay. https://www.anishinabek.ca/wp-content/uploads/2016/06/Robinson-Huron-Treaty-Rights.pdf.
Anzaldúa, Gloria. 1987. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books. [Traducido al español por Carmen Valle. Borderlands/La Frontera: la nueva mestiza. Madrid: Capitán Swing.]
Ashiagbor, Diamond (ed.). 2019. Re-imagining Labour Law for Development: Informal Work in the Global North and South. Oxford: Hart.
Ashiagbor, Diamond (ed.). 2021. «Race and Colonialism in the Construction of Labour Markets and Precarity». Industrial Law Journal 50 (4): 506-531. http://doi.org/10.1093/indlaw/dwab020.
Banco Mundial. 1997. «Estrategia minera para América Latina y el Caribe», Documento técnico del Banco Mundial núm. 345. Washington.
Bhambra, Gurminder K. 2021. «Colonial Global Economy: Towards a Theoretical Reorientation of Political Economy». Review of International Political Economy 28 (2): 307-322. http://doi.org/10.1080/09692290.2020.1830831.
Bispo dos Santos, Antônio. 2018. «Somos da Terra». PISEAGRAMA 12 (agosto): 44-51.
Blackett, Adelle. 2020. «On the Presence of the Past in the Future of International Labour Law». Dalhousie Law Journal 43 (2): 947-962. https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/dlj/vol43/iss2/17/.
Boerchers, Morrissa, Patricia Fitzpatrick, Christopher Storie y Glen Hostetler. 2016. «Reinvention through Regreening: Examining Environmental Change in Sudbury, Ontario». Extractive Industries and Society 3 (3): 793-801. http://doi.org/10.1016/j.exis.2016.03.005.
Bridge, Gavin. 1997. «Excavating Nature: Environmental Narratives and Discursive Regulation in the Mining Industry». En An Unruly World? Globalization, Governance and Geography, editado por Andrew Herod, Gearóid Ó Tuathail y Susan M. Roberts, 219-244. Londres: Routledge.
Brown, Tenille E. 2023. «Anishinaabe Law at the Margins: Treaty Law in Northern Ontario, Canada, as Colonial Expansion». Social Inclusion 11 (2): 177-186. http://doi.org/10.17645/si.v11i2.6497.
Caine, Ken J., y Naomi Krogman. 2010. «Powerful or Just Plain Power-Full? A Power Analysis of Impact and Benefit Agreements in Canada’s North». Organization & Environment 23 (1): 76-98. http://doi.org/10.1177/1086026609358969.
Canadá, Departamento de Justicia. 2018. Principles Respecting the Government of Canada’s Relationship with Indigenous Peoples. Ottawa.
Carneiro, Karine Gonçalves, y Tatiana Ribeiro de Souza. 2023. «Desastralização – a proposta de uma ferramenta-conceito para analisar casos de desastres criados». Insurgência 9 (1): 505-524.
Coelho, Polyana Pereira. 2017. «O germe da insurreição para além da metrópole: narrativas da participação e da luta popular em Antônio Pereira, Ouro Preto – MG». Tesis de máster, Universidade Federal de Minas Gerais.
Corntassel, Jeff. 2012. «Re-envisioning Resurgence: Indigenous Pathways to Decolonization and Sustainable Self-Determination». Decolonization: Indigeneity, Education & Society 1 (1): 86-101.
Costa, Luciano Rodrigues. 2009. «Os garimpos clandestinos de ouro em Minas Gerais e no Brasil: tradição e mudança». Revista História & Perspectivas 1 (36-37): 247-279.
Coulthard, Glen Sean. 2014. Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Cruz, Carlos. 2019. «A Cidade de Sudbury, no Canadá, é exemplo para Itabira de como se deve negociar e cobrar da Vale». Vila de Utopia, 30 de octubre de 2019. https://viladeutopia.com.br/a-cidade-de-sudbury-no-canada-e-exemplo-para-itabira-de-como-se-deve-negociar-e-cobrar-da-vale/.
Datta, Ranjan. 2018. «Decolonizing Both Researcher and Research and Its Effectiveness in Indigenous Research». Research Ethics 14 (2): 1-24. http://doi.org/10.1177/1747016117733296.
De Castro, Clodomiro, Gilson Felipe de Resende, Hermínio Amaro do Nascimento y Sérgio Papagaio. 2020. «Se a Vale pode minerar, por que os garimpeiros não podem garimpar?». A Sirene, noviembre de 2020, 22-24. https://issuu.com/jornalasirene/docs/edi_c3_a7_c3_a3o_2055_20-_20novembro_20de_202020_2.
Denzin, Norman K., Yvonna S. Lincoln y Linda Tuhiwai Smith (eds.). 2008. Handbook of Critical and Indigenous Methodologies. 2008. Thousand Oaks: SAGE.
Diário de Ouro Preto. 2021. «“As Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira” questionam a não participação em reunião que define como serão as remoções». 18 de febrero de 2021. https://www.diariodeouropreto.com.br/as-mulheres-guerreiras-de-antonio-pereira-questionam-a-nao-participacao-em-reuniao-que-define-como-serao-as-remocoes/.
Diebel, Linda. 2010. «Inside Sudbury’s Bitter Vale Strike». Toronto Star, 6 de junio de 2010. https://thestar.com/news/ontario/2010/06/06/inside_sudburys_bitter_vale_strike.html.
Dotta, Rafaella. 2016. «Protesto reúne 100 pessoas pela volta de Samarco». Brasil de Fato, 7 de noviembre de 2016.
Gobierno de Ontario. 2022. Ontario’s Critical Minerals Strategy: Unlocking Potential to Drive Economic Recovery and Prosperity 2022–2027. Toronto.
Goodwin, Geoff. 2024. «The Double Movement in the Global South: Critiques, Extensions, and New Horizons». En The Routledge Handbook on Karl Polanyi, editado por Michele Cangiani y Claus Thomasberger, 335-348. Abingdon: Routledge.
Gramsci, Antonio. 1975. Quaderni del carcere. Edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di Valentino Gerratana, segunda edición. Turín: Einaudi. [Traducido al español por Ana María Palos. 1999. Cuadernos de la cárcel. Edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana. México: Ediciones Era.]
Green Party of Ontario. 2022. «Schreiner Tours Sudbury in Support of Local Sustainable Mining and Green Jobs». 16 de marzo de 2022. https://gpo.ca/2022/03/16/schreiner-tours-sudbury-in-support-of-local-sustainable-mining-and-green-jobs/.
Gudynas, Eduardo. 2011. «Buen Vivir: Today’s Tomorrow». Development 54 (4): 441-447. http://doi.org/10.1057/dev.2011.86.
Herzog, Lisa, y Bénédicte Zimmermann. 2025. «Trabajo sostenible: mapa conceptual para un enfoque social-ecológico». Revista Internacional del Trabajo 144 (1). http://doi.org/10.16995/ilr.18834.
Hund, Kirsten, Daniele La Porta, Thao P. Fabregas, Tim Laing y John Drexhage. 2020. Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. Washington: Banco Mundial.
Instituto Guaicuy. 2024. «The Cost of Vale», 6 de julio de 2024. Vídeo, 31 min., 8 sec. https://www.youtube.com/watch?v=nhNvH-0fVvA.
Ismi, Asad. 2009. «Path of Destruction: Canadian Mining Companies on Rampage around the World». The Monitor, 1 de febrero de 2009. https://policyalternatives.ca/publications/monitor/path-destruction.
Kelly, Lindsay. 2017. «Taking a “Seven Generations” View of Sustainable Mining». Northern Ontario Business, 5 de abril de 2017. https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/mining/taking-a-seven-generations-view-of-sustainable-mining-580103.
Kothari, Ashish, Federico Demaria y Alberto Acosta. 2014. «Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to Sustainable Development and the Green Economy». Development 57 (3-4): 362-375. http://doi.org/10.1057/dev.2015.24.
Littig, Beate. 2018. «Good Work? Sustainable Work and Sustainable Development: A Critical Gender Perspective from the Global North». Globalizations 15 (4): 565-579. http://doi.org/10.1080/14747731.2018.1454676.
Lugones, María. 2008. «Colonialidad y Género». Tabula Rasa 9 (julio-diciembre): 73-101.
Machado Araoz, Horácio. 2023. «El extractivismo y las raíces del “Antropoceno”. Regímenes de sensibilidad, régimen climático y derechos de la Naturaleza». Direito e Práxis 14 (1): 407-435. http://doi.org/10.1590/2179-8966/2023/73117e.
Maldonado-Torres, Nelson. 2007. «Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto». En El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, editado por Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, 127-168. Bogotá: Siglo del Hombre.
Marshall, Judith. 2015. «Behind the Image of South–South Solidarity at Brazil’s Vale». En BRICS: An Anti-Capitalist Critique, editado por Patrick Bond y Ana Garcia, 162-185. Londres: Pluto Press.
Martins, Marcos Lobato. 2009. «As mudanças nos marcos regulatórios da mineração diamantífera e as reações dos garimpeiros: o caso da Região do Alto Jequitinhonha». Revista Geografias 5 (1): 37-49. http://doi.org/10.35699/2237-549X..13262.
McCracken, Krista. 2013. «Sudbury: The Journey from Moonscape to Sustainably Green». Active History (blog), 10 de junio de 2013. https://activehistory.ca/blog/2013/06/10/11360/.
Metabase. 2023. «André Viana reeleito para o Conselho Administrativo da Vale». 13 de febrero de 2023. https://www.metabase.com.br/andre-viana-e-eleito-com-expressiva-votacao-em-todo-pais-para-representar-os-trabalhadores-da-vale-no-seu-conselho-de-administracao.
Miller Llana, Sara. 2020. «The Sudbury Model: How One of the World’s Major Polluters Went Green». The Christian Science Monitor, 6 de octubre de 2020. https://www.csmonitor.com/Environment/2020/0924/The-Sudbury-model-How-one-of-the-world-s-major-polluters-went-green?cmpid=shared-email&src=shared.
Mondardo, Marcos Leandro. 2022. «In Defense of Indigenous Territories in Brazil: Rights, Demarcations and Land Retake». Geousp 26 (1): e-176224. http://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2022.176224.
Morin, Jean-Pierre. 2018. Solemn Words and Foundational Documents: An Annotated Discussion of Indigenous-Crown Treaties in Canada, 1752–1923. Toronto: University of Toronto Press.
Natural Resources Canada. 2022. The Canadian Critical Minerals Strategy: From Exploration to Recycling – Powering the Green and Digital Economy for Canada and the World. Ottawa.
Northern Ontario Business. 2019. «Development Group Lands $1.1 million for Mining Centre». 15 de enero de 2019. https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/aboriginal-businesses/development-group-lands-11-million-for-mining-centre-1197006.
Northern Ontario Business. 2023. «Clean and Green Mining in Sudbury takes a Step Forward». 7 de marzo de 2023. https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/mining/clean-and-green-mining-in-sudbury-takes-a-step-forward-6659690.
OIT. 2012. Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidades de trabajo decente e inclusión social en una economía verde. Ginebra.
OIT. 2015. Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. Ginebra.
OIT. 2016. «¿Qué es un empleo verde?». 13 de abril de 2016. https://www.ilo.org/es/resource/article/que-es-un-empleo-verde.
OIT. 2019a. Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales núm. 169 de la OIT: Hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo. Ginebra.
OIT. 2019b. Trabajar para un futuro más prometedor: Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. Ginebra.
Peterson St-Laurent, Guillaume, y Philippe Le Billon. 2015. «Staking Claims and Shaking Hands: Impact and Benefit Agreements as a Technology of Government in the Mining Sector». Extractive Industries and Society 2 (3): 590-602 http://doi.org/10.1016/j.exis.2015.06.001.
Picq, Manuela, Manuel Paza Guanolema y Carlos Pérez Guartambel. 2017. «Activismo y academia: Complementariedad en la resistencia». En Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir, Tomo II, editado por Catherine Walsh, 413-424. Quito: Ediciones Abya-Yala.
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2015. Informe sobre Desarrollo Humano 2015: Trabajo al servicio del desarrollo humano. Nueva York.
Polanyi, Karl. (1944) 2001. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press. [Traducido al español por Julia Várela y Fernando Álvarez-Uría. [1944] 1989. La gran transformación: crítica del liberalismo económico. Madrid: Ediciones de la Piqueta.]
Quijano, Anibal. 2000. «Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America». Traducido por Michael Ennis. Nepantla: Views from South 1 (3): 533-580.
Rai, Shirin M., Benjamin D. Brown y Kanchana N. Ruwanpura. 2019. «SDG 8: Decent Work and Economic Growth – A Gendered Analysis». World Development 113 (enero): 368-380. http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.006.
Rivera Cusicanqui, Silvia. 2010. Ch’ixinakak utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón.
Ross, Ian. 2021. «Vale Mining Boss Looks ahead to a Sustainable Future in the Sudbury Basin». Elliott Lake Today, 24 de marzo de 2021. https://elliotlaketoday.com/local-business/vale-mining-boss-looks-ahead-to-a-sustainable-future-in-the-sudbury-basin-3570455.
Samarco. 2021. Relatório de Sustentabilidade 2021. Belo Horizonte.
Saraiva, Carolina Machado, y Girressi Lúcio da Silva. 2021. «No Garimpo sou Mestre: os Impactos da queda da barragem de Fundão e o trabalho dos garimpeiros em Antônio Pereira (MG)». Revista Reuna 26 (4): 62-85.
SEDE (Secretaria de Desenvolvimento Economico), Minas Gerais. 2023. «Plataforma Sustentável da Gerdau vai gerar mais de 5 mil empregos em Minas Gerais». 16 de junio de 2023. https://desenvolvimento.mg.gov.br/index.php/inicio/noticias/noticia/2182/plataforma-sustent%3Fvel-da-gerdau-vai-gerar-mais-de-5-mil-empregos-em-minas-gerais.
Shapiro, Judith, y John-Andrew McNeish (eds.). 2021. Our Extractive Age: Expressions of Violence and Resistance. Abingdon: Routledge.
Simpson, Leanne Betasamosake. 2017. As We Have Always Done: Indigenous Freedom through Radical Resistance. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Smith, Linda Tuhiwai. 1999. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. Londres: Zed Books. [Traducido al español por Kathryn Lehman. 2016. A descolonizar las metodologías: Investigación y pueblos indígenas. Santiago de Chile: LOM Ediciones.]
Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. «Can the Subaltern Speak?». En Marxism and the Interpretation of Culture, editado por Cary Nelson y Lawrence Grossberg, 271-315. Basingstoke: Macmillan.
Sudbury.com. 2021. «“Sustainability Hub” Focuses on Northern Ont. Youth Outmigration, Indigenous Cultural Reclamation». 28 de mayo de 2021. https://www.sudbury.com/local-news/sustainability-hub-focuses-on-northern-ont-youth-outmigration-indigenous-cultural-reclamation-3818619.
Sudbury Star. 2023. «LU Students, Prof Share Sudbury Regreening Story at COP15: Biodiversity a Focus of International UN Conference in Montreal». 3 de enero de 2023. https://www.thesudburystar.com/news/local-news/lu-students-prof-share-sudbury-regreening-story-at-cop15.
Tzul Tzul, Gladys. 2015. «Sistemas de gobierno comunal indígena: la organización de la reproducción de la vida». El Apantle 1 (octubre): 125-140.
USW (United Steelworkers/Métallos). 2022. «United Steelworkers Welcome News of New Electric Batteries Operation». 20 de noviembre de 2022. https://usw.ca/usw-welcome-news-electric-batteries-operation/.
Viana, Mariana. 2024. «Troca de sementes e conexão com a terra: conheça o grupo temático Quintais Produtivos em Antônio Pereira». Instituto Guaicuy, 21 de junio de 2024. https://guaicuy.org.br/conheca-o-grupo-tematico-quintais-produtivos-em-antonio-pereira/.
Watkinson, Autumn, Myra Juckers, Liana D’Andrea, Peter Beckett y Graeme Spiers. 2022. «Ecosystem Recovery of the Sudbury Technogenic Barrens 30 Years Post-Restoration». Eurasian Soil Science 55 (5): 663-672. http://doi.org/10.1134/S106422932205012X.
Winterhalder, Keith. 1996. «Environmental Degradation and Rehabilitation of the Landscape around Sudbury, a Major Mining and Smelting Area». Environmental Reviews 4 (3): 185-224. http://doi.org/10.1139/a96-011.
Zbyszewska, Ania, y Flavia Maximo. 2023. «Rethinking the Labour-Environment (Land) Nexus: Beyond Coloniality, Towards New Epistemologies for Labour Law». International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 39 (3-4): 293-314. http://doi.org/10.54648/ijcl2023021.