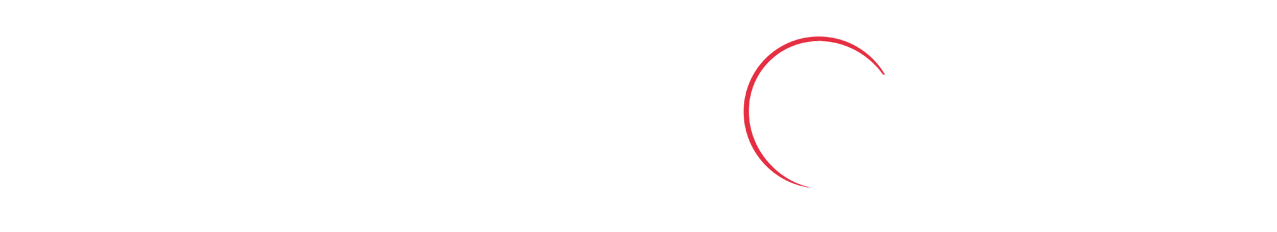La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos solo incumbe a sus autores, y su publicación en la Revista Internacional del Trabajo no significa que la OIT las suscriba.
Artículo original: «Sustainable work: A conceptual map and steps towards an integrated framework». International Labour Review 164 (1). Traducción de Marta Pino Moreno. Traducido también al francés en Revue internationale du Travail 164 (1).
1. Introducción
La transición hacia sociedades sostenibles entraña profundas consecuencias para el mundo del trabajo. La adopción de formas de vida que no sobrepasen los «límites planetarios» (Rockström et al. 2009) creará empleo, al tiempo que algunos puestos de trabajo tradicionales desaparecerán y otros tendrán que transformarse. Así, las minas de carbón quedarán obsoletas, pero habrá más personas trabajando en el mantenimiento de redes de energía verde. ¿A eso se reduce el concepto de «trabajo sostenible»? Desde una perspectiva basada en el estudio de documentos de política internacionales y en un análisis de la bibliografía académica crítica, en este artículo se examina cómo se entiende la sostenibilidad en relación con el trabajo, en qué sentido lo trasciende y por qué la definición de sus características concretas requiere una «repolitización» del trabajo.
En el ámbito de la política internacional se ha formulado el concepto de «empleos verdes», que denota el impacto ambiental del trabajo —lo que en este artículo se denomina sostenibilidad «biogeofísica»1— pero omite sus dimensiones sociales y el concepto de «trabajo decente», que a su vez se centra en la sostenibilidad social (Poschen 2015). La Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo de 20192 se refiere a las dimensiones medioambiental y social de la sostenibilidad (Rombouts y Zekić 2020); el PNUD (2015) menciona expresamente el «trabajo sostenible». Esta pluralidad de conceptos plantea algunas cuestiones fundamentales. ¿Es posible integrar y desarrollar a la vez distintas dimensiones de la sostenibilidad, en particular la social y la biogeofísica? ¿Hasta qué punto es radical el cambio necesario para la sostenibilidad del trabajo en un sentido tan integral?
Como sostienen muchos expertos, una concepción seria del «trabajo sostenible» exige ir más allá de la idea de «empleos verdes» (por ejemplo, Bottazzi 2019; Jochum et al. 2020; Hoffmann 2023). Para ello, la bibliografía crítica de diversas disciplinas sugiere que deben tenerse en cuenta distintas vertientes del trabajo sostenible. En el mapa conceptual que se expondrá a continuación se sintetiza y sistematiza esa bibliografía, organizando las diversas líneas de investigación en un marco integrado.
Para comenzar, en el apartado 2 se examinarán los conceptos de «empleos verdes», «trabajo decente» y «trabajo sostenible», tal como se definen en la bibliografía de política internacional, antes de revisar las críticas y los enfoques alternativos que abogan por una reconceptualización más profunda del trabajo desde una perspectiva basada en la sostenibilidad. En el apartado 3 se integrarán las voces procedentes de distintos ámbitos académicos para elaborar un marco multidimensional que cumpla cuatro requisitos de esa reconceptualización. El trabajo sostenible: 1) deberá integrar la sostenibilidad ecológica y social; 2) deberá ampliar los límites del trabajo más allá de los «empleos» asalariados y formales para incluir las formas de trabajo no remuneradas e informales, y tener en cuenta sus interrelaciones; 3) deberá contemplar las interdependencias locales y mundiales; y 4) deberá explicitar los fundamentos normativos de la sostenibilidad. Este marco llevará a adoptar una definición amplia del trabajo sostenible, entendiéndolo como cualquier tipo de actividad productiva o reproductiva que contribuya a fomentar y activar las capacidades esenciales para que los seres humanos y otras especies vivas puedan prosperar en el presente y en el futuro.
Seguidamente, en el apartado 4, se examinarán las dificultades de integración de los cuatro requisitos del trabajo sostenible, que solo resultarán útiles en la práctica si se desarrollan teniendo en cuenta el contexto. Además, no siempre pueden combinarse fácilmente, lo que plantea posibles conflictos y la necesidad de encontrar mecanismos de resolución. Como es preciso explicitar y atajar estos conflictos, el trabajo sostenible no es una cuestión meramente conceptual, sino también política (Laruffa 2022). La vertiente política, desatendida en la bibliografía de política internacional, se ha abordado principalmente en estudios académicos de corte ecofeminista y ecomarxista (por ejemplo, Gorz 2008; Littig 2018; Barca 2020; Cukier 2018; Räthzel, Stevis y Uzzell 2021; Foster 2023).
En última instancia, la forma de conciliar las tensiones entre los distintos requisitos del trabajo sostenible dependerá del enfoque normativo de la sostenibilidad, que a su vez influye en las dimensiones prácticas del trabajo sostenible, así como en la metodología utilizada para definirlas. De los tres principales enfoques normativos identificados en la bibliografía, basados respectivamente en las preferencias, las necesidades y las capacidades, este artículo se inspira en el tercero. Según el enfoque basado en las capacidades (Nussbaum y Sen 1993), las tensiones y contradicciones que surgen entre los distintos requisitos del trabajo sostenible solo podrán resolverse dando voz a quienes se dedican al trabajo y a quienes se ven afectados por él. Estos procesos participativos pueden ayudar a definir el concepto de trabajo sostenible de forma más concreta, identificando sus características prácticas. Desde una perspectiva académica, es necesario relacionar la bibliografía sobre el trabajo sostenible con la bibliografía sobre la repolitización del trabajo. A la larga, el concepto de trabajo sostenible así entendido podría impulsar una profunda democratización del sistema económico en varios niveles.
2. «Empleos verdes», «trabajo decente», «trabajo sostenible»: maraña de conceptos de política internacional
«Empleos verdes» es el concepto estrella de la política internacional en lo que respecta a los esfuerzos por lograr que el trabajo sea ambientalmente sostenible. El concepto se basa en una vaga combinación de 1) características sostenibles que supuestamente contribuyen a preservar o a restaurar la calidad del entorno biogeofísico, unidas al 2) concepto de «trabajo decente» promovido por la OIT (Poschen 2015). En la práctica, los «empleos verdes» se refieren a la «ecologización» de la economía mediante la transformación o reestructuración de los sectores más contaminantes e intensivos en carbono (agricultura, energía, transporte y construcción) y la creación de puestos de trabajo en otros sectores, como los cuidados, los servicios o la silvicultura (por ejemplo, PNUMA et al. 2008, 295-299). La bibliografía de política internacional sugiere que las inversiones públicas y los incentivos fiscales deberían apoyar estas transformaciones, con el objetivo de sostener el pleno empleo y el crecimiento económico.
Con el apoyo de la Iniciativa Empleos Verdes (PNUMA et al. 2008), auspiciada conjuntamente por varias organizaciones internacionales —entre ellas las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI)—, el concepto de «empleos verdes» se ha convertido en un paradigma de política dominante. La OIT define el concepto en los siguientes términos:
Los empleos verdes son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética. [P]ermiten: aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas; limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; minimizar los residuos y la contaminación; proteger y restaurar los ecosistemas; contribuir a la adaptación al cambio climático.3
Según esta definición, los empleos verdes son puestos de trabajo decentes que producen bienes o productos inocuos para el medio ambiente o que entrañan procesos ecológicos. Se trata de una definición no solo vaga, sino también un tanto incoherente. Por ejemplo, la construcción de casas con un alto nivel de eficiencia energética en terrenos no urbanizados puede reducir el consumo de energía, pero tal vez a costa de una pérdida de biodiversidad. Es decir, los empleos verdes pueden contribuir a la producción de bienes o servicios inocuos para el medio ambiente, provocando al mismo tiempo un deterioro biogeofísico con sus procesos de trabajo.
El requisito de que los empleos verdes sean «decentes» se refiere a las dimensiones sociales de la sostenibilidad, aunque la definición anterior no profundiza en este aspecto. La OIT desarrolló el concepto de «trabajo decente» en 1999 para conciliar la dignidad y la protección de los trabajadores con la rápida evolución de las economías capitalistas. El trabajo decente engloba los cuatro objetivos estratégicos de la OIT: la promoción de los derechos en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social (OIT 1999).4
La OIT (2015, 4-5) establece que el vínculo entre empleos verdes y trabajo decente es una condición para una «transición justa», un tercer concepto clave utilizado en las publicaciones no convencionales de política internacional para abordar la sostenibilidad en relación con el trabajo. La «transición justa» trata de abordar los desafíos económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible. Se da por supuesto que los empleos verdes, gracias al vínculo con el trabajo decente y la transición justa, fomentan la «inclusión social», la «justicia social» y la «erradicación de la pobreza» en las economías «ambientalmente sostenible[s]» y «competitiva[s]» (OIT 2015, 5). Así pues, los empleos verdes se consideran una solución beneficiosa para todos, al armonizar el crecimiento económico con los objetivos sociales y ambientales mediante la creación de nuevos puestos de trabajo (OIT 2015, 11; véase también OIT 2019). Sin embargo, al basarse en una concepción del trabajo como empleos y ocupaciones mercantilizadas, la OIT supedita la solución de la crisis social-ecológica a la eficiencia económica (Bottazzi 2019).
La eficiencia en las sociedades capitalistas está estrechamente vinculada a un enfoque normativo basado en las preferencias individuales. Como este enfoque es uno de los factores causantes de la crisis ecológica (Holland 2014), no es apto para abordar las tensiones entre sostenibilidad social y ecológica. En este contexto, la combinación de empleos verdes, trabajo decente y transición justa parece más un cúmulo idealista de requisitos contradictorios que un marco operativo. En la práctica, los empleos verdes, el trabajo decente y las transiciones justas se tratan por separado, tanto en la formulación de políticas como en la investigación académica.
En contraste con el concepto de «empleos verdes», que ha gozado de un éxito político notable, la idea de «trabajo sostenible» ha permanecido en la sombra.5 Acuñó esta expresión el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2015 cuando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas incluyó el trabajo entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos últimos establecen un compromiso con el empleo pleno y el crecimiento económico (Naciones Unidas 2015, 22-23), pero la definición de «trabajo sostenible» va mucho más allá que la de «empleos verdes» al abarcar el trabajo no remunerado, las interdependencias mundiales y el desarrollo humano.
Por trabajo sostenible se entiende el trabajo que promueve el desarrollo humano al tiempo que reduce o suprime las externalidades negativas que se pueden experimentar en diferentes ámbitos geográficos y temporales. No solo es de vital importancia para la preservación del planeta, sino también para asegurar el trabajo de las generaciones futuras.
El trabajo sostenible no se limita al trabajo remunerado […], sino que también engloba los esfuerzos con frecuencia impactantes de los cuidadores, los voluntarios, los artistas, los activistas y otras personas, que repercuten de forma positiva en el desarrollo humano. Asimismo, el trabajo sostenible se concentra en actividades que pueden lograr el doble objetivo mutuo de alta sostenibilidad y alto desarrollo humano. (PNUD 2015, 37)
Al reconocer los efectos que el trabajo no mercantilizado tiene en el desarrollo humano y en la (in)sostenibilidad biogeofísica, esta definición responde a una importante crítica dirigida por pensadores ecofeministas y ecomarxistas contra la concepción dominante del trabajo (por ejemplo, Barca 2020; Gorz 2008; Littig 2018; Räthzel, Stevis y Uzzell 2021). Sin embargo, no se detallan las características concretas del trabajo sostenible, como tampoco se aborda el conflicto potencial entre los objetivos enumerados y entre los diferentes grupos afectados por ellos. Por consiguiente, el concepto se expone al riesgo de permanecer en un extraño limbo apolítico, desde el que se formulen objetivos deseables sin reconocer que pueden ser difíciles de conciliar.
3. Cuatro requisitos principales para reconceptualizar el trabajo
Diversas voces críticas subrayan las contradicciones internas del concepto de «empleos verdes», entendido como parte de un paradigma más amplio de «crecimiento verde» (Littig 2018; Bottazzi 2019; Hickel y Kallis 2020; Jackson 2021; Gough 2022; Hoffmann 2023), preguntándose si la sostenibilidad biogeofísica puede ser compatible con un compromiso continuado con el crecimiento (Bottazzi 2019; Cassiers, Maréchal y Méda 2018; Rosa y Henning 2018; Kreinin y Aigner 2022). Esas corrientes forman parte de una oleada más amplia de investigaciones que tratan de reconceptualizar el trabajo en lo que atañe a sus características humanas y ecológicas (Aigner et al. 2016; Barth, Jochum y Littig 2016; Urban 2017; Méda 2018; Barca 2020; Dörre 2021; Räthzel, Stevis y Uzzell 2021; Jochum et al. 2020; Bohnenberger 2022; Gough 2022; Seidl y Zahrnt 2022). A partir de ese rico corpus bibliográfico, en este apartado se plantea un diálogo entre distintas voces, organizando sus diferentes líneas de investigación en cuatro requisitos para reconceptualizar el trabajo hacia la sostenibilidad, a saber: 1) abordar conjuntamente la sostenibilidad social y ecológica del trabajo; 2) ampliar la concepción del trabajo más allá de los confines del trabajo remunerado y formal, teniendo en cuenta las interrelaciones entre las distintas formas de trabajo; 3) considerar sus interdependencias locales y mundiales; y 4) explicitar los fundamentos normativos del trabajo sostenible. A continuación, se examinan sucesivamente estos requisitos (que a menudo se tratan por separado), antes de pasar a defender su integración.
3.1. Abordar conjuntamente la sostenibilidad social y ecológica del trabajo
Según la corriente tradicional de los estudios laborales, la sostenibilidad social del trabajo se centra en las dimensiones individual y social del trabajo asalariado. Tiene que ver con las condiciones de trabajo, la salud de los trabajadores, la conciliación de la vida laboral y personal y las dimensiones expresivas del trabajo, como la autonomía o el reconocimiento (véase un resumen de esta perspectiva en Vendramin y Parent-Thirion 2019). Por consiguiente, en esa línea bibliográfica el «trabajo sostenible» se refiere a un empleo que, además de ser inocuo para la salud física y mental de los trabajadores, garantiza la estabilidad social mediante prestaciones sociales. En su versión más positiva, persigue el bienestar de los trabajadores (Barisi 2011). Por su parte, la sostenibilidad ecológica o ambiental del trabajo se ocupa de sus consecuencias biogeofísicas (véase una revisión de este concepto en Hoffmann 2023), definiendo el «trabajo sostenible» como un empleo que no daña los ecosistemas, las especies vivas ni el planeta en general.
El concepto de sostenibilidad ecológica pone de relieve la materialidad del trabajo y sus consecuencias ambientales. Más concretamente, se refiere al suministro de recursos (qué materiales y recursos se utilizan, de dónde proceden, cómo se han producido, etc.), a los procesos de producción (cuánta energía se consume, qué gases de efecto invernadero se emiten, cuántos residuos se generan, etc.) y al producto del trabajo (su esperanza de vida, si es reciclable, etc.). A pesar del consenso cada vez mayor sobre la necesidad de integrar estas cuestiones en las investigaciones sobre el trabajo, la evolución en esta línea es lenta (Hoffmann y Spash 2021; Bohnenberger 2022).
Dos argumentos subrayan la importancia de abordar conjuntamente la sostenibilidad ecológica y social del trabajo. El primero es un argumento de viabilidad política y aceptación social. Si las políticas de trabajo sostenible se aplican sin tener en cuenta la dimensión social, probablemente traerán consigo nuevas desigualdades, falta de legitimidad, descontento o incluso resistencia activa. El objetivo de las políticas de «transición justa» es precisamente evitar que la transición ambiental agrave las desigualdades sociales, por ejemplo, financiando la reorientación profesional de los trabajadores que pierden su empleo en las llamadas «industrias marrones» y subvencionando la creación de «empleos verdes». No obstante, persiste la duda de si esas medidas son suficientes para hacer frente a los múltiples aspectos sociales interrelacionados de la transición ecológica (Stevis y Felli 2015).
El segundo argumento a favor de integrar las dimensiones ecológica y social de la sostenibilidad es una cuestión de principios. Se afirma que la catástrofe climática y otros desastres ecológicos vulneran derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud o a no ser objeto de desplazamientos forzosos (Caney 2010). Los objetivos de la sostenibilidad ecológica contemplan la prevención de esas violaciones de los derechos humanos y, en ese sentido, coinciden con los principios que sustentan los objetivos del trabajo socialmente sostenible. Este punto también se ha planteado en la bibliografía sobre la «transición justa» (por ejemplo, Stevis y Felli 2015), haciendo hincapié en la necesidad de encontrar soluciones justas y equitativas en las que las políticas de sostenibilidad ecológica de algunos grupos o países no menoscaben la sostenibilidad social de otros. Esto plantea interrogantes sobre las desigualdades inherentes a los actuales sistemas socioeconómicos nacionales y mundiales, con sus asimetrías de poder entre empleadores y trabajadores, y entre países ricos y pobres (por ejemplo, Foster 2023; Lessenich 2016).
Cabe preguntarse si la «sostenibilidad económica» también debería integrarse en un marco conceptual del trabajo sostenible. En las economías capitalistas, la sostenibilidad económica se refiere convencionalmente a las actividades económicas que cubren sus costos y generan beneficios para los inversores. Parece ser, pues, un requisito previo para la supervivencia de las empresas que estén dispuestas a fomentar un trabajo sostenible. Sin embargo, no cabe considerar la «sostenibilidad económica» como un objetivo normativo de primer orden, al mismo nivel que la sostenibilidad ecológica y social, sino más bien como una de las condiciones que favorecen o impiden esta última. La cuestión entonces es cómo cambiar las reglas del juego económico (por ejemplo, mediante derechos de propiedad, impuestos, subvenciones, reglamentación ambiental o normas de seguridad y salud) para que el trabajo sea social y ambientalmente sostenible, cubriendo al mismo tiempo los costos hasta un nivel económicamente viable. Esto plantea la cuestión más general de si el trabajo sostenible, en el sentido amplio que aquí se sugiere, es compatible con un sistema impulsado por una lógica preferencial de la eficiencia a toda costa, o si debiera limitarse a organizaciones comprometidas con la creación de valor y la estabilidad financiera, que no tengan como objetivo la obtención de beneficios o el crecimiento (Bottazzi 2019; Cassiers, Maréchal y Méda 2018; Gadrey 2011; Jackson 2021; Méda 2014). Aunque esta cuestión trasciende del ámbito de este artículo, también apunta a la necesidad de politización, como se verá más adelante. Es necesario examinar este asunto con franqueza, en lugar de incorporar automáticamente los requisitos de la sostenibilidad económica convencional a una concepción del trabajo sostenible que resulte indebidamente conservadora.
3.2. Hacia una vida sostenible más allá del trabajo remunerado y formal
Han sido pensadores ecofeministas y ecomarxistas quienes han planteado este segundo requisito de la reconceptualización, recordando que, más allá del trabajo remunerado y formal, el trabajo reproductivo no remunerado tiene también una huella ecológica y constituye la condición esencial del trabajo productivo (Littig 2018; Barca 2020). Los autores ecomarxistas denuncian una concepción restringida del trabajo como actividad laboral remunerada en detrimento de las actividades creativas, cívicas y políticas (Gorz 2008; Räthzel, Stevis y Uzzell 2021; Fraser 2022).
Esta perspectiva pone en tela de juicio las categorías utilizadas para pensar el trabajo (Herzog y Zimmermann 2023). En un sentido antropológico, el trabajo puede ser una actividad, mientras que en un sentido económico puede referirse a la producción de valor económico y, en un sentido social, a la producción de identidades y jerarquías sociales (Zimmermann 2015). Sin embargo, las sociedades capitalistas se han centrado sobre todo en las dos últimas acepciones, reduciendo el trabajo a un concepto abstracto, cuantificable y mensurable en tiempo y dinero, productor de identidades sociales de naturaleza laboral en el marco de sistemas jurídicos basados en el estado de bienestar que se rigen por normas de clase, nacionalidad y género. Los sindicatos, aunque son una voz importante en la lucha por la sostenibilidad ecológica, suelen seguir atrapados en las concepciones tradicionales del trabajo, al menos en los países desarrollados (Brand y Niedermoser 2016; Galgóczi 2021). Extender la concepción del trabajo más allá del trabajo remunerado implica abordar las relaciones de dominación por razón de clase, género y raza que alimentan la actividad laboral y a la vez se nutren de ella (Barca 2020). Los conceptos de «trabajo como un todo» (Biesecker y Hofmeister 2010), «postrabajo» (Weeks 2011), «trabajo mixto» (Littig 2018), «nuevo trabajo» (Bergmann 2019) y «sociedad de la actividad» (Seidl y Zahrnt 2022) se basan en una visión más amplia del trabajo como actividad humana inmersa en la naturaleza y en diferentes esferas de la vida.
Los detractores del actual enfoque centrado únicamente en el trabajo remunerado se han sumado a la corriente que defiende una reducción del tiempo de trabajo, por ejemplo, mediante una semana de cuatro días (Méda 2018; Autonomy 2023).6 Una cuestión relacionada con la reducción del tiempo de trabajo se refiere a los ingresos, que a su vez guardan relación con la dimensión social de la sostenibilidad. Una propuesta que ha merecido mucha atención, y que también respaldan muchos defensores de la sostenibilidad (por ejemplo, Hickel 2020), es la del ingreso básico incondicional. Sus defensores rebaten el valor antropológico intrínseco del trabajo (Frayne 2015; Weeks 2011; Hoffmann y Paulsen 2020; Hoffmann 2023), mientras que muchos de sus críticos ven en las propiedades expresivas del trabajo un elemento constitutivo de la autorrealización humana (por ejemplo, Hassel 2017). Sin embargo, lo que está claro es que, al desvincular los ingresos del concepto tradicional de «trabajo», un ingreso básico incondicional abriría nuevas configuraciones en la relación entre trabajo remunerado y no remunerado.
Es interesante observar que las comunidades de individuos que ya han adoptado un estilo de vida más sostenible (por ejemplo, las comunidades agrícolas comprometidas con objetivos ambientales) suelen practicar formas mucho más integradas de producción y consumo, y de trabajo y ocio, alternando con fluidez entre actividades diversas en el transcurso de la jornada (por ejemplo, Pruvost 2021). Aunque este modelo no es viable en todas las formas de trabajo (por ejemplo, tareas muy especializadas como la cirugía cerebral), pone en tela de juicio la relación establecida entre el sistema de mercado, por un lado, y las formas alternativas de prestación, por otro. Al reflexionar sobre cómo hacer sostenible el trabajo, es esencial tener en cuenta la interrelación entre sus distintas formas.
3.3. Prestar atención a las interdependencias locales y mundiales
El tercer requisito de la reconceptualización es el de considerar las redes de interdependencias locales, regionales, nacionales y mundiales en las que se insertan muchas formas de trabajo y, por ende, la incidencia de este último no solo sobre los trabajadores, sino también sobre los consumidores, los residentes y la sociedad en general. Como muchas formas de trabajo están inmersas en los mercados globalizados y en las estructuras de cadenas mundiales de suministro, se ven afectadas por los cambios que se producen en otras partes del mundo. Los propios procesos ambientales suelen ser de ámbito mundial, empezando por el cambio climático (PNUD 2020).
La dimensión mundial exige que las investigaciones trasciendan los límites de los estudios laborales clásicos, todavía vinculados en gran medida a las fronteras nacionales, para pasar a ocuparse de las cadenas de suministro económicas y ecológicas (Lessenich 2016; Jochum et al. 2020). Desde un punto de vista empírico, esto significa examinar los efectos del trabajo sobre los trabajadores a lo largo de las cadenas, pero también sobre las comunidades y entornos locales en que se realiza el trabajo (Renouard y Ezvan 2018), planteando así complejos interrogantes sobre la adscribibilidad, la rendición de cuentas y la responsabilidad.
Estas cuestiones se refieren, por ejemplo, a la posible influencia de los consumidores en el trabajo de producción de los bienes y servicios que consumen, mediante el boicot a los productos fabricados con prácticas laborales insostenibles (Beck 2019). Se han emprendido diversas iniciativas para ofrecer mejor información sobre las características ecológicas y sociales de los productos de consumo, por ejemplo, otorgándoles «calificaciones verdes» (Bullock 2017). Sin embargo, muchas de estas iniciativas no son sistemáticas y carecen de medios para controlar el cumplimiento de las normas (ibid.). Esto repercute directamente en el tipo de trabajo y en los niveles de sostenibilidad social y ecológica que están disponibles en los países donde se producen los bienes.
Tomarse en serio estas interdependencias es importante por razones no solo teóricas, sino también prácticas. Un ejemplo es la «fuga de carbono», en la que la producción (y con ella también muchos puestos de trabajo) se traslada a otros países con una reglamentación ambiental más laxa.7 Esto distorsiona la contabilidad nacional de las emisiones: si los procesos de producción intensivos en carbono tienen lugar en un país y los productos se envían después a otro país, donde se consumen, el registro de emisiones del primer país parecerá peor que el del segundo, que en última instancia es el causante de las emisiones (por ejemplo, Hickel 2020, 109-111). Se necesita un enfoque mundial para abordar estos fenómenos y evitar la creación de incentivos perversos.
3.4. Explicitar los fundamentos normativos del trabajo sostenible
Del último requisito de la reconceptualización solo se han ocupado unos pocos autores, a pesar de que este elemento desempeña una relevante función en todo el ejercicio conceptual. Este requisito plantea la cuestión de cuáles son los fundamentos normativos del trabajo sostenible. De los tres principales enfoques normativos que se documentan en la bibliografía, basados respectivamente en las preferencias, las necesidades y las capacidades, aquí se propone adoptar el tercero.
Los modelos económicos que fundamentan las sociedades capitalistas se basan en un concepto de utilidad entendida como satisfacción de preferencias; legitiman la búsqueda obstinada de beneficios, que se interpreta como un signo de eficacia. Sin embargo, el hecho de que las preferencias solo puedan materializarse en los mercados si se combinan con el poder adquisitivo crea un punto ciego con respecto a las necesidades y aspiraciones humanas reales, que se desatienden especialmente en situaciones de gran desigualdad, cuando se trata de las personas más pobres (Herzog, Sold y Zimmermann 2023). Otro importante punto ciego de estos enfoques radica en que se pasa por alto el papel del medio ambiente como condición previa para la satisfacción de las preferencias (Holland 2014), al proporcionar las materias primas necesarias para producir los bienes deseados. Por estas razones, muchos defensores del trabajo sostenible abogan por superar el enfoque basado en las preferencias, que sirve de apoyo a las instituciones capitalistas.
Los dos principales enfoques alternativos que se encuentran en la bibliografía son el enfoque basado en las necesidades (Ekins y Max-Neef 1992; Gough 2022), incorporado a la definición de desarrollo sostenible del «Informe Brundtland» de 1987 (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1988), y el enfoque del desarrollo humano basado en las capacidades (Nussbaum y Sen 1993; PNUD 2015). Uno de los principales promotores de este último enfoque, Amartya Sen, propone cambiar la definición de desarrollo sostenible de «desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1988, 67) a desarrollo que «estimula las capacidades de las personas del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras» (Sen 2013, 11). En lugar de oponerse a la definición basada en las necesidades, el enfoque basado en las capacidades, adoptado ahora en parte por el PNUD,8 introduce algunas precisiones relativas a la capacidad de actuación y las libertades de las personas para satisfacer sus necesidades (PNUD 2020; Gough 2022).
Estos enfoques tienen diferentes implicaciones para la concepción del trabajo. Según la perspectiva basada en las necesidades, para ser sostenible, el trabajo debe «organizarse de tal forma que satisfaga las necesidades de cada individuo, garantice la equidad entre personas y preserve el ecosistema de la Tierra», en palabras de Aigner et al. (2016, 9), autores que definen el trabajo como un «satisfactor sinérgico de necesidades» (ibid., 12; véase también Rauschmayer y Omann 2017). Así pues, el trabajo se concibe instrumentalmente, como un medio para satisfacer necesidades.
En cambio, el enfoque de las capacidades tiene en cuenta el valor intrínseco del trabajo, al defender que el trabajo sostenible es la base de una «buena vida» y no un simple medio para la consecución de un fin (Urban 2017; Jochum et al. 2020). El imperativo de democracia (Sen 2009) exige además que todas las partes interesadas participen en la decisión de cuáles deben ser las características concretas de una «buena vida». De este modo, se procedimentaliza la definición concreta del trabajo sostenible a través de la participación política, que es en sí una capacidad importante (Laruffa 2022). Esta idea es la base que lleva a sostener en este artículo, como se verá más adelante, que la definición de las características concretas del trabajo sostenible debe entenderse de forma similar, repolitizando el trabajo, es decir, implicando a los trabajadores y demás partes interesadas en la identificación de las capacidades que deben ser apoyadas en el trabajo y a través de él, para después identificar las características prácticas del trabajo sostenible y resolver los conflictos que puedan surgir entre ellas.
4. Politización necesaria para integrar los cuatro requisitos del trabajo sostenible
Como se ha explicado en los apartados anteriores, el debate sobre el trabajo sostenible se ha ampliado mucho, abarcando desde propuestas relativamente modestas, que aspiran a crear nuevos puestos de trabajo dentro del sistema existente, hasta llamamientos a una auténtica transformación del sistema económico (véase también Bottazzi 2019). El concepto político con mayor aceptación, el de «empleos verdes», se sitúa en el extremo menos radical del espectro; en cambio, el concepto de «trabajo sostenible», de mayor alcance, sigue siendo vago y no reconoce las tensiones entre los diferentes requisitos y fundamentos normativos.
La tesis de este artículo —basada en el análisis bibliográfico expuesto— es que, para hacer sostenible el trabajo, no basta con «ecologizarlo» gestionando, por ejemplo, los residuos y la contaminación que produce o la energía que consume. En vez de ello, se necesita una profunda reconceptualización para ir más allá de la actual concepción convencional del trabajo como algo mercantilizado y regulado dentro de las fronteras nacionales. Para lograr esa reconceptualización, los cuatro requisitos examinados deben integrarse en un concepto ampliado de trabajo.
La forma de combinar estos requisitos en un concepto integrado de trabajo sostenible depende del cuarto requisito, a saber, la necesidad de explicitar el enfoque normativo que fundamenta la conceptualización del trabajo sostenible. Como ya se ha señalado, el enfoque basado en las capacidades, que incluye la satisfacción de las necesidades básicas, pero integra también cuestiones relacionadas con la valoración, la voz y la capacidad de actuación (o agencia) de las personas (Robeyns 2017), no parece ser el más adecuado en este sentido. Constituye un buen punto de partida para desarrollar una concepción amplia del trabajo sostenible, entendido como actividades productivas y reproductivas que fomentan y activan las capacidades esenciales para que los seres humanos y otras especies vivas puedan prosperar en el presente y en el futuro.
Muchos enfoques presentes en la bibliografía, y cada vez más utilizados por los profesionales, abarcan solamente uno u otro de los cuatro requisitos mencionados en este artículo. Un ejemplo es el concepto de «economía circular» y su análisis de ciclo de vida, en el que se minimiza el impacto sobre el medio ambiente reutilizando y reciclando los productos materiales en la medida de lo posible (Boulding 1966). Sin embargo, una economía podría ser circular en un sentido ecológico y, sin embargo, insuficientemente sostenible con respecto a las cuestiones sociales, al permitir relaciones laborales de explotación en las cadenas de suministro de productos, por ejemplo. Del mismo modo, la circularidad puede limitarse a la esfera de la economía de mercado y del trabajo formal remunerado sin incorporar las esferas del trabajo doméstico e informal, que también pueden contribuir al reciclaje. No es sencillo integrar los aspectos sociales y ambientales de la sostenibilidad. La identificación de los requisitos generales para que el trabajo sea sostenible, como se ha hecho hasta ahora, es un punto de partida, pero dista mucho de ser suficiente. Los requisitos solo serán compatibles entre sí si se desarrollan de forma más concreta.
Existen para ello diferentes estrategias, que varían en función de los actores, los métodos y los enfoques normativos. En un extremo está una estrategia descendente, basada en teorías y en la participación de expertos, que traduciría los requisitos en características concretas formuladas como métricas para la evaluación y la toma de decisiones. En el extremo opuesto se sitúa una estrategia participativa, similar al enfoque de capacidades, en la que los propios trabajadores tendrían la oportunidad de contribuir a ampliar la concepción de los requisitos para un trabajo sostenible y las formas de abordar las tensiones entre ellos.
4.1. Desafíos de un marco integrado basado en métricas
Una primera estrategia posible para precisar las características concretas del trabajo sostenible podría ser el desarrollo de un conjunto integrado de métricas para captar en qué consiste el trabajo sostenible y, al mismo tiempo, contribuir a fijar su significado. En la actualidad, solo existen conjuntos parciales de indicadores. Por ejemplo, la Comisión Europea ha propuesto indicadores para medir la «calidad del trabajo» (Comisión de las Comunidades Europeas 2001; Green 2021) y la OIT ha elaborado indicadores para medir el «trabajo decente» (Ghai 2003; Anker et al. 2003; Sehnbruch et al. 2015; Renard y Zimmermann 2025), mientras que Littig y Griessler (2004, 82-86) formulan indicadores para medir la satisfacción de las necesidades, la igualdad de oportunidades y la integración social, que, según ellos, deberían combinarse con indicadores de sostenibilidad (ibid., 86). Sin embargo, este enfoque basado en métricas no está exento de dificultades.
Para empezar, el intento de construir un marco integrado tendría que incorporar evaluaciones empíricas y normativas y, por lo tanto, incluiría inevitablemente juicios de valor (Putnam 2002; Douglas 2009; Desrosières 1998). Esto crea el riesgo de que los juicios de valor queden implícitos, ocultos en decisiones aparentemente técnicas sobre el diseño de métricas (por no hablar de los intentos de los grupos de presión de distorsionar dichas métricas).9 Sin embargo, en las democracias, las cuestiones de valores deben examinarse de forma explícita. Existe el riesgo de socavar la legitimidad política si se crea un marco sin debatir los valores subyacentes a las decisiones.
Además, como ya se ha indicado, es fundamental tener en cuenta los distintos contextos y preguntarse qué puede significar el trabajo sostenible en cada uno de ellos. Según se ha constatado en estudios laborales ambientales, cuando se amplía la perspectiva a los países en desarrollo en lugar de limitarla a los países desarrollados (Räthzel, Stevis y Uzzell 2021), los retos concretos de la sostenibilidad presentan un aspecto muy diferente al examinar el «ecologismo de los pobres» (Martínez Alier 2002; Anguelovski y Martínez Alier 2014) y otros conflictos ambientales-laborales en el Sur, en contraste con las estrategias «verdes» de los sindicatos en el Norte. En determinados contextos, el trabajo agrícola de subsistencia y el trabajo que se ocupa de los «bienes comunes» —espacios tradicionalmente gestionados de forma colectiva— desempeñan una función al menos tan importante como la del trabajo asalariado formal (Bottazzi y Boillat 2021).
Por último, los distintos requisitos del trabajo sostenible pueden entrar en conflicto entre sí, lo que exige negociaciones equilibradas y concesiones justas, una realidad que podría quedar oculta en un sistema integrado de métricas. Aunque está cada vez más cuestionado el enfoque que contrapone el medio ambiente al empleo (Räthzel y Uzzell 2011), aplicado generalmente a sectores como la minería, también pueden surgir conflictos entre distintos grupos de trabajadores; por ejemplo, entre trabajadores de fábricas y pescadores por la presencia de un lugar de trabajo contaminante cerca de una costa (Rajan 2021). Desde una perspectiva más general, los beneficios y las cargas de una transición ecológica se distribuyen de forma desigual entre individuos y grupos con diferentes orígenes sociales y niveles de ingresos, lo que tiende a reproducir y consolidar las desigualdades existentes (Chancel 2022). A pesar de que los grupos de población más acomodados son los que más contribuyen a la degradación biogeofísica con sus pautas de consumo, esa degradación amenaza sobre todo la calidad de vida de los menos acomodados.
Es preciso reconocer estas pérdidas y ganancias, negociarlas de forma justa y encontrar soluciones que, cuando menos, no agraven las injusticias sociales existentes. Sin embargo, como las desigualdades en muchos países están a un nivel que dista mucho de ser socialmente sostenible en varias dimensiones, las soluciones deberían contribuir, idealmente, a obtener resultados que fueran más justos. Esto significa que, antes de definir los indicadores, hay que abordar la cuestión de los valores que presidirán las políticas públicas para que el trabajo sea social y ambientalmente sostenible.
4.2. Afrontar las situaciones conflictivas mediante la repolitización
Antes de abordar las cuestiones expuestas, es necesario reconocer que la caracterización del trabajo como «sostenible» es indefectiblemente política por naturaleza. Así se evidencia al examinar las luchas reales en torno al trabajo sostenible, muchas de las cuales tienen lugar actualmente en el Sur, por ejemplo, en la Amazonia, donde una forma extractiva de capitalismo explota el medio ambiente y el trabajo humano (Barca y Milanez 2021). El estudio de la bibliografía sobre este tipo de conflictos revela que la reivindicación de un trabajo sostenible es sumamente política. En los países más ricos, los conflictos pueden ser menos violentos, entre otras cosas porque es más fácil indemnizar a los «perdedores», por ejemplo, mediante ayudas económicas a las regiones que abandonan progresivamente la minería del carbón. En ellas, al igual que en otras regiones del mundo, hay que reconocer el carácter político de los llamamientos al «trabajo sostenible». En consonancia con el enfoque basado en las capacidades, en este artículo se sugiere que una profunda democratización de los procesos de toma de decisiones relativas al trabajo es la vía más prometedora como reacción frente a los conflictos. Este aspecto se ha abordado también en la bibliografía crítica sobre la «transición justa». Según Stevis y Felli (2015, 38), «una transición justa requiere la democratización de las relaciones sociales y económicas para subordinar la producción a las necesidades humanas (y planetarias) y no al beneficio: las fuerzas del mercado no deben ser las que decidan qué se ha de producir y cómo» (en cursiva en el original). Sostienen que ese proceso requiere no solo deliberación, sino también medidas de «mayor confrontación» por parte de los sindicatos y otros grupos (ibid., 38-39).
Dar voz a los trabajadores es un elemento básico de dicho enfoque (Cukier 2018), porque garantiza que dos cuestiones clave puedan ser objeto de deliberación democrática: 1) la forma concreta que adoptan los cuatro requisitos mencionados del trabajo sostenible en diferentes contextos sociales y políticos, y 2) qué equilibrios cabe hacer de forma justificada entre los diferentes requisitos de sostenibilidad. El concepto de «trabajo decente» engloba también este aspecto. Según la definición de la OIT, el trabajo decente supone que «dé libertad a las personas para manifestar sus inquietudes, organizarse y participar en las decisiones que inciden en su vida» (OIT 2008, vii). Asimismo, el marco de calidad del empleo de Eurofound incluye las dimensiones de «margen de decisión» y «participación organizativa» (Eurofound 2021, 4) y hace hincapié en la importancia de las «estructuras sólidas de diálogo social» (ibid., 67).
Sin embargo, según la definición ampliada de «trabajo» que hemos adoptado, las formas tradicionales de diálogo social, centradas en el trabajo asalariado, no están preparadas para integrar las voces de todos los trabajadores; tampoco incluyen a otras partes interesadas, como los consumidores o las comunidades locales, cuyas voces deben ser escuchadas. En aras de la sostenibilidad ecológica, los intereses de los animales no humanos y los ecosistemas también deben estar representados, por ejemplo, admitiendo a las ONG como partes interesadas (Dobson 1996; Setälä 2022).
Por las razones expuestas, la transformación hacia el trabajo sostenible puede ser una oportunidad para repolitizar y democratizar el trabajo (Urban 2017; Jochum et al. 2020, 229–230; Barth, Jochum y Littig 2016; Uzzell 2021; White 2021; Laruffa 2022), pero ello plantea también la cuestión de los cauces y procedimientos de esa politización. A fin de profundizar en este asunto, es necesario relacionar la bibliografía sobre el trabajo sostenible con la bibliografía sobre la (re)politización del trabajo.10
La democratización del trabajo puede producirse en varios niveles. En el lugar de trabajo, puede consistir en dar voz a los trabajadores (según se describe en Bonnemain 2025, en esta sección monográfica), pero puede involucrar también a otras partes interesadas, como los consumidores, en la gobernanza de los lugares de trabajo (véase Gonzalez 2025, también en esta sección). En los debates sobre la democracia en el lugar de trabajo (véase una revisión bibliográfica al respecto en Frega, Herzog y Neuhäuser 2019), muchos autores establecen una conexión explícita con la descarbonización del trabajo (por ejemplo, Ferreras, Battilana y Méda 2022). Un argumento clave para relacionar estos temas es que las empresas democráticas son más capaces de iniciar procesos de aprendizaje, para permitir lo que Docherty, Kira y Shani (2009, 10-11) denominan «aprendizaje para la sostenibilidad». Los procesos participativos pueden aprovechar los conocimientos implícitos y explícitos de los trabajadores y las partes interesadas sobre cómo hacer más sostenible su trabajo, teniendo en cuenta sus valores e intereses (Herzog 2018, capítulo 6).11
Sin embargo, la democracia en el lugar de trabajo solo puede repolitizar el trabajo e implantar el trabajo sostenible de manera parcial. A nivel interno, las empresas democráticas, como las cooperativas, pueden tener efectos insostenibles en terceros, como los trabajadores de sus cadenas de suministro o las comunidades locales. En este sentido, los enfoques que involucran a los sindicatos (Crawford y Whyte 2025 en esta sección monográfica) o a las comunidades locales, incluidas las indígenas (Zbyszewska y Maximo 2025, también en esta sección) pueden llegar a incorporar las voces y los intereses de grupos más amplios de individuos, incluidos muchos que realizan trabajos no remunerados. Sin embargo, estos planteamientos podrían no ser suficientes. Por un lado, no está claro si las empresas democráticas, y/o las empresas que tienen en cuenta las voces de las partes interesadas, pueden sobrevivir en mercados dominados por empresas orientadas únicamente hacia la eficiencia (por ejemplo, Vrousalis 2019). Probablemente sería necesaria una regulación gubernamental de estas últimas para permitir que las primeras sobrevivan y prosperen (Méda 2018; Buch-Hansen y Nesterova 2023). Además, los lugares de trabajo democráticos, la sindicalización de determinados sectores o las iniciativas de las partes interesadas locales no responderían, per se, a la cuestión de cómo abordar el trabajo no remunerado e informal y las interdependencias mundiales entre las diversas formas de trabajo. Por lo tanto, estas empresas deben integrarse en iniciativas más amplias de democratización de la economía para adaptarla a los diferentes requisitos de sostenibilidad (véase también Johanisova y Wolf 2012; Dörre 2021; Foster 2023).
El debate sobre democracia política y sostenibilidad (Holland 2014; Bornemann, Knappe y Nanz 2022; Heidenreich 2023) ha dado lugar a diversas propuestas para hacer más democráticos los sistemas políticos actuales y capacitarlos para afrontar mejor el reto de la sostenibilidad. Estas propuestas combinan mecanismos representativos y participativos de la democracia (por ejemplo, la «lotocracia», un sistema de gobernanza a cargo de responsables de la toma de decisiones seleccionados al azar de entre un amplio grupo de ciudadanos con derecho a voto), pero integrando también distintas formas de conocimiento de expertos y ciudadanos (Herzog 2023). Sin embargo, la democratización del sistema económico y del trabajo actualmente es una cuestión accesoria en esos debates, a pesar de que plantea también los mismos retos. Tender puentes entre esas dos vertientes del debate —sobre democracia y sostenibilidad, y sobre democracia y sistema económico— es de suma importancia si se quiere lograr un trabajo sostenible.
Un reto fundamental para la democracia a la hora de responder mejor a las exigencias de sostenibilidad es que debe abarcar desde el ámbito local al mundial, y que los distintos niveles deben integrarse de forma efectiva en los procesos decisorios. En este contexto, el mayor reto se plantea a escala mundial, tanto en lo que respecta a las cuestiones generales de sostenibilidad como a la consecución de un trabajo sostenible. ¿Podrían «democratizarse» las organizaciones internacionales, más allá de las negociaciones entre gobiernos, algunos de los cuales (pero no todos) se eligen democráticamente? ¿Cómo superar la dominación histórica de las organizaciones internacionales por los países occidentales? ¿Podrían establecerse formas alternativas de responsabilidad democrática a escala mundial (Global Assembly 2022)? En última instancia, estas son algunas de las cuestiones políticas y de investigación más importantes que plantea el llamamiento a la sostenibilidad del trabajo, pero trascienden del alcance de este artículo.
5. Conclusiones
En este artículo se ha elaborado analíticamente un mapa conceptual de cómo se aborda la sostenibilidad en relación con el trabajo en la bibliografía académica y de política internacional. A partir de ese análisis, se ha propuesto reconceptualizar el trabajo hacia la sostenibilidad sobre la base de un marco integrado de cuatro requisitos. La tesis central es que la clave para desarrollar los cuatro requisitos de forma más concreta radica en establecer el enfoque normativo para abordar las tensiones entre ellos, convirtiendo así la definición de trabajo sostenible en una cuestión política. El enfoque basado en las preferencias, que vertebra las sociedades capitalistas, ha resultado ser inadecuado para abordar la sostenibilidad ecológica (Holland 2014), mientras que el enfoque basado en las necesidades solo concibe el trabajo de forma instrumental. Aquí se defiende el enfoque basado en las capacidades, que supedita las características concretas del trabajo sostenible a la identificación de las capacidades que deben promoverse en el trabajo y a través de él, mediante un razonamiento público democrático en el que participen todas las partes interesadas. Solo así se podrán inferir las características más concretas del trabajo sostenible.
Con miras a un futuro programa de investigación sobre el trabajo sostenible, se aboga por analizar en detalle las implicaciones del enfoque de las capacidades para abordar el trabajo y la sostenibilidad. También se propone una investigación-acción en la que participen todas las personas y grupos interesados, empezando por los trabajadores. Tomarse en serio todos los requisitos del trabajo sostenible lleva, pues, a reconsiderar las relaciones entre democracia y trabajo, entre democracia y economía y, en definitiva, entre democracia y prácticas de investigación.
Notes
- El adjetivo «biogeofísico», que se utiliza a lo largo de este artículo, engloba los aspectos relacionados con la biodiversidad, la contaminación y el clima. ⮭
- OIT, Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 108.ª reunión, 2019. ⮭
- Véase https://www.ilo.org/es/resource/article/que-es-un-empleo-verde. ⮭
- Más exactamente, la OIT define el trabajo decente como «trabajo productivo para los hombres y las mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. El trabajo decente supone que unos y otras tengan oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para los trabajadores y sus familias; que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal y favorezca la integración social; que dé libertad a las personas para manifestar sus inquietudes, organizarse y participar en las decisiones que inciden en su vida; y que garantice la igualdad de oportunidades y de trato para todos» (OIT 2008, vii). ⮭
- Frente a esta acepción, Eurofound, una agencia tripartita de la Unión Europea, utiliza la expresión «trabajo sostenible» en un sentido exclusivamente social para referirse a la salud de los trabajadores que envejecen (Eurofound 2021; Vendramin y Parent-Thirion 2019; Volkoff 2019; véase igualmente Kira, van Eijnatten y Balkin 2010). ⮭
- Eso no significa que disminuya el tiempo dedicado al «trabajo en su conjunto» (Gerold 2022). La reducción en sí del tiempo de trabajo no tiene por qué aumentar la sostenibilidad, que en gran medida depende de cómo utilicen las personas sus recursos de tiempo adicionales (por ejemplo, Pullinger 2014). ⮭
- La Unión Europea, en el marco del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de CO2, concede exenciones a las empresas consideradas en riesgo de fuga de carbono, para evitar que trasladen su producción a otros lugares. Véase https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/free-allocation/carbon-leakage_de#:~:text=Carbon%20leakage%20refers%20to%20the,increase%20in%20their%20total%20emissions. ⮭
- No es este el lugar para seguir analizando el enfoque del PNUD sobre el desarrollo sostenible, pero es interesante observar que propone un sincretismo de los enfoques basados en las preferencias, las necesidades y las capacidades, pero sin llegar a profundizar en sus respectivas implicaciones ni en las condiciones que podrían hacerlos compatibles. ⮭
- Un estudio de caso interesante es el reciente debate en la Unión Europea sobre la taxonomía de las inversiones verdes, que dio lugar a la controvertida decisión de incluir la energía nuclear y el gas fósil (véase https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20200604STO80509/taxonomia-de-la-ue-inversiones-verdes-para-impulsar-una-economia-sostenible). ⮭
- La naturaleza política del trabajo también es objeto de debate en el movimiento «antitrabajo» (Weeks 2011), en los estudios sobre la reducción del tiempo de trabajo (Méda 2018; Reuter 2022; Autonomy 2023) y en relación con el renovado interés por modelos alternativos de prestación, como los modelos «contributivos» (Bottazzi 2019, 10-11). Sin embargo, con miras a integrar los distintos requisitos del trabajo sostenible, la democratización parece ser la vía procedimental más prometedora, porque abre los procesos de toma de decisiones sobre el trabajo. La aplicación de otras propuestas, como la reducción del tiempo de trabajo, puede ser el resultado de esos procesos democráticos. ⮭
- En efecto, las investigaciones empíricas muestran que las empresas codeterminadas obtienen mejores resultados en determinados indicadores sociales y ambientales (Scholz y Vitols 2019). ⮭
Agradecimientos
Las autoras han recibido ayuda económica del Wissenschaftskolleg zu Berlin (para un taller sobre este artículo) y del Ammodo Science Award 2021 de investigación básica en humanidades (otorgado a Lisa Herzog).
Bibliografía citada
Aigner, Ernest, Lucia Baratech Sanchez, Desiree Alicia Bernhardt, Benjamin Curnow, Christian Hödl, Heidi Leonhardt y Anran Luo. 2016. «Sustainable Work: Seven Case Studies on Social-Ecological Implications in Europe», WWWforEurope Working Paper No. 112. Viena: WWWforEurope.
Anguelovski, Isabelle, y Joan Martínez Alier. 2014. «The “Environmentalism of the Poor” Revisited: Territory and Place in Disconnected Glocal Struggles». Ecological Economics 102 (junio): 167-176. http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.04.005.
Anker, Richard, Igor Chernyshev, Philippe Egger, Farhad Mehran y Joseph A. Ritter. 2003. «La medición del trabajo decente con indicadores estadísticos». Revista Internacional del Trabajo 122 (2): 161-195. http://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2003.tb00172.x.
Autonomy. 2023. The Results Are In: The UK’s Four-Day Week Pilot. Crookham Village.
Barca, Stefania. 2020. Forces of Reproduction: Notes for a Counter-Hegemonic Anthropocene. Cambridge: Cambridge University Press.
Barca, Stefania, y Felipe Milanez. 2021. «Labouring the Commons: Amazonia’s “Extractive Reserves” and the Legacy of Chico Mendes». En The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies, editado por Nora Räthzel, Dimitris Stevis y David Uzzell, 319-338. Cham: Palgrave Macmillan.
Barisi, Giusto. 2011. «Les systèmes de travail soutenable, une composante souvent négligée mais fondamentale du développement durable». Innovations 2 (35): 67-87. http://doi.org/10.3917/inno.035.0067.
Barth, Thomas, Georg Jochum y Beate Littig. 2016. «Nachhaltige Arbeit und gesellschaftliche Naturverhältnisse: Theoretische Zugänge und Forschungsperspektiven». En Nachhaltige Arbeit: Soziologische Beiträge zur Neubestimmung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, editado por Thomas Barth, Georg Jochum y Beate Littig, 311-352. Frankfurt: Campus Verlag.
Beck, Valentin. 2019. «Consumer Boycotts as Instruments for Structural Change». Journal of Applied Philosophy 36 (4): 543-559. http://doi.org/10.1111/japp.12301.
Bergmann, Frithjof. 2019. New Work, New Culture: Work We Want and a Culture That Strengthens Us. Alresford: Zero Books.
Biesecker, Adelheid, y Sabine Hofmeister. 2010. «Focus: (Re)productivity – Sustainable Relations Both between Society and Nature and between the Genders». Ecological Economics 69 (8): 1703-1711. http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.03.025.
Bohnenberger, Katharina. 2022. «Is It a Green or Brown Job? A Taxonomy of Sustainable Employment». Ecological Economics 200 (octubre): Artículo núm. 107469. http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107469.
Bonnemain, Antoine. 2025. «Actuar sobre la calidad del trabajo para mejorar su sostenibilidad con un enfoque de psicología del trabajo». Revista Internacional del Trabajo 144 (1). http://doi.org/10.16995/ilr.18836.
Bornemann, Basil, Henrike Knappe y Patrizia Nanz (eds.). 2022. The Routledge Handbook of Democracy and Sustainability. Abingdon: Routledge.
Bottazzi, Patrick. 2019. «Work and Social-Ecological Transitions: A Critical Review of Five Contrasting Approaches». Sustainability 11 (14): artículo núm. 3852. http://doi.org/10.3390/su11143852.
Bottazzi, Patrick, y Sébastien Boillat. 2021. «Agroecological Farmer Movements and Advocacy Coalitions in Sub-Saharan Africa: Between De-politicization and Re-politicization». En The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies, editado por Nora Räthzel, Dimitris Stevis y David Uzzell, 415-440. Cham: Palgrave Macmillan.
Boulding, Kenneth E. 1966. «The Economics of the Coming Spaceship Earth». En Environmental Quality in a Growing Economy, editado por Henry Jarrett, 3-14. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Brand, Ulrich, y Kathrin Niedermoser. 2016. «Gewerkschaften zwischen ökologischer Modernisierung und sozial-ökologischer Transformation». En Nachhaltige Arbeit: Soziologische Beiträge zur Neubestimmung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, editado por Thomas Bart, Georg Jochum y Beate Littig, 223-243. Frankfurt: Campus Verlag.
Buch-Hansen, Hubert, e Iana Nesterova. 2023. «Less and More: Conceptualising Degrowth Transformations». Ecological Economics 205 (marzo): artículo núm. 107731. http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107731.
Bullock, Graham. 2017. Green Grades: Can Information Save the Earth? Cambridge (Estados Unidos): MIT Press.
Caney, Simon. 2010. «Climate Change, Human Rights and Moral Thresholds». En Human Rights and Climate Change, editado por Stephen Humphreys, 69-90. Cambridge: Cambridge University Press.
Cassiers, Isabelle, Kevin Maréchal y Dominique Méda (eds.). 2018. Post-growth Economics and Society: Exploring the Paths of a Social and Ecological Transition. Abingdon: Routledge.
Chancel, Lucas. 2022. «Global Carbon Inequality over 1990-2019». Nature Sustainability 5 (11): 931-938. http://doi.org/10.1038/s41893-022-00955-z.
Comisión de las Comunidades Europeas. 2001. Políticas sociales y de empleo: Un marco para invertir en la calidad. COM(2001) 313 final. Bruselas.
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 1988. Nuestro futuro común. Madrid: Alianza Editorial.
Crawford, Ben, y David Whyte. 2025. «Los trabajadores frente al cambio climático. Repolitización de la acción climática sindical». Revista Internacional del Trabajo 144 (1). http://doi.org/10.16995/ilr.18838.
Cukier, Alexis. 2018. Le travail démocratique. París: Presses universitaires de France.
Desrosières, Alain. 1998. The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning. Cambridge (Estados Unidos): Harvard University Press. [Traducido al español por Mónica Silvia Nasi. 2004. La política de los grandes números: Historia de la razón estadística. Barcelona: Melusina.]
Dobson, Andrew. 1996. «Representative Democracy and the Environment». En Democracy and the Environment: Problems and Prospects, editado por William M. Lafferty y James Meadowcroft, 124-139. Cheltenham: Edward Elgar.
Docherty, Peter, Mari Kira y A.B. (Rami) Shani. 2009. «What the World Needs Now Is Sustainable Work Systems». En Creating Sustainable Work Systems: Developing Social Sustainability. Segunda edición, editado por Peter Docherty, Mari Kira y A.B. (Rami) Shani, 1-21. Abingdon: Routledge.
Dörre, Klaus. 2021. Die Utopie des Sozialismus: Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution. Berlín: Matthes & Seitz Berlin.
Douglas, Heather E. 2009. Science, Policy, and the Value-Free Ideal. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Ekins, Paul, y Manfred Max-Neef. 1992. Real-Life Economics: Understanding Wealth Creation. Londres: Routledge.
Eurofound. 2021. Working Conditions and Sustainable Work: An Analysis Using the Job Quality Framework. Challenges and prospects in the EU series. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. [Resumen en español en https://www.eurofound.europa.eu/system/files/2021-03/ef20021es1.pdf.]
Ferreras, Isabelle, Julie Battilana y Dominique Méda (eds.). 2022. Democratize Work: The Case for Reorganizing the Economy. Chicago: University of Chicago Press.
Foster, John Bellamy. 2023. «Planned Degrowth: Ecosocialism and Sustainable Human Development – An Introduction». Monthly Review 75 (3): 1-29. http://doi.org/10.14452/MR-075-03-2023-07_1.
Fraser, Nancy. 2022. Cannibal Capitalism: How Our System Is Devouring Democracy, Care, and the Planet – and What We Can Do about It. Londres: Verso. [Traducido al español por Elena Odriozola. 2023. Capitalismo caníbal: Qué hacer con este sistema que devora la democracia y el planeta, y hasta pone en peligro su propia existencia. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.]
Frayne, David. 2015. The Refusal of Work: The Theory and Practice of Resistance to Work. Londres: Zed Books. [Traducido al español por Cristina Piña Aldao. 2017. El rechazo del trabajo: teoría y práctica de la resistencia al trabajo. Madrid: Ediciones Akal.]
Frega, Roberto, Lisa Herzog y Christian Neuhäuser. 2019. «Workplace Democracy: The Recent Debate». Philosophy Compass 14 (4): Artículo núm. e12574. http://doi.org/10.1111/phc3.12574.
Gadrey, Jean. 2011. Adieu à la croissance. Bien vivre dans un monde solidaire. París: Les Petits Matins. [Traducido al español como Adiós al crecimiento: Vivir bien en un mundo solitario y sostenible. 2013. Barcelona: El Viejo Topo.]
Galgóczi, Béla. 2021. «From “Just Transition” to the “Eco-Social State”». En The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies, editado por Nora Räthzel, Dimitris Stevis y David Uzzell, 539-562. Cham: Palgrave Macmillan.
Gerold, Stefanie. 2022. «Revaluations of Work: Enabling and Combining a Diversity of Activities». En Post-Growth Work: Employment and Meaningful Activities within Planetary Boundaries, editado por Irmi Seidl y Angelika Zahrnt, 43-54. Abingdon: Routledge.
Ghai, Dharam. 2003. «Trabajo decente. Concepto e indicadores». Revista Internacional del Trabajo 122 (2): 125-160. http://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2003.tb00171.x.
Global Assembly. 2022. Report of the 2021 Global Assembly on the Climate and Ecological Crisis: Giving Everyone a Seat at the Global Governance Table. https://globalassembly.org/report.
Gonzalez, Geoffroy. 2025. «¿Puede la deliberación colectiva hacer sostenible el trabajo? El caso de una cooperativa de interés colectivo». Revista Internacional del Trabajo 144 (1). http://doi.org/10.16995/ilr.18837.
Gorz, André. 2008. Métamorphoses du travail: critique de la raison économique. París: Gallimard.
Gough, Ian. 2022. «Two Scenarios for Sustainable Welfare: A Framework for an Eco-Social Contract». Social Policy and Society 21 (3): 460-472. http://doi.org/10.1017/S1474746421000701.
Green, Francis. 2021. «Decent Work and the Quality of Work and Employment», GLO Discussion Paper No. 817. Essen: Global Labor Organization.
Hassel, Anke. 2017. «Unconditional Basic Income is a Dead End». Social Europe, 1.o de marzo de 2017. https://www.socialeurope.eu/unconditional-basic-income-is-a-dead-end.
Heidenreich, Felix. 2023. Nachhaltigkeit und Demokratie. Eine politische Theorie. Berlín: Suhrkamp.
Herzog, Lisa. 2018. Reclaiming the System: Moral Responsibility, Divided Labour, and the Role of Organizations in Society. Oxford: Oxford University Press.
Herzog, Lisa 2023. Citizen Knowledge: Markets, Experts, and the Infrastructure of Democracy. Nueva York: Oxford University Press.
Herzog, Lisa, Katrin Sold y Bénédicte Zimmermann. 2023. «Essential Work: A Category in the Making?». En Shifting Categories of Work: Unsettling the Ways We Think about Jobs, Labor, and Activities, editado por Lisa Herzog y Bénédicte Zimmermann, 252-264. Nueva York: Routledge.
Herzog, Lisa, y Bénédicte Zimmermann (eds.). 2023. Shifting Categories of Work: Unsettling the Ways We Think about Jobs, Labor, and Activities. Nueva York: Routledge.
Hickel, Jason. 2020. Less Is More: How Degrowth Will Save The World. Londres: Penguin Random House. [Traducido al español por Clara Minsitral. 2023. Menos es más: Cómo el decrecimiento salvará el mundo. Madrid: Capitán Swing.]
Hickel, Jason, y Giorgos Kallis. 2020. «Is Green Growth Possible?». New Political Economy 25 (4): 469-486. http://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964.
Hoffmann, Maja. 2023. «Sustainable Work: Foundations and Challenges of a Contested Category». En Shifting Categories of Work: Unsettling the Ways We Think about Jobs, Labor, and Activities, editado por Lisa Herzog y Bénédicte Zimmermann, 265-278. Nueva York: Routledge.
Hoffmann, Maja, y Roland Paulsen. 2020. «Resolving the “Jobs-Environment-Dilemma”? The Case for Critiques of Work in Sustainability Research». Environmental Sociology 6 (4): 343-354. http://doi.org/10.1080/23251042.2020.1790718.
Hoffmann, Maja, y Clive L. Spash. 2021. «The Impacts of Climate Change Mitigation on Work for the Austrian Economy». Social-ecological Research in Economics (SRE) Discussion Paper No. 10/2021. Viena: Vienna University of Economics and Business.
Holland, Breena. 2014. Allocating the Earth: A Distributional Framework for Protecting Capabilities in Environmental Law and Policy. Oxford: Oxford University Press.
Jackson, Tim. 2021. Post Growth: Life after Capitalism. Cambridge: Polity Press. [Traducido al español por Sion Serra Lopes. 2023. Poscrecimiento: La vida después del capitalismo. Barcelona: Ned Ediciones.]
Jochum, Georg, Thomas Barth, Sebastian Brandl, Ana Cárdenas Tomažič, Sabine Hofmeister, Beate Littig, Ingo Matuschek, Stephan Ulrich y Günter Warsewa. 2020. «Nachhaltige Arbeit: Eine Forschungsagenda zur sozial-ökologischen Transformation der Arbeitsgesellschaft». Arbeit 29 (3-4): 219-233. http://doi.org/10.1515/arbeit-2020-0016.
Johanisova, Nadia, y Stephan Wolf. 2012. «Economic Democracy: A Path for the Future?». Futures 44 (6): 562-570. http://doi.org/10.1016/j.futures.2012.03.017.
Kira, Mari, Frans M. van Eijnatten y David B. Balkin. 2010. «Crafting Sustainable Work: Development of Personal Resources». Journal of Organizational Change Management 23 (5): 616-632. http://doi.org/10.1108/09534811011071315.
Kreinin, Halliki, y Ernest Aigner. 2022. «From “Decent Work and Economic Growth” to “Sustainable Work and Economic Degrowth”: A New Framework for SDG 8». Empirica 49 (2): 281-311. http://doi.org/10.1007/s10663-021-09526-5.
Laruffa, Francesco. 2022. «Re-thinking Work and Welfare for the Social-Ecological Transformation». Sociologica 16 (1): 123-151. http://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/11784.
Lessenich, Stephan. 2016. Neben uns die Sintflut: Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Berlín: Hanser Berlin.
Littig, Beate. 2018. «Good Work? Sustainable Work and Sustainable Development: A Critical Gender Perspective from the Global North». Globalizations 15 (4): 565-579. http://doi.org/10.1080/14747731.2018.1454676.
Littig, Beate, y Erich Griessler. 2004. Soziale Nachhaltigkeit. Viena: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte.
Martínez Alier, Joan. 2002. The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation. Cheltenham: Edward Elgar. [Traducido al español como El ecologismo de los pobres: Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. 2005. Barcelona: Icaria Editorial.]
Méda, Dominique. 2014. La mystique de la croissance. Comment s’en libérer. París: Flammarion.
Méda, Dominique 2018. «Work and Employment in a Post-Growth Era». En Post-growth Economics and Society: Exploring the Paths of a Social and Ecological Transition, editado por Isabelle Cassiers, Kevin Maréchal y Dominique Méda, 13-30. Abingdon: Routledge.
Naciones Unidas. 2015. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A/RES/70/1. Nueva York.
Nussbaum, Martha C., y Amartya Sen (eds.). 1993. The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press. [Traducido al español por Roberto Reyes Mazzoni. 1998. La calidad de vida. México: Fondo de Cultura Económica.]
OIT. 1999. Trabajo decente. Memoria del Director General. 87.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1999. Ginebra.
OIT. 2008. Guía práctica para la incorporación sistemática del empleo y el trabajo decente: aplicación a nivel de país. Ginebra.
OIT. 2015. Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. Ginebra.
OIT. 2019. Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo. 108.a reunión de la Conferencia internacional del Trabajo, 2019. Ginebra.
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2015. Informe sobre Desarrollo Humano 2015: Trabajo al servicio del desarrollo humano. Nueva York.
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 2020. Informe sobre Desarrollo Humano 2020: La próxima frontera – El Desarrollo humano y el Antropoceno. Nueva York.
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), OIT, OIE (Organización Internacional de Empleadores) y CSI (Confederación Sindical International). 2008. Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World. Washington: Worldwatch Institute. [Resumen en español en https://www.ilo.org/es/publications/empleos-verdes-hacia-el-trabajo-decente-en-un-mundo-sostenible-y-con-bajas.]
Poschen, Peter. 2015. Decent Work, Green Jobs and the Sustainable Economy: Solutions for Climate Change and Sustainable Development. Sheffield y Ginebra: Greenleaf Publishing y OIT. [Traducido al español como Trabajo decente, empleos verdes y economía sostenible: Soluciones para el cambio climático y el desarrollo sostenible. 2017. Madrid y Ginebra: Plaza y Valdés Editores, y OIT.]
Pruvost, Geneviève. 2021. Quotidien politique: Féminisme, écologie, subsistance. París: La Découverte.
Pullinger, Martin. 2014. «Working Time Reduction Policy in a Sustainable Economy: Criteria and Options for Its Design». Ecological Economics 103 (julio): 11-19. http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.04.009.
Putnam, Hilary. 2002. The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Cambridge (Estados Unidos): Harvard University Press. [Traducido al español por Francesc Forn i Argimon. 2004. El desplome de la dicotomía hecho/valor y otros ensayos. Barcelona: Paidós.]
Rajan, S. Ravi. 2021. «Labour and the Environment in India». En The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies, editado por Nora Räthzel, Dimitris Stevis y David Uzzell, 35-58. Cham: Palgrave Macmillan.
Räthzel, Nora, Dimitris Stevis y David Uzzell (eds.). 2021. The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies. Cham: Palgrave Macmillan.
Räthzel, Nora, y David Uzzell. 2011. «Trade Unions and Climate Change: The Jobs versus Environment Dilemma». Global Environmental Change 21 (4): 1215-1223. http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.07.010.
Rauschmayer, Felix, e Ines Omann. 2017. «Needs as a Central Element of Sustainable Development». En Routledge Handbook of Ecological Economics: Nature and Society, editado por Clive L. Spash, 246-255. Abingdon: Routledge.
Renard, Léa, y Bénédicte Zimmermann. 2025. «Measuring Decent Work». En The Elgar Companion to Decent Work and the Sustainable Development Goals, editado por Madelaine Moore, Christoph Scherrer y Marcel van der Linden. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Renouard, Cécile, y Cécile Ezvan. 2018. «Corporate Social Responsibility towards Human Development: A Capabilities Framework». Business Ethics 27 (2): 144-155. http://doi.org/10.1111/beer.12181.
Reuter, Norbert. 2022. «Employment in the Tension Between Ecology and Distributive Justice: The Role of Trade Unions». En Post-Growth Work: Employment and Meaningful Activities within Planetary Boundaries, editado por Irmi Seidl y Angelika Zahrnt, 85-96. Abingdon: Routledge.
Robeyns, Ingrid. 2017. Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-examined. Cambridge: OpenBook Publishers.
Rockström, Johan, Will Steffen, Kevin Noone, Åsa Persson, F. Stuart Chapin III, Eric F. Lambin, Timothy M. Lenton et al. 2009. «A Safe Operating Space for Humanity». Nature 461 (septiembre), 472-475. http://doi.org/10.1038/461472a.
Rombouts, Bas, y Nuna Zekić. 2020. «Decent and Sustainable Work for the Future? The ILO Future of Work Centenary Initiative, the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, and the Evolution of the Meaning of Work» UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs 24 (2): 317-358.
Rosa, Hartmut, y Christoph Henning (eds.). 2018. The Good Life beyond Growth: New Perspectives. Abingdon: Routledge.
Scholz, Robert, y Sigurt Vitols. 2019. «Board-Level Codetermination. A Driving Force for Corporate Social Responsibility in German Companies?». European Journal of Industrial Relations 25 (3): 233-246. http://doi.org/10.1177/0959680119830566.
Sehnbruch, Kirsten, Brendan Burchell, Nurjk Agloni y Agnieszka Piasna. 2015. «Human Development and Decent Work: Why Some Concepts Succeed and Others Fail to Make an Impact». Development and Change 46 (2): 197-224. http://doi.org/10.1111/dech.12149.
Seidl, Imri, y Angelika Zahrnt (eds.). 2022. Post-Growth Work: Employment and Meaningful Activities within Planetary Boundaries. Abingdon: Routledge.
Sen, Amartya. 2009. The Idea of Justice. Cambridge (Estados Unidos): Belknap Press. [Traducido al español por Hernando Valencia Villa. 2010. La idea de la justicia. Barcelona: Taurus.]
Sen, Amartya. 2013. «The Ends and Means of Sustainability». Journal of Human Development and Capabilities 14 (1): 6-20. http://doi.org/10.1080/19452829.2012.747492.
Setälä, Maija. 2022. «Inclusion, Participation and Future Generations». En The Routledge Handbook of Democracy and Sustainability, editado por Basil Bornemann, Henrike Knappe y Patrizia Nanz, 69-82. Abingdon: Routledge.
Stevis, Dimitris, y Romain Felli. 2015. «Global Labour Unions and Just Transition to a Green Economy». International Environmental Agreements 15 (1): 29-43. http://doi.org/10.1007/s10784-014-9266-1.
Urban, Hans-Jürgen. 2017. «Ökologie der Arbeit: Ein offenes Feld gewerkschaftlicher Politik?». En Gute Arbeit: Ökologie der Arbeit – Impulse für einen nachhaltigen Umbau, editado por Lothar Schröder y Hans-Jürgen Urban, 329-349. Frankfurt am Main: Bund-Verlag.
Uzzell, David. 2021. «Caring for Nature, Justice for Workers: Worldviews on the Relationship between Labour, Nature and Justice». En The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies, editado por Nora Räthzel, Dimitris Stevis y David Uzzell, 621-646. Cham: Palgrave Macmillan.
Vendramin, Patricia, y Agnès Parent-Thirion. 2019. «Redefining Working Conditions in Europe». En The ILO @ 100: Addressing the Past and Future of Work and Social Protection, editado por Christophe Gironde y Gilles Carbonnier, 273-294. Leiden: Brill Nijhoff.
Volkoff, Serge. 2019. «Les conditions d’un travail soutenable: une question de rythmes et de ressources». Cadres 438 (diciembre): 65-70.
Vrousalis, Nicholas. 2019. «Workplace Democracy Implies Economic Democracy». Journal of Social Philosophy 50 (3): 259-279. http://doi.org/10.1111/josp.12275.
Weeks, Kathi. 2011. The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries. Durham (Estados Unidos): Duke University Press. [Traducido al español por Álvaro Briales Canseco. 2020. El problema del trabajo: Feminismo, marxismo, políticas contra el trabajo e imaginarios más allá del trabajo. Madrid: Traficantes de Sueños.]
White, Damian. 2021. «Labour-Centred Design for Sustainable and Just Transitions». En The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies, editado por Nora Räthzel, Dimitris Stevis y David Uzzell, 815-838. Cham: Palgrave Macmillan.
Zbyszewska, Ania, y Flavia Maximo. 2025. «Narrativas del trabajo sostenible en comunidades afectadas por la minería. Articulación de un concepto decolonial». Revista Internacional del Trabajo 144 (1). http://doi.org/10.16995/ilr.18835.
Zimmermann, Bénédicte. 2015. «Work, Labor: History of the Concept». En International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Segunda edición, editado por James D. Wright, 675-679. Ámsterdam: Elsevier.