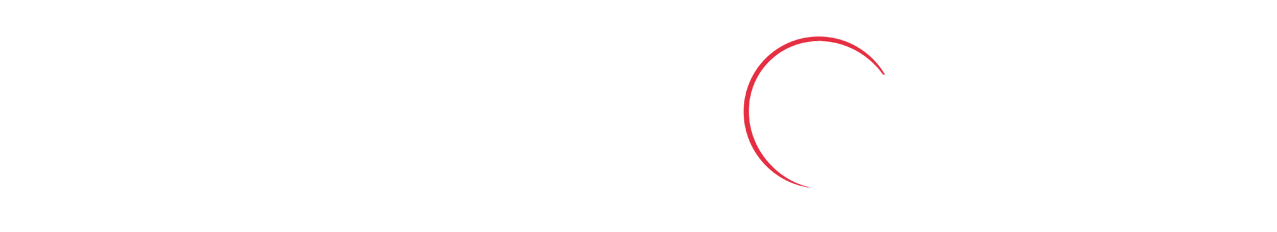La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos solo incumbe a sus autores, y su publicación en la Revista Internacional del Trabajo no significa que la OIT las suscriba.
Artículo original: «Patchwork capitalism and the management of interlinked crises by essential public services in Poland». International Labour Review 164 (1). Traducción de Marta Pino Moreno. Traducido también al francés en Revue internationale du Travail 164 (1).
1. Introducción
Es larga la lista de perturbaciones del orden social superpuestas que, en los últimos años, han afectado a la humanidad y a las sociedades. Entre ellas destacan la pandemia de COVID-19, el aumento de las migraciones forzosas, la guerra en Europa y Oriente Medio, las crisis financieras y de endeudamiento, la crisis de cohesión social y la crisis energética y climática mundial. En conjunto, estas perturbaciones generan diversas consecuencias imprevisibles. A los efectos del presente artículo, resulta útil distinguir entre dos tipos de crisis: las crisis prolongadas o crónicas (irreversibles), como la crisis climática, y las crisis temporales (reversibles), como las crisis económicas recurrentes. Estas perturbaciones simultáneas y/o conectadas entre sí se denominan «crisis entrelazadas y superpuestas» (Morin y Kern 1999), «policrisis» (Lawrence, Janzwood y Homer-Dixon 2022) o «crisis interrelacionadas»,1 expresiones que dan una idea de la «intersolidaridad acrecentada de los problemas» (Morin y Kern 1999, 74). Algunas crisis interrelacionadas, como la crisis climática mundial o la crisis crónica de los servicios públicos en el marco del neoliberalismo (Keune 2020), son procesos a largo plazo y, en principio, podrían haberse previsto. Otras, como la pandemia de COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania, se desarrollaron de forma mucho más repentina y, al parecer, trastocaron los cimientos del orden social, político y económico establecido.
En este artículo se analizan los efectos y las respuestas a crisis interrelacionadas en Polonia, a saber, la crisis crónica de sus servicios públicos, que se entrecruza y magnifica con las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y la llegada de refugiados tras la crisis humanitaria desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en 2022. Con las reformas emprendidas en Polonia —como en otros países (Keune 2020)— desde finales de la década de 1990, se liberalizaron y privatizaron parcialmente los servicios públicos. En contra de las esperanzas reformistas, estos cambios no mejoraron la calidad de los servicios ni las condiciones de empleo, sino que contribuyeron a la escasez de trabajadores, a los recortes y congelaciones salariales, al aumento de la carga de trabajo y a la fragmentación de las relaciones laborales colectivas (Kozek 2011). Por lo tanto, cabe afirmar que las reformas exacerbaron la crisis crónica de los servicios públicos, entendida como resultado de «lentos procesos de deterioro, desgaste y evolución negativa» (Vigh 2008, 9).
El caso de Polonia permite indagar las estrategias adoptadas por los trabajadores esenciales de primera línea para hacer frente a las consecuencias de una crisis de los servicios públicos en combinación con conmociones exógenas repentinas e inesperadas (la pandemia de COVID-19 y la crisis humanitaria provocada por la guerra de Ucrania). La expresión «trabajadores esenciales de primera línea» designa aquí a aquellas personas que tuvieron que gestionar las crisis sobre el terreno prestando servicios esenciales para la reproducción de la vida social y económica en la enseñanza, los servicios de salud y la asistencia social (Mezzadri 2022).
Al investigar en este artículo los motivos de la deficiente gestión de las crisis por parte del Estado de Polonia y las estrategias de afrontamiento desplegadas por los trabajadores esenciales, se buscan respuestas en la bibliografía sobre la diversidad del capitalismo en Europa Central y Oriental (Nölke y Vliegenthart 2009; Myant y Drahokoupil 2011; Bohle y Greskovits 2012). Se desarrolla el concepto de «capitalismo mosaico» (patchwork capitalism), formulado recientemente por Rapacki (2019), para aplicarlo al análisis de los servicios públicos. Este concepto se refiere a una fragilidad de las instituciones formales que vino determinada por la trayectoria histórica y que se vio agravada por el rápido desmantelamiento de las instituciones del socialismo de Estado, seguido de la imposición de limitaciones al alcance de la intervención gubernamental en la economía y la mercantilización parcial de los servicios públicos (Kozek 2011). De estos procesos surgió un orden socioeconómico con características de mosaico, según se refleja en su apertura a la incorporación de nuevos componentes (instituciones y organizaciones) que encarnan lógicas institucionales diversas. La tesis de este artículo es que los frágiles cimientos de este orden (o tejido institucional) pueden explicar las dificultades para ofrecer respuestas sistémicas a largo plazo bien planificadas y coordinadas frente a las crisis (Rapacki y Gardawski 2019; Gardawski y Rapacki 2021).
Salvo algunas excepciones notables (Hardy 2009; Kozek 2011; Popic 2023), los estudios anteriores sobre los modelos emergentes de capitalismo en la región de Europa Central y Oriental raras veces se han centrado en las transformaciones de los servicios públicos. En este artículo se analizan las respuestas a la crisis desde el punto de vista de las políticas estatales y desde la perspectiva de los trabajadores, los sindicatos y los directivos en los sectores de la enseñanza, los servicios de salud y la asistencia social. Se abordan las siguientes cuestiones: i) ¿Cómo afectó la prolongada crisis de los servicios públicos, derivada de las características del capitalismo mosaico, a la preparación de estos sectores ante las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y la llegada de refugiados de guerra ucranianos a Polonia? ii) ¿Cómo reaccionaron los actores en los distintos niveles jerárquicos ante el estallido de la pandemia y la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania? iii) ¿Cómo han influido esas reacciones en la organización de los servicios públicos?
Para responder a estas preguntas, se formulan tres hipótesis de investigación. La primera es que la preparación para las crisis interrelacionadas —es decir, las respuestas estratégicas que implican «decisiones tomadas por los líderes políticos y administrativos» (Popic y Moise 2022, 511)— fue deficiente y que las medidas se basaron en gran medida en acuerdos ad hoc, debido a la naturaleza fragmentaria del orden socioeconómico en Polonia. La segunda hipótesis es que la precaria coordinación institucional de las respuestas a la crisis hizo que el orden socioeconómico dependiera de los esfuerzos colectivos de los trabajadores en el nivel operativo, es decir, de «decisiones y comportamientos centrados en contrarrestar los efectos de la crisis sobre el terreno» (ibid.). La tercera y última hipótesis es que la organización fragmentaria de los servicios públicos, en lugar de corregirse, se reprodujo (o se «normalizó») con las crisis interrelacionadas, ya que la incoherencia de la arquitectura institucional se vio reforzada por perturbaciones prolongadas y superpuestas del orden socioeconómico.
A fin de verificar las hipótesis enunciadas, se toman como referencia datos empíricos recogidos en el marco del proyecto COV-WORK. Los datos se extrajeron de 60 entrevistas narrativas biográficas y 13 entrevistas en grupo con trabajadores, así como de 23 entrevistas de expertos con representantes de sindicatos, organizaciones de empleadores y autoridades locales y supralocales que operan en los sectores de la enseñanza, los servicios de salud y la asistencia social (véase el cuadro). Las entrevistas narrativas biográficas nos ayudaron a comprender de forma cabal las consecuencias de las crisis para los trabajadores en el contexto más amplio de sus experiencias biográficas. El equipo de investigación de COV-WORK realizó la mayoría de las entrevistas de forma presencial en el periodo 2021-2023 en los voivodatos de Baja Silesia y Mazovia. Los entrevistados eran profesores de primaria, médicos y personal de enfermería de hospitales, y personas ocupadas en residencias de ancianos (dom pomocy społecznej) (personal de enfermería, cuidadores y fisioterapeutas). Las entrevistas en grupo se realizaron en la primavera de 2022 con trabajadores ocupados en los tres sectores seleccionados en Varsovia y el voivodato de Mazovia, el más grande del país. Las entrevistas se realizaron a distancia mediante la plataforma Microsoft Teams y se centraron en cuestiones relacionadas con la calidad del empleo, las experiencias laborales de los encuestados en el periodo anterior y en el transcurso de la pandemia, y su percepción de las consecuencias de la crisis sanitaria en sus organizaciones. En 2021 y 2023 se mantuvieron entrevistas con expertos, presenciales y en línea, centradas en la gestión de crisis en los sectores seleccionados y en la función del diálogo social en ese proceso.
Descripción de la muestra: entrevistas biográficas y entrevistas en grupo
| Entrevistas narrativas biográficas | Entrevistas en grupo | |||||
| Mujeres | Hombres | Edad (promedio) | Mujeres | Hombres | Edad (promedio) | |
| Enseñanza | 25 | 4 | 44 | 28 | 6 | 41 |
| Servicios de salud | 12 | 7 | 44 | 34 | 7 | 41 |
| Asistencia social | 9 | 3 | 47 | 13 | 5 | 50 |
Fuente: Elaboración de los autores.
Se han transcrito y anonimizado los datos aplicando procedimientos de codificación temática (Gibbs 2007) sistematizada con el programa Atlas.ti. Se han utilizado también los datos de Statistics Poland (GUS) y los informes existentes (por ejemplo, NIK 2021) para comprender la dinámica del empleo y las relaciones colectivas de trabajo en los sectores seleccionados.
El resto del artículo se estructura del siguiente modo. Para comenzar, se exponen las características clave de la crisis crónica de los servicios públicos y el capitalismo mosaico en los países de Europa Central y Oriental, aportando una descripción empírica general (apartado 2). Después se examinan las respuestas de los actores sociales a las crisis interrelacionadas, vinculándolas con las características del capitalismo mosaico (apartado 3). Por último, se evalúa la idoneidad del marco conceptual del capitalismo mosaico para el análisis de las respuestas a las crisis interrelacionadas en Polonia (apartado 4).
2. Crisis crónica de los servicios públicos y capitalismo mosaico
2.1. Crisis de los servicios públicos
La premisa lógica de este artículo es que los fundamentos institucionales y sociales de un orden socioeconómico influyen en la gestión de las crisis interrelacionadas y en la eficacia del sistema. La bibliografía existente documenta una prolongada crisis de los servicios públicos tras las reformas neoliberales que supusieron la adopción de los principios de la Nueva Gestión Pública —descentralización, privatización y contratación externa— en la mayoría de los países capitalistas (Keune 2020; Peters 2012). Sostienen los expertos que la mercantilización y la liberalización de los servicios públicos deterioraron su calidad y las condiciones de empleo de sus trabajadores, tendencias que se extendieron a diversos regímenes institucionales en Europa, América del Norte y otras regiones (Greer y Umney 2022; Kozek 2011; Peters 2012; Popic 2023). Estas tendencias negativas se exacerbaron con la crisis financiera mundial de 2008, que introdujo la congelación salarial, el aumento de la carga de trabajo y del tiempo de trabajo, así como una mayor erosión de la negociación colectiva (Keune 2020). Además, la liberalización de los servicios públicos dio lugar a una dualización de las condiciones de empleo en el sector público, con mejores salarios y condiciones para los antiguos proveedores monopolísticos que para sus nuevos competidores privados (Kozek 2011).
En el presente estudio se propone examinar la crisis de los servicios públicos desde la perspectiva antropológica de la «cronicidad». Como afirma Vigh (2008, 10), este enfoque «desplaza nuestra perspectiva desde la idea de ruptura y aberración hacia una perspectiva de estados críticos persistentes». En este sentido, la crisis de los servicios públicos constituye un incumplimiento prolongado de las funciones encomendadas a las instituciones, en particular con respecto a la reproducción social, entendida como «las estructuras, prácticas, actividades y esferas destinadas a la regeneración cotidiana e intergeneracional de la vida y de las relaciones capitalistas» (Mezzadri 2022, 381, en cursiva en el original).
Aunque se observan algunas similitudes, las crisis de los servicios públicos han diferido entre los países europeos dependiendo del contexto institucional y de las estrategias y decisiones de los actores políticos (Kozek 2011; Keune 2020). En particular, la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las diferencias en la calidad de los servicios públicos esenciales. Además de la mala coordinación de las medidas contra la crisis, uno de los resultados de la infrafinanciación y la escasez de personal fue una mayor tasa de mortalidad en los países donde las reformas neoliberales estaban más avanzadas, entre ellos los Estados Unidos y el Reino Unido, así como en los países de América Latina y Europa Central y Oriental.2 Según Popic y Moise (2022), en el caso de los países de Europa Central y Oriental, este resultado puede explicarse también por la menor capacidad de los sistemas sanitarios y por las decisiones políticas de reabrir las economías antes de tiempo para salvar puestos de trabajo y mantener la competitividad, a costa de mayores riesgos para la salud. Los estudios y documentos existentes (Mrozowicki 2023; Rudnicki 2023; RPO 2023) indican que la mala gestión estratégica también fue evidente en la respuesta a la llegada masiva de refugiados de guerra ucranianos a Polonia.
Las respuestas de los trabajadores esenciales de primera línea a los retos planteados por estas dos crisis, según la tesis planteada en este artículo, deben entenderse en el contexto de una crisis crónica de los servicios públicos y de las características fundamentales del capitalismo mosaico en los países de Europa Central y Oriental. En el siguiente apartado se examinan las características más destacadas de este orden socioeconómico.
2.2. Rasgos destacados del capitalismo mosaico en Europa Central y Oriental
Tras la desintegración de los regímenes socialistas en 1989, los países de Europa Central y Oriental —en particular, los 11 que se adhirieron posteriormente a la Unión Europea (UE)— presenciaron la aparición de un nuevo orden socioeconómico: el capitalismo. A tenor de las recientes contribuciones teóricas que aplican el método de los tipos ideales de Max Weber (Rapacki y Gardawski 2019; Gardawski y Rapacki 2021) y de los resultados de estudios empíricos (Rapacki 2019), la manifestación del capitalismo en los 11 países exsocialistas de la UE presenta características afines a las del modelo «típico ideal» que se define en los citados estudios como «capitalismo mosaico». En su esencia y sus características más señaladas, este modelo difiere de las variedades/modelos de capitalismo prevalentes en Europa Occidental y del capitalismo poscomunista que se encuentra en los restantes países del antiguo bloque comunista (Rapacki 2019).
A continuación, se describen sucintamente los principales componentes del tipo ideal de capitalismo mosaico surgido en los países de Europa Central y Oriental hoy adheridos a la UE. Según la concepción de Weber, los componentes de un tipo ideal no se corresponden estrictamente con el orden empírico de ningún país concreto, sino que proporcionan una forma de entender y clasificar distintos órdenes socioeconómicos de la vida real según la distancia que los separa del tipo ideal. A los efectos del presente artículo, puede ser útil considerar los componentes del tipo ideal de capitalismo mosaico en tres dimensiones generales, a saber, su formación, su diseño institucional y su funcionamiento (es decir, su comportamiento en la vida real).
2.2.1. Formación del capitalismo mosaico
El capitalismo mosaico de los 11 países de Europa Central y Oriental pertenecientes a la UE es producto de la longue durée (Braudel 1969) o la «dependencia de la trayectoria» (path dependence) (David 1994). En consecuencia, la arquitectura institucional actual es un conjunto heterogéneo de componentes y piezas sueltas heredadas y/o trasplantadas de diversos regímenes socioeconómicos que pueden ordenarse cronológicamente en tres estratos temporales: i) el legado institucional feudal y capitalista, ii) el legado del socialismo autoritario, y iii) las importaciones de instituciones procedentes de diversos tipos de capitalismo que coexistieron en Europa Occidental durante el periodo de transformación sistémica posterior a 1989. Dos rupturas sistémicas (del capitalismo al socialismo en 1945-1948 y retorno al capitalismo después de 1989) destruyeron el tejido institucional preexistente.
Quienes asumieron la tarea de reimplantar el capitalismo fueron los miembros de la élite que estaba reformando la economía (la élite rupturista) mediante un acto de destrucción creativa: desmantelaron la arquitectura institucional del socialismo de Estado, privaron de poder a la nomenklatura y pusieron en marcha un programa de transformación sistémica que abarcaba la privatización (centrada en la liberalización y mercantilización de los servicios públicos), la reducción de la intervención gubernamental en la economía, la desregulación —incluso en las relaciones laborales— y la descentralización de las estructuras económicas y administrativas. Esta élite rupturista sentó las bases de una economía de mercado idealizando el modelo liberal. Al mismo tiempo, sus miembros no aspiraban a convertirse en una clase de nuevos propietarios económicos, lo que los diferenciaba de las élites reformistas de Rusia y de los países de la Comunidad de Estados Independientes.
Una de las consecuencias más importantes de la implosión del socialismo en los países de Europa Central y Oriental en 1989 fue que la formación de un nuevo orden socioeconómico —el capitalismo— se produjo inicialmente sin contar con capitalistas nacionales. Es decir, no había ninguna clase social con un interés económico en establecer instituciones que crearan el tejido de este nuevo orden, y que luego velaran por su estabilidad y protección erigiendo barreras de entrada (y costos de transacción) para los nuevos actores e imponiendo el cumplimiento de las reglas del juego imperantes (Gardawski y Rapacki 2021).
La élite rupturista no construyó el capitalismo «desde abajo», introduciendo una organización basada en la participación social de los empleados a semejanza de los planes de participación accionarial de empleados en los Estados Unidos, por ejemplo, ni «desde arriba», a partir de un modelo oligárquico, entre otras opciones posibles, sino que lo hizo «desde fuera» o «desde el exterior» mediante capital extranjero (King y Szelényi 2005), sobre todo inversión extranjera directa (IED), con arreglo a los principios del Consenso de Washington. El capital extranjero fue uno de los elementos clave en el proceso de configuración del nuevo orden económico de una economía de mercado dependiente (Nölke y Vliegenthart 2009) y limitó la aparición de una clase de oligarcas nacionales. Las corporaciones multinacionales, principales vehículos de las entradas de IED en las economías de los países de que se trata, disfrutaron de una situación con mínimos obstáculos de acceso y conservaron plenas facultades discrecionales respecto del funcionamiento interno (corporativo) de sus filiales en los países receptores, lo que contribuyó aún más al desarrollo de un orden de tipo mosaico. La llegada y el poder de las multinacionales demostraron claramente las prioridades de los gobiernos de la región, que se centraron en proporcionar condiciones privilegiadas al capital extranjero y a su acumulación, generalmente en detrimento de la reproducción social en sentido amplio.
La adhesión a la Unión Europea (UE) favoreció cierta convergencia institucional y la «normalización» de los órdenes socioeconómicos en los países de Europa Central y Oriental, pero también supuso una suerte de conmoción exógena, al menos a corto y medio plazo, que agravó temporalmente su heterogeneidad institucional. Por lo que respecta a los servicios públicos, la entrada en la UE fue un acicate para su liberalización y mercantilización, promovidas por la normativa europea (Keune 2020).
2.2.2. Diseño institucional
Las raíces históricas y la formación contemporánea del capitalismo mosaico se reflejan en varias peculiaridades de su heterogéneo diseño institucional en los países de Europa Central y Oriental pertenecientes a la UE. A continuación, se enumeran los aspectos más característicos:
Fragilidad del «tejido institucional», es decir, de las instituciones básicas que definen las reglas del juego dentro del orden socioeconómico existente.
Incoherencia y falta de complementariedad en la arquitectura institucional, con desajustes y lagunas entre sus componentes.
Coexistencia de mecanismos diversos, e incluso divergentes, de coordinación de las decisiones/medidas adoptadas por los actores económicos y sociales en distintos ámbitos de la arquitectura institucional (Rapacki 2019).3 Por ejemplo, en las relaciones de competencia del mercado de productos y la intermediación financiera prevalecen los mecanismos de coordinación heterogéneos basados en la economía de mercado, mientras que la coordinación jerárquica tiende a ser el mecanismo de coordinación más extendido en el sistema de conocimiento (innovación, investigación y enseñanza). En cambio, en el ámbito de la vivienda y en el sistema de protección social predominan los mecanismos de coordinación personalizados, incluida la coordinación nepotista y el clientelismo (Czerniak, de próxima publicación; Meardi y Guardiancich 2022; Rapacki 2019). La disparidad de mecanismos genera fricciones, capacidades desaprovechadas e imperfecciones sistémicas.
Desajuste entre las instituciones formales e informales y escaso arraigo social de las primeras. Tradicionalmente, los países de Europa Central y Oriental se han caracterizado por un bajo nivel de desarrollo de las instituciones formales, con un gobierno central débil y un deficiente control del cumplimiento de la legislación. En el siglo XIX, un periodo crucial para la formación de las sociedades modernas, las naciones de esos países se vieron privadas de Estados independientes y supeditadas a potencias extranjeras opresoras. En la vida colectiva, la población no se identificaba con las instituciones formales sino con las informales, lo que reforzaba la solidaridad orgánica de pequeños grupos y permitía sobrevivir en un entorno hostil. Estos esquemas de valores se consolidaron en los tiempos opresivos del totalitarismo y el socialismo autoritario, en los que se aguzó el ingenio y surgió un tipo específico de iniciativa empresarial o captación de rentas en la economía sumergida. Se reforzó el capital social exclusivo (o de tipo bonding) basado en lazos de confianza entre los miembros de pequeños grupos, mientras que se debilitó el capital social inclusivo (o de tipo bridging), basado en lazos de confianza con otros grupos y con la autoridad (Putnam 2000). En particular, las actitudes basadas en el ingenio y la tendencia a «tomar las riendas de la situación», al margen de las disposiciones oficiales, resultaron ser un elemento permanente de la mentalidad social bajo el capitalismo mosaico, lo que permitió realizar ajustes de nivel micro durante el estallido de la reciente policrisis.
Mosaico axiológico. La multiplicidad e incoherencia interna de los valores compartidos por la sociedad se suman a la heterogeneidad del diseño institucional en esos países. En particular, a escala nacional coexisten valores contradictorios muy dispersos, que divergen de los principios de una economía de mercado al uso (Gardawski 1996; Nowak 1979; Lissowska 2020; Maszczyk et al. 2023). Más concretamente, el concepto «típico ideal» de mosaico axiológico se refiere a una situación en la que la cohesión social se desmorona y, como consecuencia, determinados segmentos autónomos de la sociedad (grupos sociales) quedan totalmente aislados o constituyen mónadas cerradas con sistemas de valores completamente dispares entre sí. En la práctica social, los mosaicos axiológicos pueden encontrarse en sociedades tan divididas ideológicamente que los grupos individuales ya no discuten ideas, sino que se ignoran por completo.
Escasos obstáculos y bajos costos (de transacción) en el acceso al orden fragmentario de tipo mosaico, lo que facilita la incorporación de nuevas organizaciones e instituciones que representan lógicas internas diferentes, a menudo divergentes. Esta característica hace del capitalismo mosaico, a diferencia de la mayoría de los demás tipos heterogéneos de capitalismo, un orden de acceso abierto.
2.2.3. Funcionamiento
Como resultado de los orígenes y del diseño institucional inherente al tipo ideal de capitalismo mosaico, este modelo es propenso a mostrar varias peculiaridades en su funcionamiento. Entre ellas se incluyen la proclividad a caer en una deriva desarrollista, una alta incidencia de fracaso gubernamental (Buchanan y Tullock 1962), subdesarrollo y una crisis crónica de los servicios públicos, un débil apoyo gubernamental a los actores sociales en tiempos de crisis y un margen considerable para la iniciativa empresarial o el ingenio espontáneo de las bases.
2.3. Descripción empírica del capitalismo mosaico
Una vez analizadas las principales características del tipo ideal de capitalismo mosaico en los países de Europa Central y Oriental pertenecientes a la UE, se procederá a describir sus características empíricas (el tipo medio o estadístico weberiano), tomando como ejemplo la transformación del sistema y la aparición de un nuevo orden socioeconómico en Polonia. Por lo que se refiere al comportamiento real del orden socioeconómico prevalente en Polonia, desde 2015 el país ha presenciado acontecimientos que pueden arrojar luz empírica sobre el vínculo entre las características distintivas del capitalismo mosaico y la gestión de crisis interrelacionadas desde los servicios públicos esenciales. A este respecto, cabe destacar los siguientes procesos:
la aceleración de la apropiación de los órganos estatales —y de aspectos clave de la economía— por los políticos, consolidando el impulso rentista del modelo de desarrollo (Szanyi 2020) que fue introducido por la clase social de tenedores de activos estatales estratégicos, cuyos miembros deciden libremente la cuantía de los ingresos que obtendrán en sus cargos (Szelenyi 2016);
un marcado deterioro del control del cumplimiento de las normas formalmente vinculantes (incluida la práctica inusitada de incumplir o eludir la Constitución), al amparo de decisiones dictadas por el interés político del partido de derechas gobernante y tomadas al arbitrio de los funcionarios del Estado;
el creciente fracaso gubernamental, que se manifiesta particularmente en la pérdida de eficacia y capacidad del Estado para responder con rapidez a amenazas inesperadas y conmociones exógenas. Este es el resultado, entre otras cosas, del prolongado proceso de autolimitación del Estado en funciones básicas como proveedor de bienes públicos esenciales, en virtud de su decisión de mercantilizar algunos servicios públicos, condenándolos a una crisis crónica.
La naturaleza heterogénea del capitalismo mosaico polaco también influyó en la forma en que su arquitectura institucional (en su estrato formal), en particular las instituciones estatales, respondió a las grandes conmociones externas de la pandemia de COVID-19 y la crisis humanitaria provocada por la guerra de Ucrania. En primer lugar, tras el estallido de la pandemia, el Gobierno adoptó medidas inmediatas para contener la propagación del virus y proteger a la población contra los riesgos sanitarios. Estas medidas contemplaban la aplicación de nuevas disposiciones institucionales ad hoc (como el confinamiento, el distanciamiento social, el trabajo a distancia o el aprendizaje a distancia) o la adaptación de las prácticas existentes (como el uso de programas de cuarentena y vacunación) a las nuevas circunstancias de crisis. La primera categoría incluía también varios paquetes de nuevas medidas denominadas tarcze antykryzysowe (escudos anticrisis), que ofrecían a las partes consideradas más expuestas a las consecuencias del confinamiento (mayoritariamente empresas, aunque también trabajadores) transferencias presupuestarias compensatorias o desgravaciones fiscales (cotizaciones a la seguridad social).
En segundo lugar, el sistema público de salud dio una respuesta tardía, incompleta, selectiva e insuficiente a los problemas provocados por la pandemia. Se puso así de manifiesto que el sistema era vulnerable ante las conmociones exógenas adversas, por motivos relacionados con su estructura incoherente, sus múltiples deficiencias y desajustes, su déficit crónico de financiación y sus numerosas disfunciones organizativas, entre otras cosas; en un sentido más global, se constató un fracaso de las administraciones públicas. Para hacer frente a las circunstancias, los empleados de a pie se vieron obligados a desplegar su ingenio individual y a emprender acciones no rutinarias.
Por último, la respuesta a la llegada masiva de refugiados provocada por la invasión de Ucrania se caracterizó por la falta de implicación estatal y por la demora de las actuaciones de los organismos públicos, en contraste con una explosión sin precedentes de la actividad en la sociedad polaca, lo que sentó unas bases sólidas para la aparición ad hoc de la sociedad civil.
Ahora bien, la descripción empírica del capitalismo mosaico no estaría completa sin una breve evaluación de sus resultados desde una perspectiva comparada más amplia. A este respecto, conviene destacar algunos aspectos que sintetizan el rendimiento comparado del capitalismo mosaico en materia de economía y desarrollo.4 Por lo que atañe al rendimiento económico, desde su adhesión a la UE a partir de 2004, las economías de Europa Central y Oriental han logrado reducir sustancialmente su brecha de desarrollo económico con los países del «núcleo» de la UE (el PIB per cápita en paridad del poder adquisitivo pasó del 53 por ciento en el promedio de los 28 Estados miembros de la UE en 2004 al 73 por ciento en 2019), al tiempo que han superado como grupo a las economías de Grecia y Portugal. Es de sumo interés observar que, gracias al crecimiento económico y al proceso de convergencia de los ingresos reales, el capitalismo mosaico resultó ser el modelo de capitalismo más resiliente de la UE frente a la crisis de la COVID-19. La «recesión pandémica» más breve y superficial de la UE se produjo en este grupo de países, que registraron posteriormente el más abrupto repunte del PIB (pese a los efectos de la guerra en Ucrania) (Maszczyk et al. 2023). Sin embargo, las secuelas combinadas de la pandemia de COVID-19 y la llegada de refugiados de guerra ucranianos se reflejan en el deterioro de los principales baremos del equilibrio macroeconómico general de los países con capitalismo mosaico, en particular la estabilidad de precios y el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas. Así pues, la presión inflacionista y el aumento de los desequilibrios fiscales actuaron como amortiguadores de las conmociones en esos países, aportando un colchón frente a posibles efectos indirectos en el resto de sus economías.
En cuanto a los resultados relacionados con el desarrollo, cabe señalar que la fructífera defensa del crecimiento del PIB y de los niveles de empleo en los países de Europa Central y Oriental durante las crisis entrañó elevados costos económicos y sociales, empujando la inflación a los niveles más altos de toda la UE (ibid.). Además, los países del modelo mosaico se situaron entre los menos eficaces al tratar de hacer frente a los peligros sanitarios de la pandemia, registrando las cifras más altas de exceso de mortalidad y el mayor coeficiente de sacrificio de la salud en comparación con los países de la UE con otros modelos de capitalismo (Próchniak et al. 2022).5
La información expuesta indica que se obtuvieron resultados económicos relativamente buenos en detrimento de la reproducción social, entendida en sentido amplio, y de la consecución de objetivos de desarrollo socioeconómico a más largo plazo, en particular los dirigidos a afrontar los retos que plantean las crisis interrelacionadas (asociadas a factores como el cambio climático, la crisis ambiental, los riesgos sanitarios, el cambio demográfico, la inmigración y la seguridad en general, etc.). Al mismo tiempo, el modelo mosaico no ha logrado alterar el patrón histórico de su ventaja competitiva internacional (basado en bajos costos y bajo valor añadido, entre otros factores), lo que perpetúa la posición periférica que ocupan los países de Europa Central y Oriental pertenecientes a UE en la división internacional del trabajo y frena su desarrollo (véase Gardawski y Rapacki 2021). Es más, la evolución del modelo mosaico desde 2004 muestra algunos signos de «desmantelamiento» del estado de bienestar en algunos de esos países (incluida Polonia), en paralelo a los procesos de liberalización, mercantilización y privatización parcial de los servicios públicos.
A la luz de lo que antecede y como conjetura inicial para la parte empírica de este análisis, cabe afirmar que el modelo de capitalismo mosaico, visto desde la perspectiva de la ventaja institucional comparada, resulta poco resiliente frente a los desafíos de las crisis repentinas, imprevistas e interrelacionadas, y apenas si es capaz de contrarrestarlas. En el siguiente apartado se relacionan determinadas características del capitalismo mosaico con el estudio empírico de las respuestas de los actores del sector público de Polonia a la pandemia de COVID-19 y la llegada de refugiados ucranianos. El análisis pone de relieve el papel social de las instituciones informales y del ingenio, así como la escasez de capacidades de coordinación del Estado (gestión estratégica), aspectos que adquirieron una gran relevancia según se refleja en las experiencias de los trabajadores del sector público.
3. Análisis empírico de las respuestas estratégicas y operativas a las crisis de los servicios públicos
El análisis empírico que figura a continuación se limitará a dos conmociones exógenas: la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania, que provocó la llegada de refugiados ucranianos a Polonia desde febrero de 2022. Estas dos crisis afectaron principalmente a las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza, los servicios de salud y la asistencia social. El análisis de entrevistas cualitativas con trabajadores, directivos, sindicalistas y representantes del Estado permite estudiar las respuestas de los actores sociales a las crisis observadas en esos tres sectores de 2020 a 2023. A su vez, esas respuestas pueden relacionarse con las características ya descritas del modelo mosaico mostrando sus intersecciones con la crisis crónica de los servicios públicos. Las respuestas de los actores sociales consisten, por un lado, en medidas anticrisis de nivel «estratégico» adoptadas por el Gobierno en sentido descendente y, por otro, en estrategias de afrontamiento a nivel «operativo» elaboradas por la dirección y los trabajadores en sentido ascendente desde el lugar de trabajo (Popic y Moise 2022). El análisis indica que el protagonismo de este último grupo de respuestas fue consecuencia de la ineficacia y la descoordinación del primero.
Las deficiencias del nivel «estratégico» ya se han abordado en los apartados relativos al funcionamiento y los resultados del capitalismo mosaico. La reacción inmediata del Gobierno de Polonia ante la pandemia fue la imposición de un confinamiento estricto. Sin embargo, al igual que otros países de Europa Central y Oriental pertenecientes a la UE, Polonia flexibilizó las restricciones de la movilidad en la segunda fase de la pandemia y en las siguientes, tratando de mantener la actividad económica pese al rápido aumento de los costos humanos (ibid.). Las decisiones estratégicas en los sectores examinados resultaron ser asimismo incoherentes. En el sector sanitario se crearon unidades de COVID-19 improvisadas en los hospitales generales como respuesta al creciente número de contagios. Esas unidades estaban dotadas de personal médico y de enfermería procedente de otros servicios, a menudo sin experiencia en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Como el sistema sanitario estaba infradotado de personal desde antes de la pandemia, la reasignación de trabajadores para combatir la COVID-19 provocó retrasos significativos en los tratamientos habituales previamente programados, lo que afectó negativamente a los resultados sanitarios (NIK 2023). El aumento de la carga de trabajo debía remunerarse con una compensación económica para el personal sanitario en contacto directo con pacientes de COVID-19. A tal efecto, en abril de 2020 el Gobierno comenzó a aplicar un subsidio equivalente al 100 por ciento del salario de una persona, hasta un máximo de 15 000 zlotys polacos.6 Sin embargo, muchos trabajadores de los servicios de salud y de asistencia social no tenían derecho al subsidio, cuyas normas de distribución no estaban claras.
Otra solución ineficaz contra la crisis, duramente criticada por la Oficina Superior de Auditoría de Polonia (NIK 2023), fue la decisión adoptada en la primavera de 2020 de establecer los llamados «hospitales de campaña», restringidos a los pacientes de COVID-19. A partir del otoño de 2020 se crearon 33 instalaciones de este tipo. Según declaró la Oficina Superior de Auditoría de Polonia en el resumen de su informe, «los hospitales de campaña para pacientes de COVID-19 que se están implantando en Polonia desde octubre de 2020, a una escala sin precedentes en Europa, se crearon sin ningún plan, sin un análisis sólido de los datos sobre la situación epidémica y la disponibilidad de personal médico, y sin cálculos de costos» (ibid.).
La asistencia social sufrió reorganizaciones descendentes de menor alcance. En marzo de 2020, de conformidad con la Ley por la que se establecen medidas especiales relacionadas con la prevención, el tratamiento y la erradicación de la COVID-19, otras enfermedades infecciosas y situaciones de crisis causadas por ellas,7 los gobernadores provinciales promulgaron varias órdenes relacionadas con las residencias de ancianos bajo su jurisdicción (Glac y Zdebska 2020). Entre ellas figuraba la prohibición de que los internos salieran de las instalaciones de la residencia, salvo en situaciones que requirieran consulta médica, y la prohibición de visitas a residencias de ancianos. Sin embargo, la eficacia de estas órdenes dependía de las inspecciones a cargo de los gobernadores provinciales, un control que no se ejercía con suficiente rigor desde antes de la pandemia, especialmente en el caso de los establecimientos privados (NIK 2020). Además, la prohibición (introducida en abril de 2020) de que los trabajadores sanitarios en contacto con pacientes de COVID-19 prestaran servicio en más de un lugar de trabajo provocó una escasez de personal en las residencias de ancianos. Antes de la pandemia, la mayoría de los médicos y enfermeros que trabajaban en residencias lo hacían solo a tiempo parcial para complementar sus ingresos y, por lo tanto, eligieron los hospitales como lugar de trabajo principal una vez que entraron en vigor las nuevas normas. Todo ello pone de manifiesto la falta de planificación estratégica de las medidas anticrisis.
De los tres sectores analizados, la enseñanza es el que sufrió la reorganización laboral más drástica, con una rápida transición a la modalidad a distancia desde el 25 de marzo de 2020, sin ninguna fase de preparación material, procedimental u organizativa. El aprendizaje a distancia volvió a implantarse de diversas formas y en periodos más cortos durante los cursos escolares 2020/2021 y 2021/2022. En el marco de la decisión de exigir el aprendizaje a distancia, se concedió a los profesores un pequeño desembolso (500 zlotys) destinado a cubrir el costo de los equipos informáticos. La reglamentación del teletrabajo y del aprendizaje a distancia se basaba en modificaciones coyunturales poco estratégicas, con parches jurídicos. Se consultó con los interlocutores sociales desde la primavera de 2020, pero no se adoptaron modificaciones de la legislación laboral hasta enero de 2023, salvo las soluciones ad hoc incorporadas en los reglamentos anticrisis. En su informe, la Oficina Superior de Auditoría (NIK 2021) subrayó la falta de un enfoque sistémico del aprendizaje a distancia, el carácter ad hoc de las decisiones del Ministro de Educación y Ciencia y los frecuentes cambios legislativos como factores desestabilizadores del funcionamiento escolar. Todas las respuestas mencionadas de carácter descendente se aplicaron sin consultar apenas a los sindicatos y a las organizaciones de empleadores y, lo que es más importante, sin comunicación previa ni preparación de recursos materiales o procedimentales (Czarzasty y Mrozowicki 2023).
En relación con la llegada masiva de refugiados tras la invasión rusa a gran escala en Ucrania del 24 de febrero de 2022, no hubo cambios significativos en la organización del trabajo de los servicios de salud y de asistencia social. En los meses siguientes, la enseñanza fue el sector más afectado por la afluencia de refugiados, tras el aumento sustancial del número de alumnos ucranianos en todos los cursos escolares. Según los datos publicados por el Ministerio de Educación y Ciencia, en febrero de 2024 había más de 180 000 alumnos ucranianos en el sistema.8 En una carta dirigida al Ministerio de Educación y Ciencia de marzo de 2023, el Comisario polaco de Derechos Humanos señaló algunos problemas sin resolver relacionados con la educación de los niños ucranianos en las escuelas polacas. Parte de los problemas tenían su origen en una financiación insuficiente y en la falta de coherencia de las políticas (RPO 2023). Había escasez de personal y déficits financieros que impedían la creación de clases preparatorias para los niños ucranianos, no se había adaptado el plan de estudios básico, y el personal docente no había recibido formación para educar a niños con traumas de guerra. El Comisario también puso de relieve el insuficiente número de asistentes interculturales, que, según otras fuentes, eran generalmente mujeres refugiadas, en gran parte contratadas con fondos no estatales, sobre todo con subvenciones de organizaciones internacionales como UNICEF (Kozakiewicz 2023). Todo ello apuntaba al mismo patrón de gestión de crisis poco estratégica que ya se había observado en relación con la pandemia de COVID-19.
Tras constatar la precariedad e incoherencia de la gestión estratégica descendente de la crisis en el nivel macro, el siguiente apartado se centra en la respuesta a la crisis en los niveles meso y micro. Se investiga cómo se entrecruzó la pandemia de COVID-19 con la llegada de refugiados de guerra ucranianos, amplificando las dificultades crónicas de los trabajadores en los servicios públicos esenciales. Dado que la crisis humanitaria relacionada con la guerra afectó más a la enseñanza que a los servicios de salud y de asistencia social, la mejor forma de observar la intersección entre ambas crisis fue a través de las experiencias del personal docente. El análisis que figura a continuación se centra en tres dimensiones clave de las respuestas de los trabajadores a las crisis interrelacionadas: i) el caos organizativo que afecta al proceso laboral; ii) la autoorganización y el ingenio de los trabajadores; y iii) la limitación del potencial movilizador de los docentes por la tendencia a normalizar las crisis superpuestas.
3.1. Caos organizativo, problemas de gestión y potencial innovador de las crisis
En todas las entrevistas se formularon preguntas sobre el inicio de la pandemia y sobre otros tipos de crisis experimentadas a partir de 2020. Tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania, se preguntó a los entrevistados por las consecuencias que ese conflicto tenía en su vida y sus condiciones de trabajo.
Muchos de los encuestados valoraron negativamente la preparación de sus organizaciones para la crisis de la COVID-19. Aunque la incidencia y los tipos de problemas variaban, al principio de la pandemia prevalecía el caos organizativo, lo que respalda la idea de que la coordinación de las estrategias descendentes contra la crisis era limitada o nula.
El primer mes fue un verdadero caos. No había de nada, ni guantes, ni protectores oculares, ni… Vamos, había cosas, pero todo era… multiusos. Así que, cada vez que entrabas y salías, tenías que quitártelo, desinfectarlo, tirarlo, ponerte otro. (Entrevista en grupo con personal de enfermería)
En el caso de los servicios de salud, los hospitales de los grandes centros urbanos estaban, por lo general, mejor preparados que los de las ciudades pequeñas en cuanto a los recursos materiales, los procedimientos y la evaluación general de la forma de gestionar la crisis (NIK 2023). En algunos casos, quienes ideaban los procedimientos eran los propios trabajadores sanitarios: los médicos y el personal de enfermería, en colaboración con los jefes de servicio, decidían cómo organizar el trabajo en cada unidad. Debido a la escasez crónica de personal y equipos y, sobre todo, a la falta de procedimientos e instrucciones preestablecidos por los órganos de gobierno, la alta dirección tenía que confiar en el sentido de la responsabilidad de los trabajadores de menor rango. Los datos indican que hubo poca coordinación descendente incluso en la transferencia de conocimientos sobre la COVID-19 dentro de las estructuras organizativas.
En los servicios de asistencia social, el análisis se centró en la situación de las residencias de ancianos, un entorno especialmente vulnerable a la propagación del virus debido a las condiciones de salud ya debilitadas de los residentes (Glac y Zdebska 2020). Se exigió a las residencias que restringieran las visitas familiares y la salida de trabajadores y residentes de sus instalaciones. Además, los trabajadores debían estar preparados para aplicar cuarentenas, durante las cuales tendrían que permanecer en el trabajo sin regresar a casa. Además, se redujeron o suspendieron muchos cuidados terapéuticos y fisioterapéuticos, lo que provocó un deterioro de la salud de los residentes e importantes desequilibrios en la carga de trabajo.
En el sector de la enseñanza, la dirección, los docentes, los alumnos y sus familias tuvieron que adaptarse rápidamente al aprendizaje a distancia tras el cierre de los centros escolares. Al igual que en los servicios de salud, la situación organizativa y material del lugar de trabajo y la ubicación de los centros fueron factores determinantes de la fluidez de la transición en la enseñanza. Las escuelas y las familias de los niños de las ciudades estaban mejor preparadas para el aprendizaje a distancia —en cuanto al equipamiento y las competencias— que las de los municipios más pequeños.
Al analizar las respuestas colectivas de los docentes a la llegada imprevista de refugiados ucranianos en febrero de 2022, se perfila un patrón similar. Esta crisis humanitaria agravó los problemas crónicos existentes en las escuelas por la falta de financiación y la escasez de personal. Los docentes entrevistados expresaron su descontento por la falta de apoyo gubernamental en la comunicación básica con los alumnos ucranianos que no hablaban polaco, lo que aumentaba su carga de trabajo, y por la falta de materiales didácticos en ucraniano:
Una vez más, resulta que un niño ucraniano ha ingresado en la escuela, y eso está muy bien, […] pero las condiciones para la educación de los niños polacos en las clases conjuntas [de alumnos polacos y ucranianos] han dejado de ser un problema para el Ministro de Educación y Ciencia, han dejado de ser un problema para las administraciones locales, y han pasado a ser un problema mío. Mi problema, un problema del profesor. […] Aquí los profesores están abandonados a su suerte. (Entrevista a un experto, representante del sindicato polaco de docentes)
En menor medida, los médicos y el personal de enfermería también observaron que había aumentado su carga de trabajo y que las lagunas normativas dificultaban su labor en el contexto de la crisis humanitaria. Señalaban, en particular, la falta de claridad normativa en cuanto a la prestación de servicios médicos a ciudadanos ucranianos, incluida la recomendación de tratamiento prioritario, lo que provocaba tensiones con los pacientes polacos. Ante la escasez de personal a largo plazo, algunos cuidadores y enfermeros también manifestaron su temor a aceptar a cuidadores ucranianos, lo que puede interpretarse como miedo a la competencia en el mercado laboral. Otros entrevistados (incluso médicos) señalaron los problemas derivados de la admisión de personal médico ucraniano para trabajar en hospitales con excesiva celeridad, sin las debidas verificaciones.
3.2. Autoorganización e ingenio en la gestión de las crisis
El caos organizativo, que trae consigo discordancias y frecuentes cambios en las normas y recomendaciones, junto a la falta de comunicación y coordinación entre los distintos niveles de gestión de las crisis, es un reflejo de elementos característicos del modelo mosaico, como un tejido institucional frágil, con una arquitectura institucional incoherente y fragmentaria. En el nivel meso y micro de las respuestas de los trabajadores a las crisis organizativas provocadas por la pandemia, se evidencian otros rasgos del capitalismo mosaico, en particular un desajuste entre las instituciones formales e informales que estimula el «ingenio» y el «tomar las riendas de la situación» como reacción frente a las deficiencias estratégicas en la gestión de las crisis.
La necesidad de reorganizar el proceso laboral en caso de emergencia avivó la capacidad de innovación de los trabajadores para mantener los servicios en funcionamiento. Así ocurrió, por ejemplo, en las unidades hospitalarias de COVID-19. Según se documentó en las entrevistas, debido a la falta de recursos materiales, humanos y tecnológicos, la operatividad de los servicios dependía del ingenio y el esfuerzo del personal asignado.
Yo venía [a la unidad de COVID-19] desde la otra unidad, me metieron ahí de golpe. Al principio era así: las chicas instalaban y trasladaban camas a esta unidad desde otras unidades por propia iniciativa. Ni siquiera había un equipo de personas para organizarlo. Todo lo hacían las propias enfermeras. (Entrevista en grupo con personal de enfermería)
En el sector de la asistencia social, las limitaciones en el trabajo cotidiano también provocaron la reorganización del proceso laboral en algunos casos. Una práctica común era compartir las tareas de cuidados cotidianos en residencias de ancianos con personal que carecía de experiencia en esas actividades antes de la pandemia. Un caso extremo de autoorganización es la siguiente experiencia de un sindicalista empleado como cuidador en una residencia de ancianos:
Era un caos total […]. Los empleados prácticamente lo gestionábamos todo. Nos organizábamos, sabíamos lo que había que hacer […]. Así que todo este caos se evitó gracias a… la organización interna de los cuidadores. (Entrevista narrativa biográfica, cuidador, residencia de ancianos)
En la escuela primaria, las autoridades prestaron mucha más atención al cultivo de nuevas habilidades y competencias en el aprendizaje en línea, pero también hubo casos de innovaciones surgidas de los trabajadores. Gracias a las redes de colegas anteriores a la pandemia, muchos docentes se organizaron en pequeños grupos de apoyo mutuo en los que aprendieron a utilizar aplicaciones como Microsoft Teams y Zoom. Los entrevistados señalaron que habían producido materiales originales, como películas educativas sobre temas específicos:
Empecé a grabar, salí por primera vez como actriz, como artista, dando clase, enseñando cosas a los niños. Maja [la hija de la entrevistada] lo grababa y lo subía a algún sitio —ni siquiera sé a dónde lo subía—, pero luego aparecía en los materiales de clase. (Entrevista narrativa biográfica, docente)
Se vislumbra un patrón similar basado en la innovación ascendente en los testimonios de los docentes sobre la respuesta a la llegada de niños ucranianos refugiados a sus escuelas. Los entrevistados mencionan el uso generalizado de Google Translate para la comunicación con niños y padres, la necesidad de elaborar nuevos materiales didácticos y de organizar las clases en las aulas mixtas polaco-ucranianas sin ninguna remuneración extraordinaria por los esfuerzos adicionales. Este tipo de experiencias no son tan frecuentes en los demás sectores, debido a la menor magnitud de los retos que la llegada de refugiados de guerra ucranianos planteó a los hospitales y residencias de ancianos.
3.3. Protestas y normalización del modelo mosaico frente a las crisis interrelacionadas
El análisis expuesto confirma, hasta el momento, las dos primeras hipótesis: los sectores examinados no estaban preparados para las crisis interrelacionadas y, a falta de un mecanismo de coordinación estatal eficaz y coherente, el funcionamiento diario de los sectores dependía en gran medida del ingenio de los trabajadores de primera línea y de las redes informales. Este resultado puede relacionarse con el entorno institucional del capitalismo mosaico, en el que los trabajadores y los beneficiarios de los servicios públicos se enfrentan sistemáticamente a deficiencias institucionales, incoherencias y descoordinación de las medidas anticrisis.
Aunque las respuestas ascendentes de los trabajadores y las innovaciones improvisadas como reacción a las crisis se dan también en otros países (McCallum 2022; Wiedner, Croft y McGivern 2020), una característica específica del modelo mosaico es la precariedad a largo plazo de la gestión estratégica de las crisis por parte del Estado y la incidencia relativamente baja de las protestas laborales colectivas contra el deterioro de las condiciones de trabajo en el sector público. En contraste con la resistencia y el descontento colectivos observados en otras investigaciones (por ejemplo, en los Estados Unidos; véase McCallum 2022), los testimonios de los trabajadores esenciales sobre cómo hacer frente a las crisis indican un predominio de las respuestas individuales y comunitarias en el lugar de trabajo. Tanto la pandemia como la crisis provocada por la guerra en Ucrania favorecieron estrategias de afrontamiento con una orientación comunitaria y solidaria. Estas reacciones fueron especialmente visibles en el apoyo espontáneo, ascendente y autoorganizado a los refugiados ucranianos en la primavera de 2022. Sin embargo, allí donde se superpusieron distintas crisis simultáneas, predominaron las estrategias de afrontamiento basadas en la actuación individual y en pequeños grupos (equipos de trabajo, familia, vecindario).
Las referencias a las protestas colectivas varían entre los sectores estudiados. Los médicos y enfermeros estaban al tanto de la actividad sindical, las protestas y el campamento de manifestantes instalado frente a la Oficina del Primer Ministro polaco en Varsovia en el otoño de 2021. La mayoría de los trabajadores sanitarios (especialmente el personal de enfermería) simpatizaban con las reivindicaciones, pero no habían participado directamente en las protestas. Algunos de los docentes entrevistados se refirieron a su participación en la huelga nacional de 2019. Sin embargo, manifestaron una decepción general con los resultados de esa protesta, descrita a menudo en el ejercicio empírico como una amarga lección.
Creo que la situación cambió mucho después de la huelga [de docentes] [… en] abril de 2019. Me he dado cuenta de que nuestra profesión ha perdido mucho respeto. Empezaron a tratarnos, quizá no a todos, pero sí a gran parte de nosotros, no como trabajadores, sino como gorrones. (Entrevista en grupo con personal docente)
Se documentan excepciones a la decepción general con el activismo sindical en el caso de las residencias de ancianos. Según una sindicalista entrevistada, la pandemia de COVID-19 fortaleció a los sindicatos del sector gracias, entre otras cosas, al aumento del tiempo compartido entre cuidadores. La crisis sacó también a la luz problemas relacionados con las condiciones de trabajo, como el impago de horas extraordinarias al personal que había permanecido en las residencias cuando estas cerraron sus puertas para proteger a los residentes.
La escasez generalizada de trabajadores en escuelas, residencias de ancianos y centros de salud, como reflejo de una crisis crónica de los servicios públicos, amplificó la tendencia de los empleados a adoptar estrategias de «salida» (Hirschman 1970). En consecuencia, al aumentar la carga de trabajo sin que se produjera un aumento significativo de los salarios, los empleados perdieron interés por el trabajo o renunciaron a sus puestos. Aunque algunos de los problemas de los servicios públicos eran crónicos, se exacerbaron con las crisis interrelacionadas debido a la intensificación del trabajo, la aparición de nuevos retos y —de forma especialmente aguda en la enseñanza y la asistencia social— el estancamiento o incluso el descenso de los salarios reales.
Las principales respuestas de los trabajadores ante la crisis dejan traslucir un proceso de normalización del modelo mosaico, que se reproduce a pesar de las crisis crónicas y las conmociones superpuestas. Las teorías de la normalización social describen el proceso de integración de los patrones de pensamiento y conducta motivados por las crisis en las acciones rutinarias cotidianas (May y Finch 2009). La perpetuación del ingenio individual y la dependencia de las redes informales, como formas dominantes de reacción contra la crisis, son compatibles con el diseño institucional del modelo mosaico y con otra de sus características, las incongruencias generalizadas y la falta de complementariedad entre los elementos constituyentes de su arquitectura institucional, que provocan deficiencias de nivel «estratégico» en la gestión de las crisis. Así pues, la tercera hipótesis se confirma en el sentido de que las conmociones exógenas superpuestas no han alterado el modelo mosaico de organización de los servicios públicos. En este tipo de entorno institucional, se espera que los ciudadanos, los trabajadores y los beneficiarios de los servicios públicos sean lo suficientemente resilientes e ingeniosos como para hacer frente a las conmociones externas e internas sin un apoyo coordinado descendente del Estado.
4. Conclusiones
Los servicios públicos de alta calidad, bien gestionados y accesibles son cruciales para la reproducción diaria de la sociedad. Sin embargo, las reformas de mercado, que aspiraban a reducir los costos de la prestación de servicios, introdujeron mecanismos de competencia y los principios de rentabilidad de la Nueva Gestión Pública que en muchos países han contribuido a una crisis crónica de los servicios públicos, agravada por sucesivas crisis económicas, políticas y sanitarias (Kozek 2011; Keune 2020; Mezzadri 2022). Las manifestaciones de esta crisis son la persistente escasez de personal y la sobrecarga de trabajo, con el consiguiente deterioro de la disponibilidad y la calidad de los servicios. Esta situación afecta sobre todo a los grupos económicamente desfavorecidos, que no pueden costearse los servicios de pago. Es, pues, razonable sostener que la rápida sucesión de crisis exógenas en Europa desde 2020, entre ellas la pandemia de COVID-19 y la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania, se ha superpuesto a la crisis a largo plazo de los servicios públicos y la ha exacerbado.
En definitiva, estas «crisis interrelacionadas» podrían describirse como crisis de la reproducción social (Mezzadri 2022). Las características familiaristas a largo plazo del estado de bienestar polaco, reforzadas por el Gobierno del partido Prawo i Sprawiedliwość (Inglot, Szikra y Raț 2022; Meardi y Guardiancich 2022), junto a las características básicas del capitalismo mosaico, han contribuido a centrar la gestión de las crisis en el nivel familiar o de grupo primario. Paralelamente, las políticas estatales que podrían paliar las consecuencias de las crisis siguen siendo incoherentes. No obstante, el apoyo de la ciudadanía a los servicios públicos esenciales financiados por el Estado se mantuvo alto y relativamente estable tras la pandemia, a pesar de la desilusión general ante la ineficacia del Estado (Gardawski et al. 2022; Sadura y Sierakowski 2023).
Aunque la crisis de los servicios públicos parece ser un fenómeno universal en Europa, sus manifestaciones y consecuencias, al igual que las medidas para subsanarlas, difieren de un país a otro (Keune 2020). En este artículo se ha analizado el caso de Polonia, que se ha visto especialmente afectada por dos conmociones exógenas: la pandemia de COVID-19 y la crisis humanitaria provocada por la guerra de Ucrania. Estas crisis se han superpuesto no solo a la continua crisis de los servicios públicos, sino también entre sí, por la coincidencia cronológica y por las similitudes de los retos que han planteado a los trabajadores del sector público de la enseñanza, los servicios de salud y la asistencia social. En el artículo se ha tratado de comprender la relación entre los fundamentos institucionales y sociales del orden socioeconómico polaco y los procedimientos de gestión de crisis interrelacionadas que afectan a los servicios públicos, observando la situación en las escuelas primarias, los hospitales y las residencias de ancianos. Tomando como instrumento teórico el tipo ideal de capitalismo mosaico desarrollado en una investigación anterior (Rapacki 2019; Gardawski y Rapacki 2021), se han abordado tres preguntas de investigación relativas a los siguientes aspectos: i) la preparación de los sectores de la enseñanza, la sanidad y la asistencia social para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y a la llegada de refugiados de Ucrania; ii) las respuestas del Estado y de los trabajadores ante las crisis; y iii) el impacto de las respuestas a las crisis en los servicios públicos.
El análisis teórico y empírico expuesto en este artículo complementa la bibliografía existente sobre la relación entre los modelos emergentes de capitalismo en los 11 países de Europa Central y Oriental adheridos a la UE y las transformaciones de los servicios públicos (Hardy 2009; Kozek 2011; Keune 2020; Popic 2023). Las respuestas del Estado, los trabajadores y los directivos a la pandemia de COVID-19 y a la crisis humanitaria se corresponden con el modelo de capitalismo mosaico. Las deficiencias de la gestión «estratégica» de las crisis, que se tradujo en una escasa preparación de los sectores objeto de estudio (y del Estado en su conjunto) ante la pandemia y la crisis provocada por la guerra en Ucrania, guardan relación con los principales rasgos del diseño institucional de este modelo, como son la fragilidad del tejido institucional, la escasa complementariedad de los elementos de la arquitectura institucional y la coexistencia de diversos mecanismos de coordinación en distintos ámbitos de la vida social. El funcionamiento de este mosaico institucional también explica la especificidad de la crisis crónica de los servicios públicos en Polonia, agravada por tres decenios de reformas (que introdujeron procesos de liberalización, mercantilización y privatización). El modelo de mercado idealizado de los servicios públicos, unido al afán de levantar las restricciones con relativa rapidez durante la pandemia, concuerda también con el tipo ideal de capitalismo mosaico, que prioriza el rendimiento económico sobre la calidad del trabajo, la vida y los servicios, y demostró ser totalmente inadecuado para contener los costos humanos de la crisis de la COVID-19.
En cuanto a las respuestas de los trabajadores y los jefes de servicio de rango inferior frente a las crisis, también se observa una correspondencia con el diseño institucional del capitalismo mosaico. En particular, el desajuste entre las instituciones formales e informales es clave para explicar estas respuestas, que tienen el efecto de «parchear» las deficiencias de la gestión estratégica de crisis mediante el ingenio individual y colectivo y la autoorganización espontánea. Se trata de formas comunes, y bien establecidas, de hacer frente a las crisis en el orden mosaico (véase Sitek 1997; Rudnicki 2023). Un arraigado escepticismo sobre la eficacia del Estado y la desconfianza en las instituciones formales impulsan la adopción de soluciones en sentido ascendente. Sin embargo, según se documenta en la última parte del análisis, las respuestas colectivas de los trabajadores rara vez se tradujeron en protestas, huelgas y una resistencia abierta dirigida a cambiar las «reglas del juego», es decir, la «voz» en el sentido de Hirschman (1970). A diferencia de otros países europeos, en Polonia apenas hubo protestas laborales durante el periodo pandémico (Vandaele 2021). La ausencia combinada de respuestas estatales y asociativas coherentes y eficaces parece indicar una brecha cada vez mayor entre las instituciones formales e informales en el contexto de las conmociones exógenas, una particularidad de los modelos mosaico que merece sin duda una investigación más profunda. La importancia a largo plazo de las relaciones informales en el seno de pequeños grupos, dentro y fuera del lugar de trabajo, para la gestión «operativa» cotidiana de las crisis favorece la persistencia o normalización del statu quo, antes que el cambio radical o la formación ascendente de nuevos modelos socioeconómicos.
En futuras investigaciones se debería estudiar hasta qué punto los tipos y secuencias de las respuestas colectivas de los trabajadores en Polonia también estaban presentes en otros países de Europa Central y Oriental. Esto arrojaría más luz sobre la relación entre el diseño y el funcionamiento del capitalismo mosaico y la forma en que gestionan las crisis los actores sociales en los distintos niveles de las estructuras organizativas de los servicios públicos esenciales.
Notes
- Véase, por ejemplo, https://news.un.org/pages/global-crisis-response-group/. ⮭
- Organización Mundial de la Salud, «WHO Coronavirus COVID-19 Dashboard». https://covid19.who.int/table. ⮭
- Nos referimos aquí a las clasificaciones pertinentes propuestas, entre otros, por Hall y Soskice (2001), Amable (2003) y Nölke y Vliegenthart (2009), y al concepto de «capitalismo clientelista» formulado inicialmente en relación con Filipinas (Kang 2002). ⮭
- Véase un análisis más detallado en Maszczyk et al. (2023). ⮭
- El coeficiente de sacrificio de la salud (o sacrificio COVID-19) se calculó como el cociente entre el número relativo de muertes en exceso y la diferencia entre la tasa media de crecimiento anual en 2010-2019 y la tasa de crecimiento en 2020 (véase información más detallada Próchniak et al. 2022). ⮭
- 1 dólar de los Estados Unidos equivale a 3,9 zlotys polacos (2020). ⮭
- «Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych», Dziennik Ustaw 2020, Pos. 374, 2 de marzo de 2020. ⮭
- Otwarte Dane, «Uczniowie uchodźcy z Ukrainy w podziale na typy szkół, klasy i powiaty_stan na 01.02.2024». https://dane.gov.pl/en/dataset/2711,uczniowie-uchodzcy-z-ukrainy. ⮭
Agradecimientos
Este artículo se ha elaborado en el marco del proyecto NCN OPUS 19 «COV-WORK: Socio-economic consciousness, work experiences and coping strategies of Poles in the context of the post-pandemic crisis», financiado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Polonia (número de proyecto UMO-2020/37/B/HS6/00479). Los autores dan las gracias a los revisores y editores por sus valiosos comentarios, que han mejorado notablemente la calidad del artículo.
Bibliografía citada
Amable, Bruno. 2003. The Diversity of Modern Capitalism. Oxford: Oxford University Press.
Bohle, Dorothee, y Béla Greskovits. 2012. Capitalist Diversity on Europe’s Periphery. Ithaca: Cornell University Press.
Braudel, Fernand. 1969. Écrits sur l’histoire. París: Flammarion. [Traducido al español por Mauro Armiño. 1991. Escritos sobre la historia. Madrid: Alianza Editorial.]
Buchanan, James M., y Gordon Tullock. 1962. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press. [Traducido al español por Javier Salinas Sánchez. 1980. El cálculo del consenso: fundamentos lógicos de la democracia constitucional. Madrid: Espasa-Calpe.]
Czarzasty, Jan, y Adam Mrozowicki. 2023. «The Nail in the Coffin? Pandemic and Social Dialogue in Poland». Employee Relations 45 (7): 62-78. http://doi.org/10.1108/ER-06-2022-0289.
Czerniak, Adam. De próxima publicación. «Coordination Mechanisms in Patchwork Capitalism – Example of the Housing Area». Warsaw Forum of Economic Sociology 12 (25), artículo aceptado en espera de publicación.
David, Paul A. 1994. «Why are Institutions the “Carriers of History”? Path Dependence and the Evolution of Conventions, Organizations and Institutions». Structural Change and Economic Dynamics 5 (2): 205-220. http://doi.org/10.1016/0954-349X(94)90002-7.
Gardawski, Juliusz. 1996. Przyzwolenie ograniczone: Robotnicy wobec rynku i demokracji. Varsovia: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gardawski, Juliusz, Adam Mrozowicki, Jacek Burski, Jan Czarzasty y Mateusz Karolak. 2022. Polacy pracujący w czasie COVID-19. Varsovia: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Gardawski, Juliusz, y Ryszard Rapacki. 2021. «Patchwork Capitalism in Central and Eastern Europe: A New Conceptualization». Warsaw Forum of Economic Sociology 12 (24): 7-106. https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/3399.
Gibbs, Graham R. 2007. Analyzing Qualitative Data. Londres: SAGE. [Traducido al español por María del Carmen Blanco Castellano y Tomás Amo Martín. 2012. El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa. Madrid: Morata.]
Glac, Wojciech, y Ewelina Zdebska. 2020. «Sytuacja pracowników domów pomocy społecznej w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) w Polsce». Praca Socjalna 35 (2): 129-142. http://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1493.
Greer, Ian, y Charles Umney. 2022. Marketization: How Capitalist Exchange Disciplines Workers and Subverts Democracy. Londres: Bloomsbury.
Hall, Peter A., y David Soskice (eds.). 2001. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundation of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press.
Hardy, Jane. 2009. Poland’s New Capitalism. Londres: Pluto Press.
Hirschman, Albert O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge (Estados Unidos): Harvard University Press. [Traducido al español por Eduardo L. Suárez. 1977. Salida, voz y lealtad: respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados. México: Fondo de Cultura Económica.]
Inglot, Tomasz, Dorottya Szikra y Cristina Raț. 2022. Mothers, Families, or Children? Family Policy in Poland, Hungary, and Romania, 1945–2020. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Kang, David C. 2002. Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines. Cambridge: Cambridge University Press.
Keune, Maarten. 2020. «Overview: Employment, Job Quality and Labour Relations in Europe’s Public Sector since the Crisis». En Working under Pressure: Employment, Job Quality and Labour Relations in Europe’s Public Sector since the Crisis, editado por Maarten Keune, Nuria Elena Ramos Martin y Mikkel Mailand, 7-34. Bruselas: ETUI.
King, Lawrence P., y Szelényi, Iván. 2005. «Post-Communist Economic Systems». En The Handbook of Economic Sociology, segunda edición, editado por Neil J. Smelser y Richard Swedberg, 205-230. Princeton: Princeton University Press.
Kozakiewicz, Karolina. 2023. «Asystenci międzykulturowi w szkołach. “Było rewelacyjnie, jest przeciętnie, będzie tragicznie”». wyborcza.pl, 1.º de septiembre de 2023. https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,30139795,asystenci-miedzykulturowi-w-szkolach-bylo-rewelacje-teraz.html.
Kozek, Wiesława. 2011. Gra o jutro usług publicznych w Polsce. Varsovia: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Lawrence, Michael, Scott Janzwood y Thomas Homer-Dixon. 2022. «What Is a Global Polycrisis? And How Is It Different from a Systemic Risk?», Version 2.0, Discussion Paper No. 2022-4. Victoria: Cascade Institute.
Lissowska, Maria. 2020. «Beliefs and Preferences of a Society as a Background for Shaping Institutional Structures», manuscrito. Varsovia: Escuela de Economía de Varsovia (acceso interno).
Maszczyk, Piotr, Maria Lissowska, Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki y Aleksander Sulejewicz. 2023. «Development Trajectories of CEE Countries: A Tentative Assessment of the Effects of the COVID-19 Pandemic and the War in Ukraine». En Report of the SGH Warsaw School of Economics and the Economic Forum 2023, 13-39. Varsovia: Escuela de Economía de Varsovia.
May, Carl, y Tracy Finch. 2009. «Implementing, Embedding, and Integrating Practices: An Outline of Normalization Process Theory». Sociology 43 (3): 535-554. http://doi.org/10.1177/0038038509103208.
McCallum, Jamie K. 2022. Esssential: How the Pandemic Transformed the Long Fight for Worker Justice. Nueva York: Basic Books.
Meardi, Guglielmo, e Igor Guardiancich. 2022. «Back to the Familialist Future: The Rise of Social Policy for Ruling Populist Radical Right Parties in Italy and Poland». West European Politics 45 (1): 129-153. http://doi.org/10.1080/01402382.2021.1916720.
Mezzadri, Alessandra. 2022. «Social Reproduction and Pandemic Neoliberalism: Planetary Crises and the Reorganisation of Life, Work and Death». Organization 29 (3): 379-400. http://doi.org/10.1177/13505084221074042.
Morin, Edgar, y Anne Brigitte Kern. 1999. Homeland Earth: A Manifesto for the New Millenium. Cresskill: Hampton Press. [Obra original en francés traducida al español por Ricardo Figueira. 2006. Tierra-Patria. Buenos Aires: Nueva Visión.]
Mrozowicki, Adam. 2023. «Innowacja, kontrola, opór, normalizacja: Pracownicze sposoby radzenia sobie z pandemicznym kryzysem w miejscu pracy». Przegląd Socjologiczny 72 (3): 9-38. http://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/1.
Myant, Martin, y Jan Drahokoupil. 2011. Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. Hoboken: John Wiley & Sons.
NIK (Polonia, Oficina Superior de Auditoría). 2020. «Pozorny nadzór państwa nad placówkami świadczącymi opiekę całodobową». 22 de abril de 2020. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nadzor-nad-placowkami-opieki-calodobowej.html.
NIK 2021. «Funkcjonowanie szkół w sytuacji zagrożenia COVID-19». KNO.430.006.2021. Varsovia. https://www.nik.gov.pl/plik/id,25380,vp,28141.pdf.
NIK 2023. «14 zbędnych szpitali tymczasowych za ponad 600 mln zł». 12 de septiembre de 2023. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/14-zbednych-szpitali-tymczasowych.html.
Nölke, Andreas, y Arjan Vliegenthart. 2009. «Enlarging the Varieties of Capitalism: The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe». World Politics 61 (4): 670-702. http://doi.org/10.1017/S0043887109990098.
Nowak, Stefan. 1979. «System wartości społeczeństwa polskiego». Studia Socjologiczne 4 (75): 155-173.
Peters, John. 2012. «Neoliberal Convergence in North America and Western Europe: Fiscal Austerity, Privatization, and Public Sector Reform». Review of International Political Economy 19 (2): 208-235. http://doi.org/10.1080/09692290.2011.552783.
Popic, Tamara. 2023. Health Reforms in Post-Communist Eastern Europe: The Politics of Policy Learning. Cham: Palgrave Macmillan.
Popic, Tamara, y Alexandru D. Moise. 2022. «Government Responses to the COVID-19 Pandemic in Eastern and Western Europe: The Role of Health, Political and Economic Factors». East European Politics 38 (4): 507-528. http://doi.org/10.1080/21599165.2022.2122050.
Próchniak, Mariusz, Maria Lissowska, Piotr Maszczyk, Ryszard Rapacki y Rafał Towalski. 2022. «Differentiation of Inflation Rates in the European Union vs. Labour Markets and Economic Growth – Lessons from the COVID-19 Pandemic». En Report of the SGH Warsaw School of Economics and the Economic Forum 2022, 13-49. Varsovia: Warsaw School of Economics.
Putnam, Robert D. 2000. Bowling alone: The Collapse and Revival of American Community. Nueva York: Simon & Schuster. [Traducido al español por José Luis Gil Aristu. 2002. Solo en la bolera: colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana. Barcelona: Galaxia Gutenberg.]
Rapacki, Ryszard (ed.). 2019. Diversity of Patchwork Capitalism in Central and Eastern Europe. Abingdon: Routledge.
Rapacki, Ryszard, y Juliusz Gardawski. 2019. «Istota i najważniejsze cechy kapitalizmu patchworkowego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej». En Kapitalizm patchworkowy w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, editado por Ryszard Rapacki, 343-353. Varsovia: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
RPO (Rzecznik Praw Obywatelskich). 2023. «Nierozwiązane problemy edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy – Min. Przemysław Czarnek odpowiada RPO». 21 de marzo de 2023. Varsovia: Comisario de Derechos Humanos. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mein-problemy-edukacja-uczniowie-ukraina-odpowiedz.
Rudnicki, Paweł. 2023. Kto, jak nie my? Wspólnota i działanie na Dworcu Głównym we Wrocławiu (marzec-kwiecień 2022). Wrocław: Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Sadura, Przemysław, y Sławomir Sierakowski. 2023. Społeczeństwo populistów. Varsovia: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.
Sitek, Wojciech Józef. 1997. Wspólnota i zagrożenie: Wrocławianie wobec wielkiej powodzi. Wrocław: Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szanyi, Miklós. 2020. «The Three Archetype European Historic Development Models and their Impact in East-Central Europe», IWE Working Paper No. 261. Budapest: Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies.
Szelenyi, Iván. 2016. «Weber’s Theory of Domination and Post-Communist Capitalisms». Theory and Society 45 (1): 1-24. http://doi.org/10.1007/s11186-015-9263-6.
Vandaele, Kurt. 2021. «Applauded “Nightingales” Voicing Discontent: Exploring Labour Unrest in Health and Social Care in Europe before and since the COVID-19 Pandemic». Transfer: European Review of Labour and Research 27 (3): 399-411. http://doi.org/10.1177/10242589211031103.
Vigh, Henrik. 2008. «Crisis and Chronicity: Anthropological Perspectives on Continuous Conflict and Decline». Ethnos 73 (1): 5-24. http://doi.org/10.1080/00141840801927509.
Wiedner, Rene, Charolotte Croft y Gerry McGivern. 2020. «Improvisation during a Crisis: Hidden Innovation in Healthcare Systems». BMJ Leader 4 (4): 185-188. http://doi.org/10.1136/leader-2020-000259.